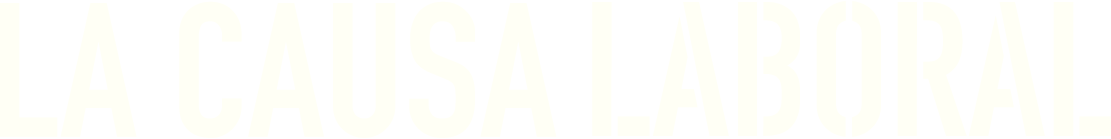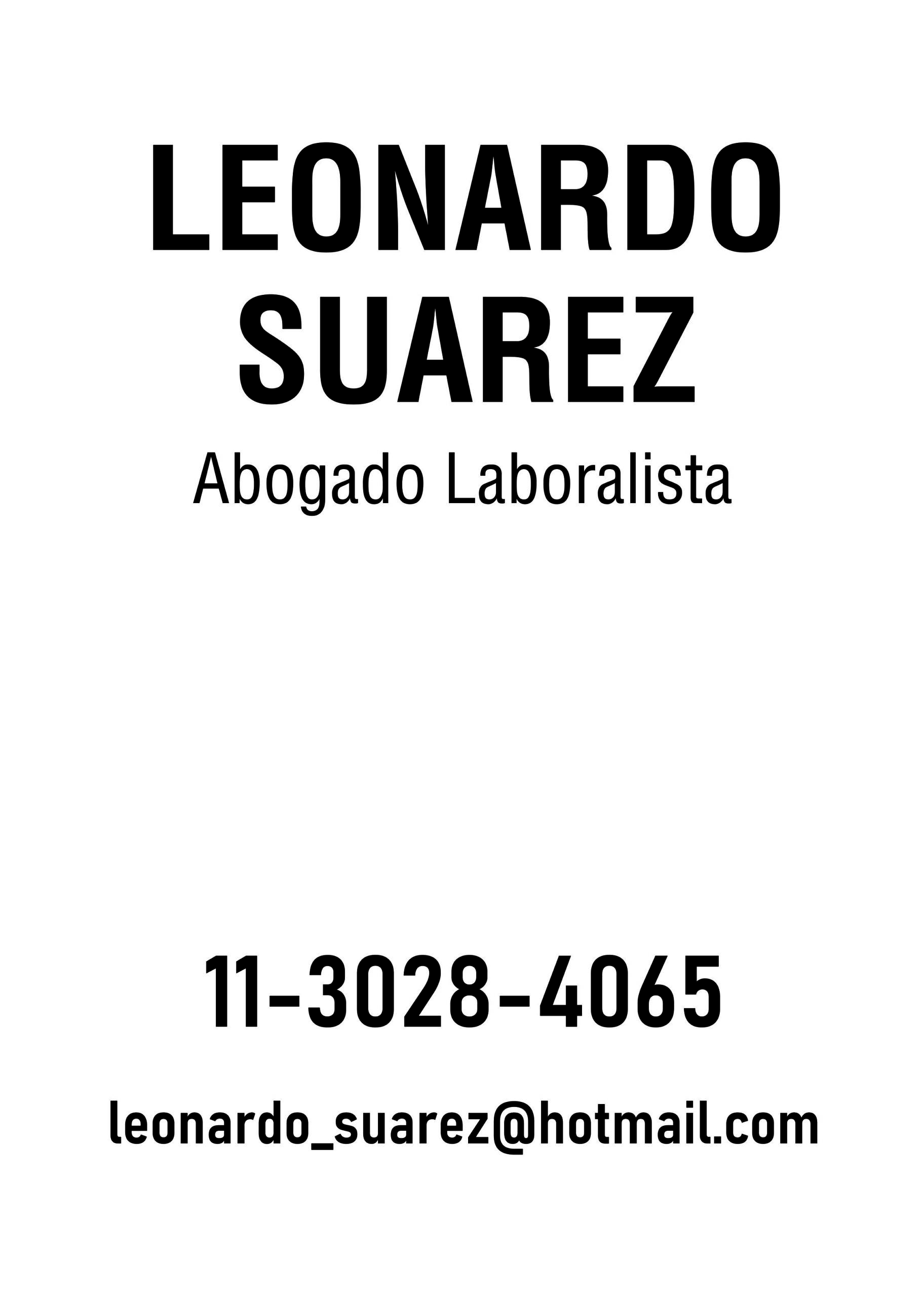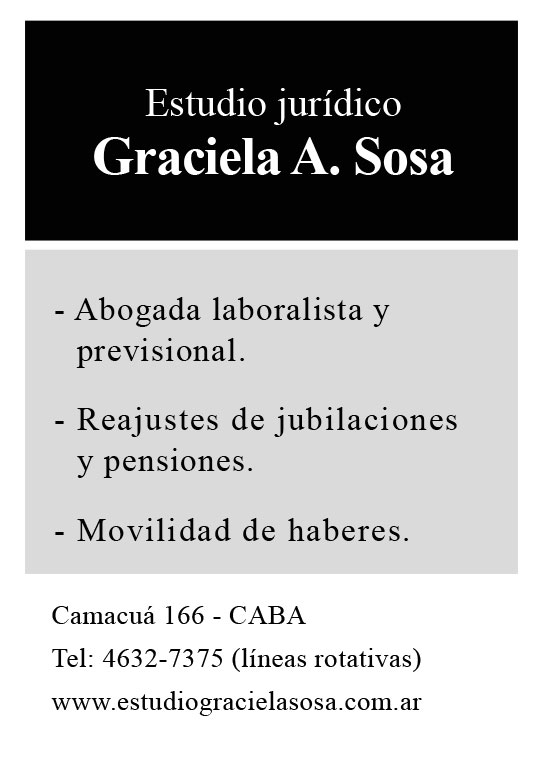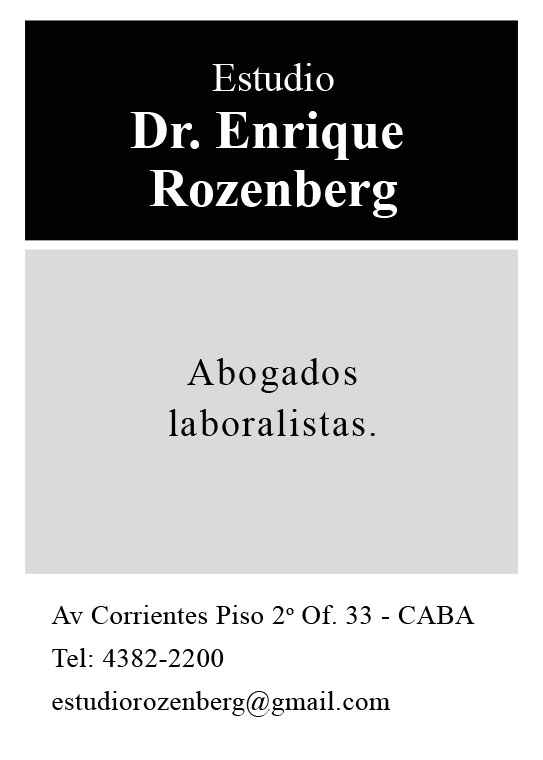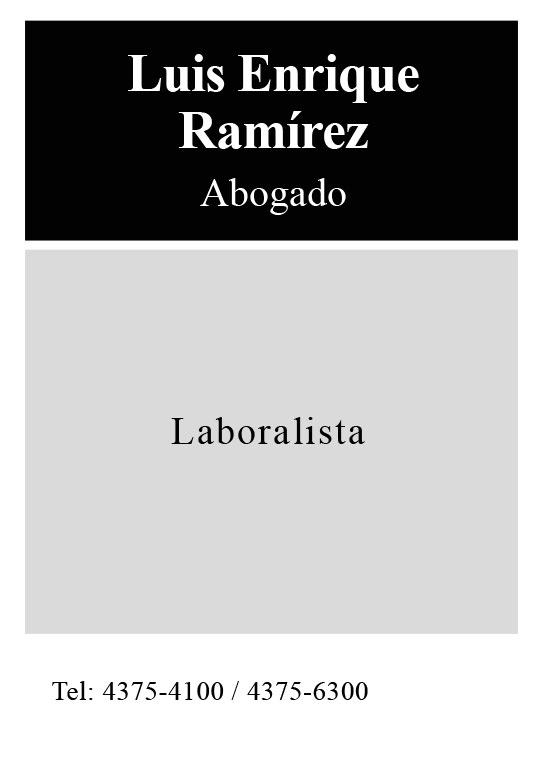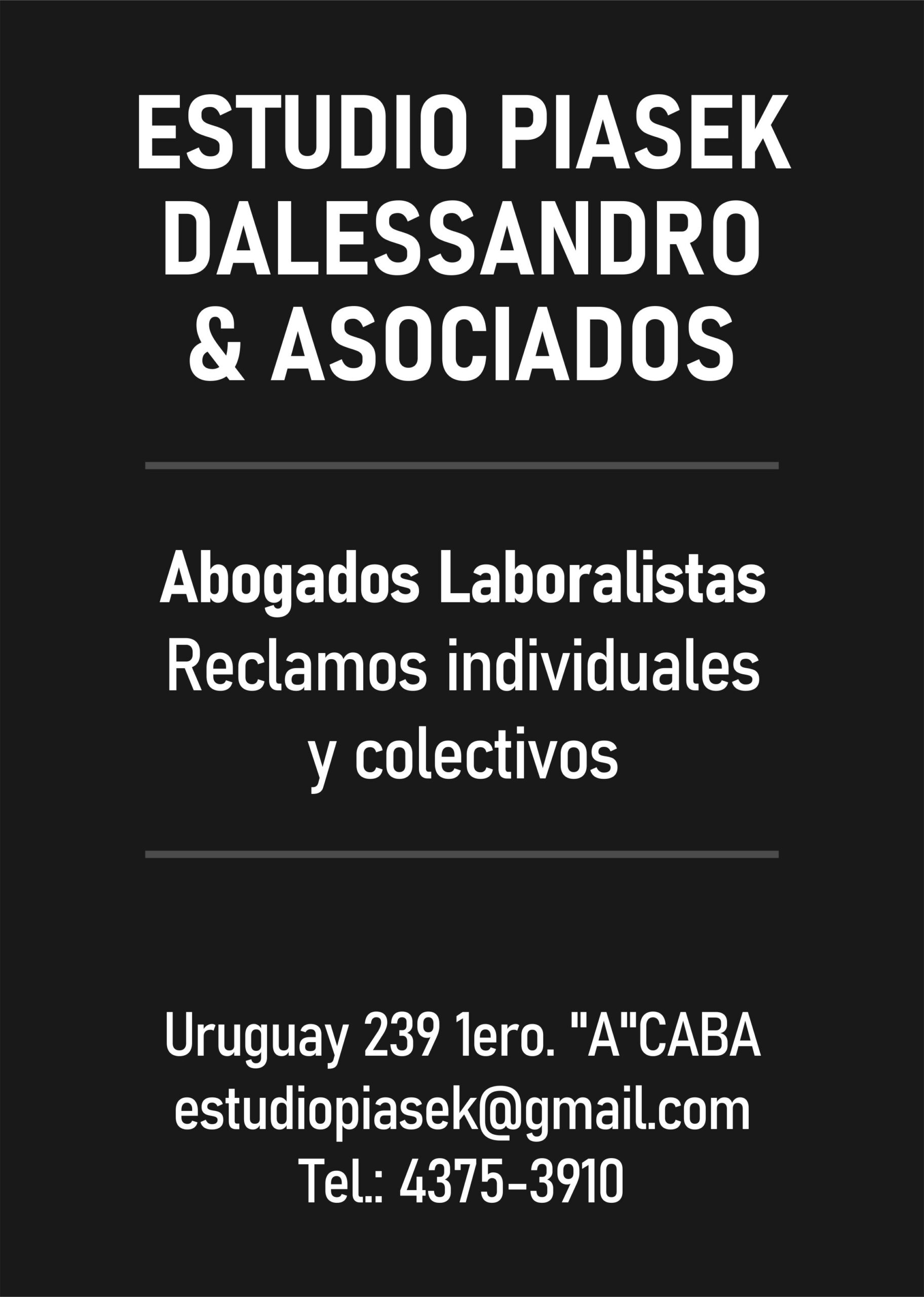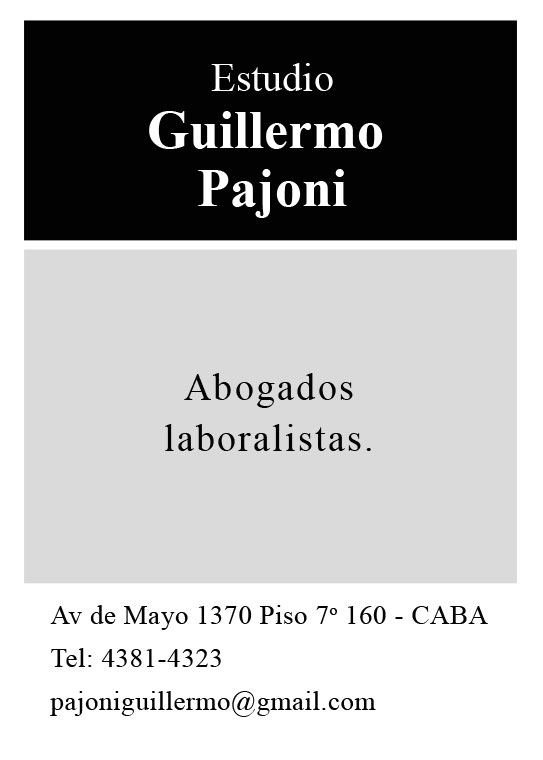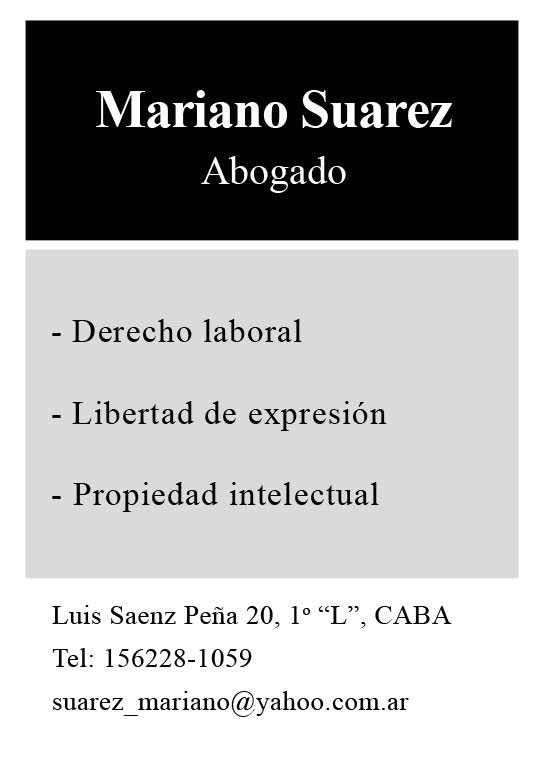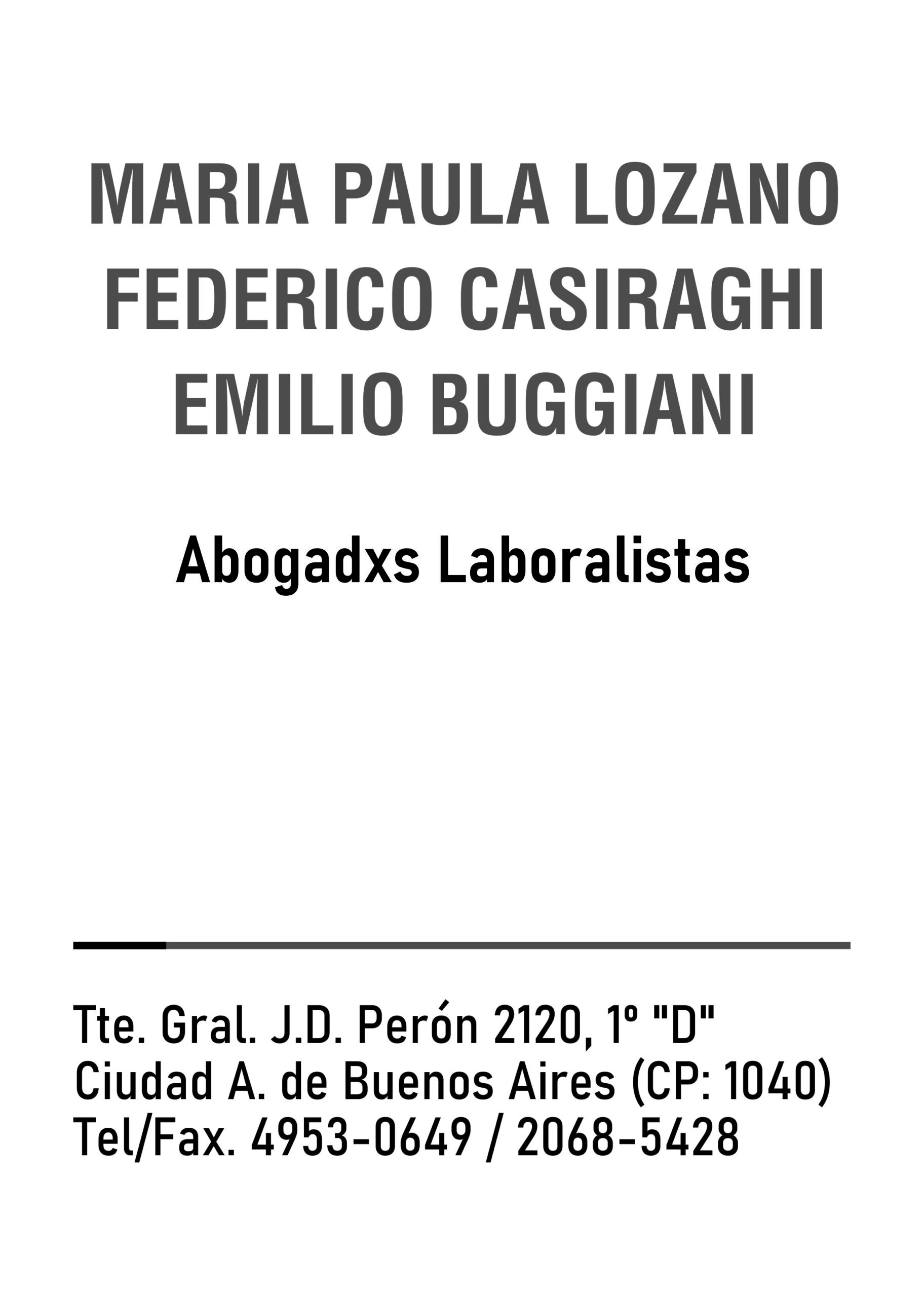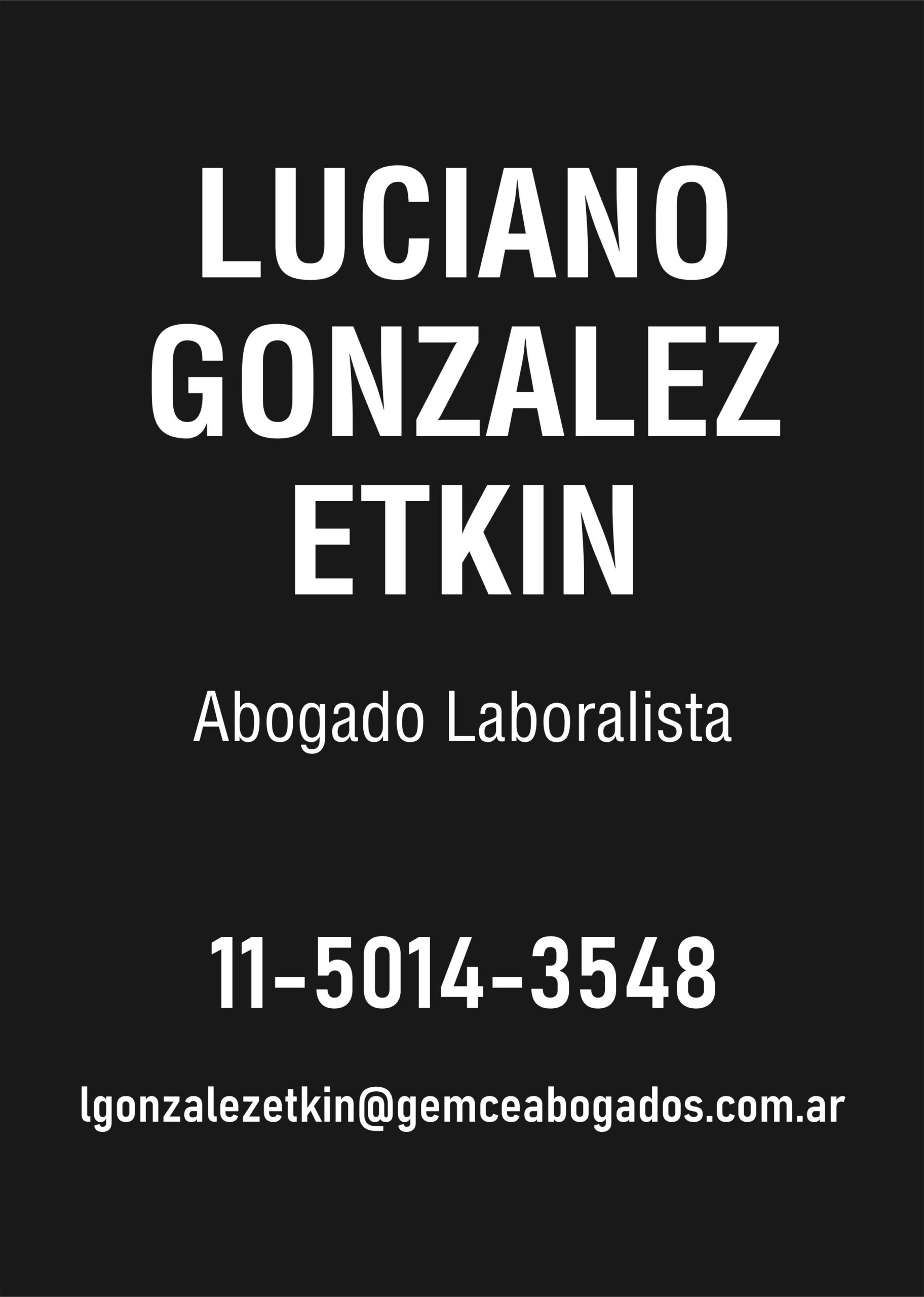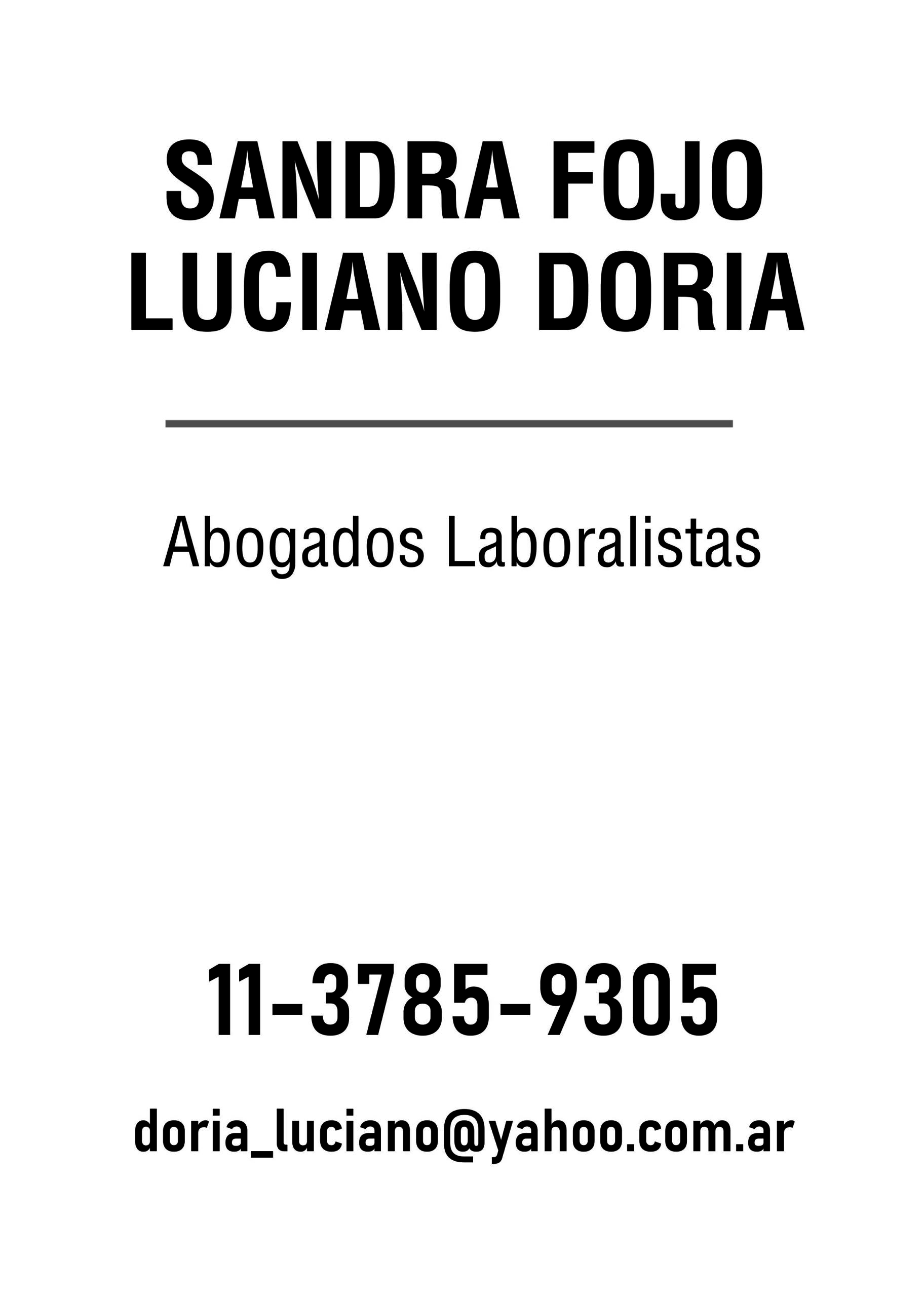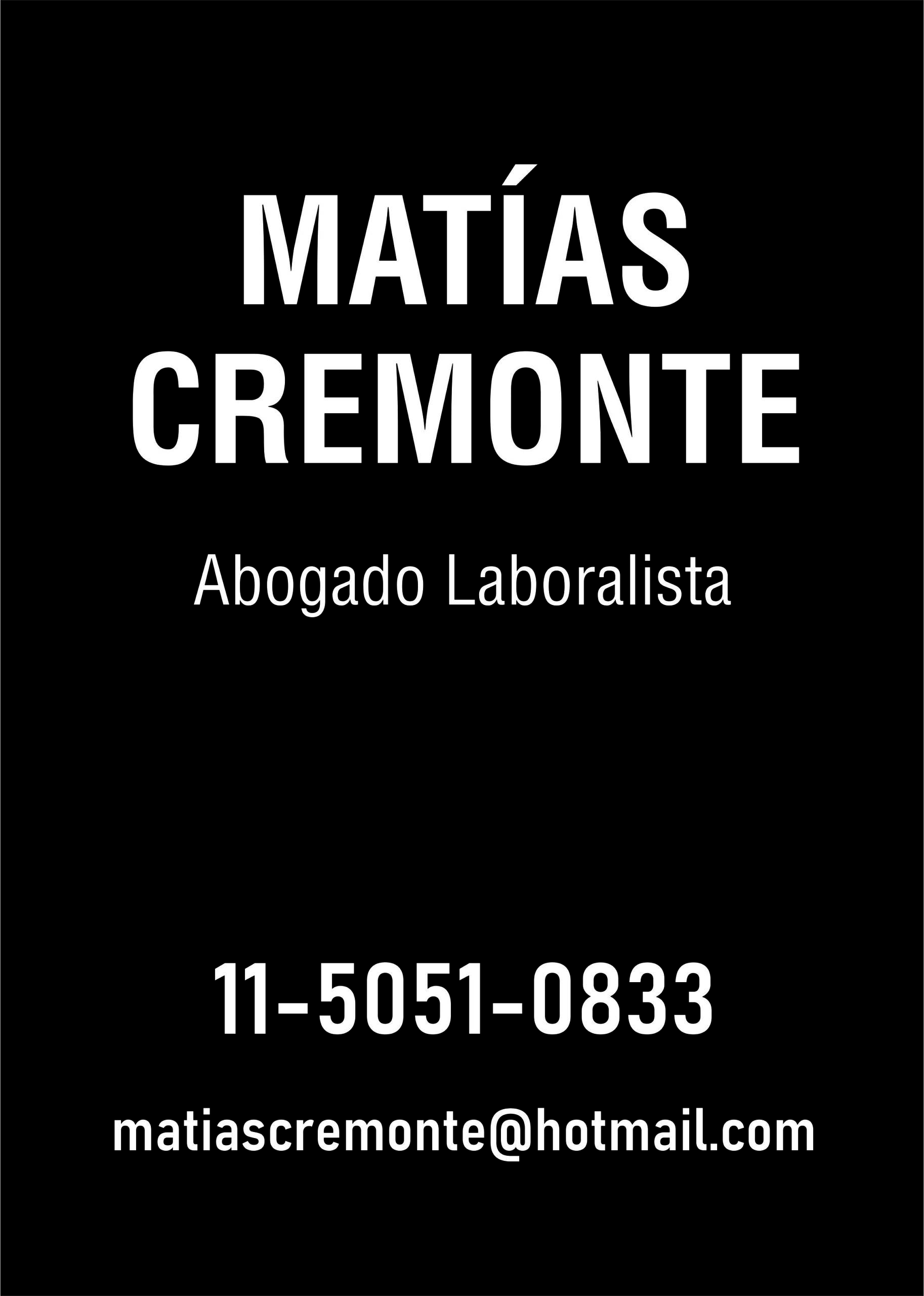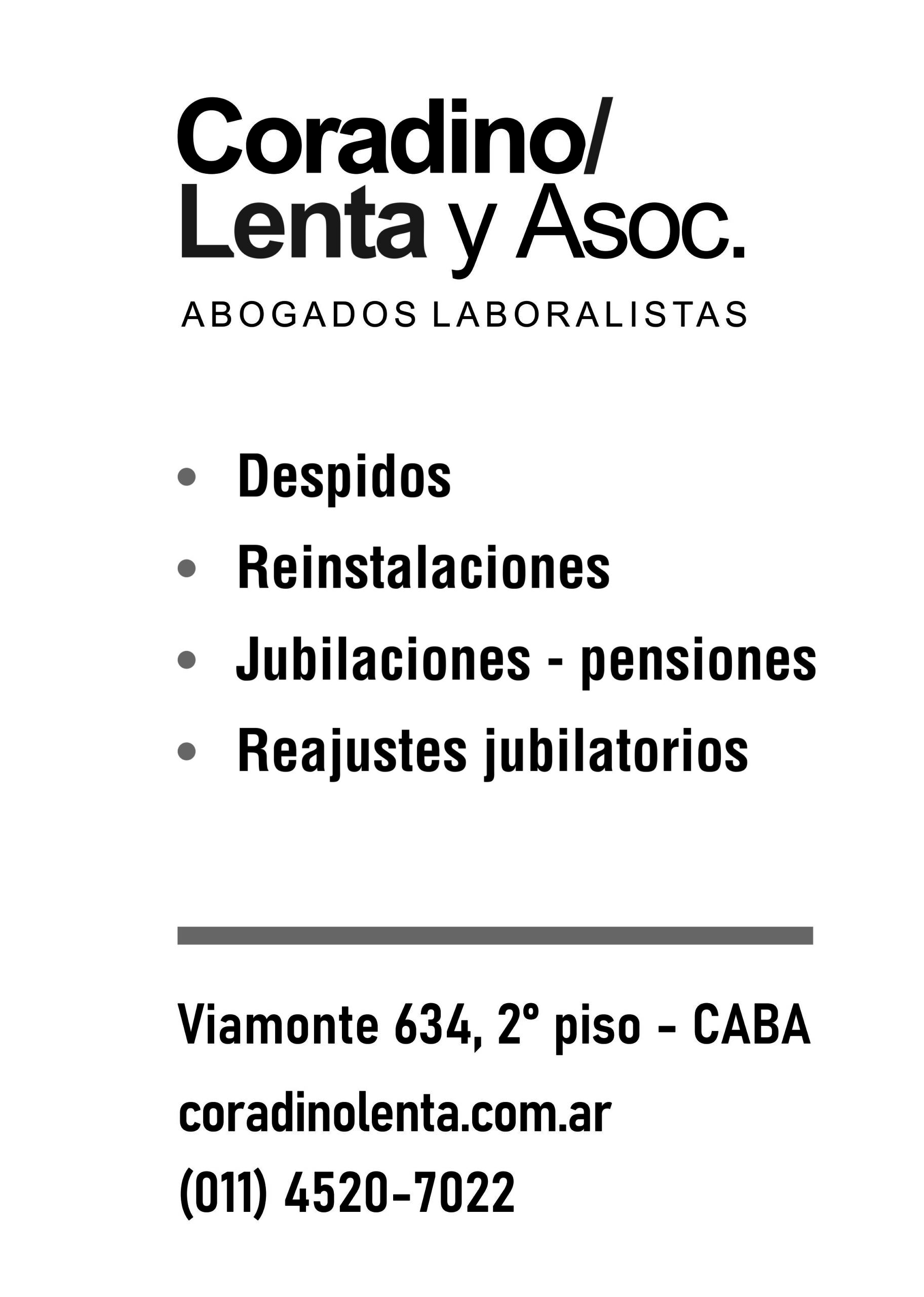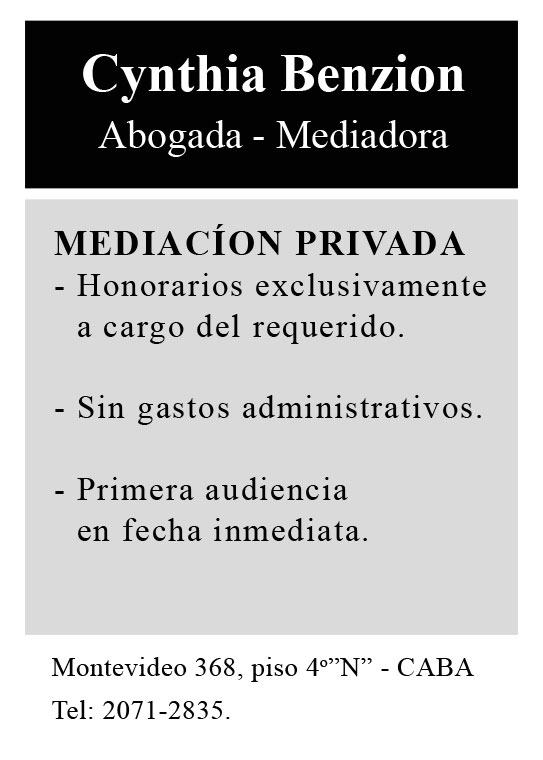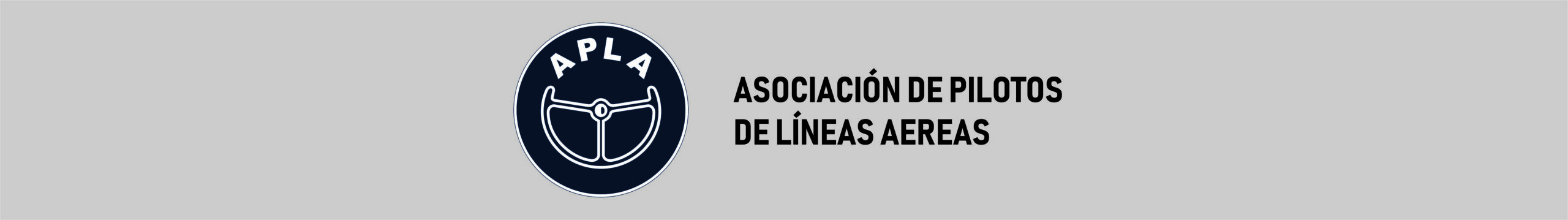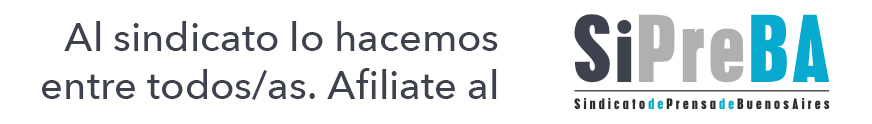#89
El Derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal
Por Marta Felperín

Dorothea Tanning
Compartir en las redes sociales
1.- Introducción:
Renta Básica Universal[1] es un instituto que por largo tiempo estuvo circunscripto a los ámbitos académicos, pero, hoy día, y sobre todo en este contexto pandémico, no sólo se ha reactualizado su debate, sino que su implementación ha sido puesta en agenda[2]. Implementación que, bien cabe puntualizar, sólo se ha realizado en forma esporádica, en grupos poblacionales muy acotados, no así en países ni en ciudades enteras y siempre a la manera de los programas experimentales.
Asimismo, quiero hacer una aclaración previa, sobre todo porque esta es una publicación dedicada al mundo del trabajo, por lo que resulta necesario entonces remarcar que RBU no compite con el mundo del empleo ni del trabajo, no desconoce la centralidad del trabajo humano, ni tampoco es un elemento coadyuvante para la profundización de lo que hace tiempo venimos llamando la crisis de la sociedad salarial; creo que es todo lo contrario, y espero que quede de manifiesto a lo largo de este texto.
Ahora bien, cuando hoy día se habla de su implementación, en general, las distintas propuestas giran en torno a una implementación parcial, graduada, o como me gusta llamar, una transferencia monetaria de carácter universal fragmentada, aunque parezca un oxímoron[3].
2.- La desigualdad en el centro de la escena:
Esta pandemia ha puesto en evidencia lo evidente, y bien vale citar al pensador y filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, quien en forma contundente nos dice: “El virus es la condición de un salto mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá”[4]. Reflexión que nos permite aseverar que el virus ha actuado como precipitador y catalizador de situaciones preexistentes de un mundo en el que, por un lado, un grupo escueto, ínfimo, ha concentrado obscenamente en su poder la riqueza y, por otro lado, existen millones y millones de excluidos, y ya no sólo excluidos sino expulsados del sistema. Nos encontramos con un mundo finito que no alcanza a reponerse de la depredación humana. Cabe señalar que, cuando hablo del mundo, nuestro país no es una excepción, las actuales estadísticas así lo confirman[5].
Resulta elocuente un reciente informe de Oxfam[6], del día 17 de enero de 2022 bajo el título: “Las desigualdades matan” donde se puntualiza que: “Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo”[7].
Luego de revisar estas cifras, creo enfáticamente que estos momentos no sólo nos habilitan, sino que es una institucionalidad social, o bien, en nuevos arreglos o acuerdos institucionales, y es aquí, entonces, en donde podemos considerar a RBU cómo una de esas posibles vías o nuevo acuerdo institucional.
Cito nuevamente a Bifo Berardi, quien nos dice que es momento de “mirar a la bestia en los ojos” y “ponernos al nivel de la tragedia que estamos viviendo”[8]. Por lo tanto, reitero, son momentos de pensar en sociedades más justas, más iguales, en abandonar esa falaz creencia de la modernidad en el crecimiento ilimitado (producción/consumo), e invertir en educación, salud, cultura, bienes inmateriales[9].
La RBU es un principio, una posibilidad económicamente viable, pero como toda nueva institución o idea, necesita sedimentación, necesita que la población se la apropie (pensemos en el matrimonio igualitario, en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo) y, para ello, deberemos auscultar nuestras ideologías, permitirnos ciertas expansiones conceptuales, ciertas audacias de pensamiento, empujar, correr los límites[10].
3.- La crisis de la sociedad salarial:
Finalizada la ola expansiva de la década del 70, con el decaimiento del Estado de Bienestar, cuando comienzan a implementarse las políticas denominadas neoliberales[11], y en consonancia, las trayectorias laborales comienzan a ser fragmentadas, inciertas, precarias, cuando el empleo para toda la vida se vislumbra como una entelequia, cuando se dan los grandes despidos de masas, y el salario como distribuidor y como dispositivo de mediación y de cohesión social pierde protagonismo político, es entonces cuando en los Estados Unidos de Norteamérica -en primera instancia-, luego en Gran Bretaña y posteriormente, en el resto de Europa, comienzan a implementarse los programas de “vuelta o reinserción en el empleo”, los que llevan ínsitos un desplazamiento de responsabilidades de un estado incapaz de generar empleo para la población a quienes no tienen o perdieron los suyos, tratándolos de rémoras sociales, holgazanes, y que se encontraban anclados -según mi punto de vista- en lógicas perversas y en una dimensión punitivista.
Este estado de situación es bien desarrollado por André Gorz cuando nos describe las denominadas sociedades esquizofrénicas[12], y también cabe mencionar a Robert Castel cuando en su libro “La metamorfosis de la cuestión social” (1995) elaboró el concepto de desafiliación social como debilidad de los soportes del individuo moderno, el cual está fuertemente vinculado con el lugar que tiene en la división social del trabajo y en las redes de sociabilidad, cuya desvinculación lo coloca en una situación de vulnerabilidad, y que fragiliza los lazos sociales y comunitarios[13].
Indudablemente, estos tiempos nos obligan a abordar y considerar la existencia de una ruptura material, política y simbólica de la consideración del empleo o trabajo asalariado formal como horizonte de sentido e inscripción deseable de los individuos y su consideración como relación social de carácter fundamental. En este punto las economías populares y sociales han cambiado radicalmente la forma en que considerábamos al trabajo, sobre todo desde el mundo de los laboralistas, quienes generalmente teníamos una mirada demasiado estrecha y siempre asociada al trabajo asalariado o dependiente[14].
Trasladándonos a nuestra región, también se aplicaron las políticas neoliberales, con las desbastadoras consecuencias por todos conocidas, aunque los programas de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas difirieron en algunos aspectos de los relatados preferentemente.
Y fue justamente esta situación la que llevó a un grupo de académicos en los Países Bajos a comenzar a trabajar sobre esta idea y que llamarían la RBU (Universal Basic Income). De ellos destaca el filósofo y economista holandés Philippe Van Parijs, sobre todo, porque le dio continuidad, un marco académico y cierta institucionalidad a esta figura. El mismo afirma que es una idea que no dejará a nadie indiferente una vez que se escuche hablar de ella, y agrega que, cuando las sociedades comprendan que la RBU es justa, equitativa y éticamente aceptable, se podría dar un cambio revolucionario como el que implicó la abolición de la esclavitud y el sufragio universal.
En su libro “Libertad Real para todos: Que puede justificar al capitalismo (Si hay algo que pueda hacerko)”[15], define: “como un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros de manera individual, independientemente de sus medios y no a cambio de trabajo. No se trata de un subsidio, pues no está orientada a un sector de la población, ni está referida a la relación con el trabajo y la garantía de un trabajo. La única condición es el simple hecho de existir, se convertiría en un derecho a ejercer derechos que posibilitaría a los ciudadanos tener una base para la negociación a la hora de buscar empleo. La implementación puede ser múltiples formas, no obstante, debe quedar claro que se generen las condiciones de posibilidad para la apropiación del tiempo libre y las condiciones sociales de producción de riqueza, en otras palabras, la reapropiación del territorio. Además, que signifique para los trabajadores mayor flexibilidad al elegir un trabajo; que socave el carácter coercitivo de la relación laboral; que fuerce una remuneración mayor para aquellos trabajos no atractivos, y que desligue los trabajos de la renta percibida, permitiendo una valorización de los primeros en función de sus propiedades intrínsecas”.
Reitero, su aplicación depende de decisiones políticas, desde que las mismas tienen una potencialidad de transformación en la distribución de los recursos que repercutirá en forma directa e inmediata en la calidad de vida de las sociedades. Retomando lo afirmado por Van Parijs, Lluís Torrens (2017), afirma que la destrucción de puestos de trabajo o bien, su precarización, por las múltiples razones conocidas (tecnología, radicación de factorías, globalización, disminución del poder adquisitivo de los salarios en oposición a la transferencia de ingresos del trabajo al capital, capitalismo de plataformas, etc.) “… ha servido para disciplinar a la masa de trabajadores”[16]. Agregando el mismo autor que: “El factor principal de esta capacidad disciplinaria es la existencia de una gran parte de población que debe trabajar para tener ingresos… que está precisamente sin empleo. Cuando la posibilidad de despido se convierte en algo cada vez más frecuente en una situación de crisis, la población trabajadora está más dispuesta a aceptar condiciones laborales peores. La RB representaría una herramienta muy poderosa para debilitar esta capacidad disciplinadora del capital” [17] /[18] .
En la misma línea argumental, Michal Kalecki [1] decía que cuanto más nos apartamos del pleno empleo más aumenta el efecto disciplinador de la fuerza de trabajo. Ante la falta de empleo y la posibilidad cierta de perderlo, las personas están mucho más predispuestas a aceptar recortes en las condiciones laborales, no sólo monetarias, a trabajar más, a tener menos vacaciones, peores condiciones laborales en general. Y agregaba que, si bien, el capital está interesado en que toda la gente tenga poder adquisitivo para comprar mercancías, no obstante, es superior su preferencia por el efecto disciplinador que supone que la gente desocupada esté predispuesta a aceptar condiciones precarias de trabajo. Una RBU rompería este efecto disciplinador y se incrementaría la capacidad negociadora de los trabajadores.
Cabe mencionar que –también- es una idea defendida y detractada desde los distintos escorzos del arco político, ideológico, filosófico, aunque hay grandes diferencias, y no debemos confundirnos. Sólo mencionaré los tres aspectos sustanciales en que difieren quienes la defienden desde una visión más progresista y quienes lo hacen desde una visión más conservadora: financiamiento, complemento o sustitución del Estado de Bienestar y Rol del Estado[19].
4.- Definición. Características:
Podemos considerarla como un arreglo o acuerdo institucional a los fines de implementar programas de transferencias monetarias de carácter universal e incondicionado a toda la población a los efectos de darle una base mínima de sustento, ya sea, como un derecho de ciudadanía, o bien como un derecho humano.
Las características fundamentales son:
I. Periódica: Debe pagarse a intervalos regulares de tiempo (por ejemplo, mensual). No en un solo o único pago, o anual. Se pretende que replique la manera en que organizamos nuestras vidas, es decir, que coincida con la forma en que percibimos nuestros salarios, pagamos nuestros servicios, impuestos, alquileres. No es temporal, se lo concibe sine die, es decir, hasta la muerte.
II. Pago en efectivo. Debe utilizarse un adecuado medio de cambio, es decir, que coincida con la moneda de uso corriente, que le permita a quien lo recibe decidir en la forma en que desea utilizarlo. Tampoco deben entregarse vales para ser utilizados en determinados comercios o lugares ni debe rendirse cuenta de la forma en que se gastó.
III. Individual: La unidad socio-económica es la persona humana, no corresponde por familia ni por otro tipo de unidad (hogar, núcleo convivencial, etc.).
IV. Universal: Para todos sin necesidad de acreditación o condición alguna, por el solo hecho de ser persona humana.
V. Suficiente: No se concibe como una transferencia monetaria para la contingencia, sino como plausible herramienta para que todas las personas dispongan de una base material suficiente para garantizarse una existencia social autónoma. Se requerirían establecerse ciertos mínimos, ciertos umbrales. Cada país determinará qué es lo que considera posible y viable, y dependerá, sobre todo, de los esfuerzos fiscales[20].
VI. Incondicional. Sin necesidad de contraprestación alguna. Sin ningún requisito ex ante o ex post[21]. Se evita la estigmatización social, la exposición sobre las condiciones personales, económicas, los test de ingresos, evita la discrecionalidad administrativa, así como también los costes legislativos, las costosas burocracias administrativas de implementación y de control, entre otros beneficios (costes de decisión y transacción). Es decir, se desburocratiza, se busca la accesibilidad, se propende a no generar dependencias asistenciales o clientelistas y se trata de eliminar la maraña de programas focalizados, que muchas veces se encuentran descoordinados o bien, hay fragmentación y descentralización (sobre todo en un país federal como el nuestro, con programas de transferencias monetarias focalizadas en los tres niveles estatales), que se superponen entre sí hasta dejar -muchas veces- afuera a quienes los necesitarían, al considerarse que no reúnen los requisitos de “elegibilidad”[22].
Asimismo, los distintos sistemas propuestos contemplan la compensación de la RBU con los impuestos en determinados percentiles de ingresos. Se lograría la redistribución con justicia[23].
5.- Conclusión: El enfoque de desarrollo humano[24]: Desde México Pablo Yañez, integrante de la Red mejicana de RBU, afirma que hoy día es un asunto que cobra actualidad, pertinencia, urgencia y viabilidad, y asume la propuesta desde un enfoque de desarrollo humano y nos invita a pensar en una nueva institucionalidad social en donde se reblandezcan las relaciones de jerarquía y dominación en la sociedad, nos invita a pensar en una nueva organización social. El enfoque que nos propone se basa o fundamenta con el enfoque de capacidades que resultan centrales para el análisis de las desigualdades, y la pobreza, y estas capacidades son la agencia, el empoderamiento y la autonomía. En tal sentido, en el enfoque de capacidades no se pone el énfasis en cómo abastecer a un grupo desfavorecido, sino más bien en cómo reforzar su capacidad de acción y lograr una sociedad más justa, mediante la expansión de las opciones y capacidades de las personas para construir en libertad su propio proyecto de vida.
La desigualdad no sólo afecta el acceso a bienes y servicios, sino que también limita la facultad de las personas para generar metas y su capacidad de agencia, como el grado de funcionamiento autónomo, es lo que llamamos, la posibilidad de la superación de múltiples pobrezas, y la referencia a este concepto superador de la carencia económica resulta importante. Cuando me refiero a múltiples pobrezas lo hago dentro de la línea trabajada por María Teresa Sirvent, quien afirmaba que más allá de la pobreza económica, hay pobrezas educativas, culturales y políticas, y que están basadas en la desigualdad, con una alta concentración de recursos en pocas manos, con grandes brechas entre ricos y pobres, el concepto de múltiples pobrezas abarca el estudio de una compleja realidad de “pobrezas” en relación con carencias en la satisfacción de necesidades fundamentales, pero no tan obvias, como la necesidad de pensamiento reflexivo o de entendimiento y la necesidad de participación social y política[25].
Por lo tanto, hablar de desarrollo humano sólo focalizado en el acceso a ciertos bienes y servicios, no es completo si las personas no pueden participar autónomamente en procesos de decisión en sus hogares y comunidad, sino pueden efectuar cambios y controlar sus destinos, sus caminos o una vía que permitirá a las personas organizar sus propias vidas “libres del temor y la miseria”, ser parte y partícipes de la comunidad, emancipándolas al posibilitarles el empoderamiento en cuanto sujetos titulares activos de derechos y no como beneficiarios de distintos programas estatales, facilitándoles el alcance y logro de su autonomía, siempre con miras y fundamento en la defensa y garantía de los derechos humanos.
[1] En adelante RBU.
[2] “El ASPO reactualizó el debate respecto de las transferencias de ingresos, tanto aquellas destinadas a quienes atraviesan situaciones de informalidad, desempleo e inactividad laboral como también a asalariados del sector formal: hacia fines de abril de 2020, 25 de 29 países de la región habían implementado nuevos subsidios, y/o aumentos de montos o de la cobertura poblacional de los existentes (CEPAL 2020)”. ARCHIDIÁCONO, Pilar y GAMALLO, Gustavo, “El ingreso familiar de emergencia. Respuesta inmediata y debates futuros”, Serie de Debates, Nº 2, Universidad de Buenos Aires, Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas, Julio 2020,
[3] Dentro de este tipo de variantes posibles podemos citar a Claudio Lozano, quien propone un proceso de redistribución por medio de la universalización de ingresos (un ingreso básico que establezca un umbral de dignidad) sobre la población informal y en situación de desempleo que comprendería a un grupo etario específico (18 a 65 años y cubriría a 12.100.000 personas aproximadamente), conjuntamente con un programa de generación de 4.000.000 de empleos y que sólo implicaría un 2,9 % del PBI. Claudio Lozano conjuntamente con Víctor De Genaro desde la CTA y con la creación del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapro) a partir del año 2001 vienen trabajando sobre la implementación de alguna variante de RBU.
[4] BERARDI, Franco, “Crónica de la Psicodeflación #1”, Caja Negra Editora, Crónica del 13 de marzo, cajanegraeditora.com.ar/blog/cronica-de-la-psicodeflacion, al 20/01/2022.
[5] Según estadísticas del Indec, entre el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2021 (en contexto pandémico) hubo una recuperación del PBI del 17,9% pero no repercutió en la distribución del ingreso, ya que en el primer trimestre del 2020 la retribución del trabajo asalariado ascendía al 49,8 % y en el segundo trimestre del 2021 bajó al 40%, es decir que, mientras la economía crecía, la participación de quienes trabajaban asalariadamente decaía 9,8%. Con relación al trabajo de lo que podríamos llamar cuentapropismo aconteció lo mismo, pasó de un 16,2% al 12,6%. Pero el excedente bruto de explotación que captura la masa de ganancia del sector empresarial (que se reduce a un puñado de capitales) pasó del 35,2% al 50,9%. Siguiendo a Claudio Lozano, la Argentina se recupera en un contexto de ampliación de la desigualdad y bien sabemos que, sin mercado interno y posibilidades de consumo de la población, se desacelera la tasa de crecimiento. Al respecto recomiendo ver “Debate por la Renta Básica en la Biblioteca Nacional”, de fecha 19/12/2021, y específicamente, la exposición de Claudio Lozano, de quien tomé las cifras: https://www.tiempoar.com.ar/economia/debate-por-la-renta-basica-en-la-biblioteca-nacional/, al 20/01/2022.
[6] Confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es «trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”, cuya sede está en Nairobi, Kenia.
[7] https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan; al 20/01/2022.
[8] https://www.untref.edu.ar/mundountref/charla-franco-berardi, del 10/9/2020; al 20/01/2022.
[9] André GORZ en su obra del año 1981 “Adiós al proletariado (más allá del socialismo)” propone enfrentar la actual crisis eco-energética a través de la transformación de nuestras prácticas de consumo hacia menores necesidades y mayor satisfacción. Esta es una propuesta de resistencia, lucha y transformación que tiene por objetivo aprovechar el tiempo que libera la tecnología para vivir más allá de la racionalidad económica, es decir, de las ideas de crecimiento sin fin, ausencia de límites y necesidades crecientes.
[10] En una entrevista realizada el día 14/01/2022 en elDiario.es a Yolanda DÍAZ (vicepresidenta Segunda de España) y al economista Thomas PIKETTY, éste afirmó “que las grandes crisis son oportunidades excelentes para alterar las estructuras básicas del poder económico. «Espero que ahora sea de forma menos violenta», apuntó. No sonó como amenaza, sino como aviso. La violencia ha aparecido a lo largo de la historia cuando la puerta hacia los cambios estaba totalmente cerrada”, en https://www.eldiario.es/politica/yolanda-diaz-piketty-desigualdad-impuestos_129_8657759.html,
[11] Ya en el año 1944 Karl Polanyi, afirmaba: “La idea de un mercado autorregulado implicaba una auténtica utopía. Una institución como esa no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad, sin destruir físicamente al hombre y transformar su ambiente en un desierto.”
[12] Recomiendo ver la película del director británico Ken Loach, “Yo, Daniel Blake” en la que retrata en forma palmaria esta época.
[13] En diversos países se implementaron las llamadas políticas de «activación» de sistemas de protección frente al desempleo, que dieron lugar a distintas medidas que presionaban a los perceptores de las rentas mínimas para la «vuelta el empleo» y que tienen como modelo extremo el «workfare» USA «trabajo obligatorio a cambio del subsidio». Estas medidas consisten en controles continuos del cumplimiento de las condiciones de las rentas, de planes de inserción y de convivencia o cohabitación. En general tienen como elemento común el de estigmatizar a sus perceptores como inútiles, vagos, o que no intentan encontrar un empleo con suficiente empeño, y que en consecuencia son una carga para la sociedad. Se pretendió hacer a los desempleados responsables de su situación y de la mala oferta de empleo y de la imposibilidad de los estados de generar empleo.
[14] “En un juego polisémico, la “universalidad emergente” se presenta asociada con la idea de salario en un doble sentido “trabajista” por un lado, el “tradicional”, en el cual las contraprestaciones exigibles se expresan tanto en la lógica del merecimiento como en la apelación al trabajo asalariado formal como inscripción deseable, en la línea de lo que históricamente fue característico de las respuestas estatales y de las demandas de un amplio conjunto de actores políticos, sociales y sindicales. Por el otro, el de la “economía social y popular” que interpela política y simbólicamente los límites de la visión tradicional del trabajo y sostiene a través de su entramado asociativo gran parte de la dinámica de reproducción social”. ARCHIDIÁCONO y GAMALLO, cit., p. 12.
[15] Tal es el título completo, (Madrid, Paidós,1996).
[16]TORRENS MÈLICH, L., “Entrevista: Lluís Torrens Mèlich”, en Galde 18, primavera/2017, https://www.galde.eu/es/entrevista-lluis-torrens-melich/, al 06/04/2020.
[17] RAVENTÓS, D., ARCARONS, J., TORRENS, L., “La renta básica incondicional y cómo se puede financiar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta”, Red Renta Básica, http://www.redrentabasica.org/rb/la-renta-basica-incondicional-y-como-se-puede-financiar-comentarios-a-los-amigos-y-enemigos-de-la-propuesta/, al 28704/2020
[18] “Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se prevé que la actividad económica de la región se contraiga el 5,3% en 2020. En la medida en que la dinámica de la pandemia se prolongue y las medidas de distanciamiento físico sigan siendo necesarias, cabe esperar que la contracción sea mayor a la proyectada. La fuerte caída del producto interno bruto tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para 2020 la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales)”. (Cepal-OIT. Coyuntura Laboral en América Latina y El Caribe, Mayo 2020, Nro. 22, p. 5).
[19] La diferencia está en cómo se financia. Si recortas el estado del bienestar para financiar una Renta Básica aplicas una propuesta de derechas. Si, en cambio, haces una gran redistribución de riqueza para financiarla, es de izquierdas siempre afirma Daniel Raventós (Red Renta Básica, 7/7/2015; https://www.redrentabasica.org/rb/author/rrb/page/158/). La RBU es un complemento del Estado de Bienestar y no sustituye ninguno de sus pilares, a los que consideramos funciones indelegables del estado, cómo los son la educación y la salud. Por ejemplo, los sectores conservadores quieren sustituir las mismas a través de RB.
[20] En la plataforma de la “Red argentina de ingreso ciudadano” (Radic) puede leerse en su presentación que: “1) debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ella, que sea de fácil acceso y que no estigmatice a los ciudadanos/as” y; 2) esta red de seguridad debería ser un piso o una base desde donde las personas puedan desarrollar libremente su capacidad para generar ingresos propios y no un mecanismo que genere dependencia con respecto a la asistencia del Estado”.
[21] Hoy día, los modelos que se vienen implementando y estudiando no requieren ningún requisito, salvo el de la ciudadanía o residencia, que dependerá de las legislaciones de cada país, y no exigen ningún tipo de contraprestación (trabajo) o condicionamiento o requisitos (como los son, por ejemplo: incapacidad -jubilación por invalidez-, desempleo -seguro o subsidio por desempleo- o bien, poseer determinada cantidad de hijos, no contar con trabajo, no poseer ingresos habituales, etc.) ni sería objeto de rendición de cuentas.
[22] De esta manera, se evitaría lo que Guy Standing define como el “principio de control de paternalismo”: Una política de bienestar no es justa si impone controles sobre la conducta de los más débiles y necesitados que no se imponen sobre la de los más fuertes.
[23] También se evitaría lo que se llama, la trampa de la pobreza, y es cuando se reciben subsidios que están condicionados a no recibir otra fuente de ingresos. Si se recibe el subsidio por de empleo, por ejemplo, no se puede tener un salario, entonces, si una persona está recibiendo el subsidio y le ofrecen un trabajo con un sueldo bajo y por un período corto de tiemplo prefiere, muchas veces, no aceptarlo o pactar cobrarlo en negro. Esta situación no existe con la Renta Básica, es universal y compatible con cualquier fuente de renta. El efecto disuasorio para buscar trabajo queda suprimido; o al menos mucho más que con un subsidio condicionado.
[24]Basado en los conceptos desarrollados por Amartya Sen (1999) quien expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por este
motivo define concretamente: «El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos»
motivo define concretamente: «El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos»
[25] SIRVENT, Ma. Teresa, “Múltipobrezas, violencia y educación”, en IZAGUIRRE, I. (coord. y comp.), Violencia social y Derechos Humanos, Eudeba, Buenos Aires, 1996, p. 198.
Imagen: Lee Krasner, Palingenesis, 1971
Compartir en las redes sociales
#89
En este número
Actualidad
Por Adriana E. Séneca
Doctrina
Por Georgina Silvia Giordano
Doctrina
Por Pablo Arnaldo Topet
En este número
Actualidad
Por Adriana E. Séneca
Doctrina
Por Georgina Silvia Giordano
Doctrina
Por Pablo Arnaldo Topet