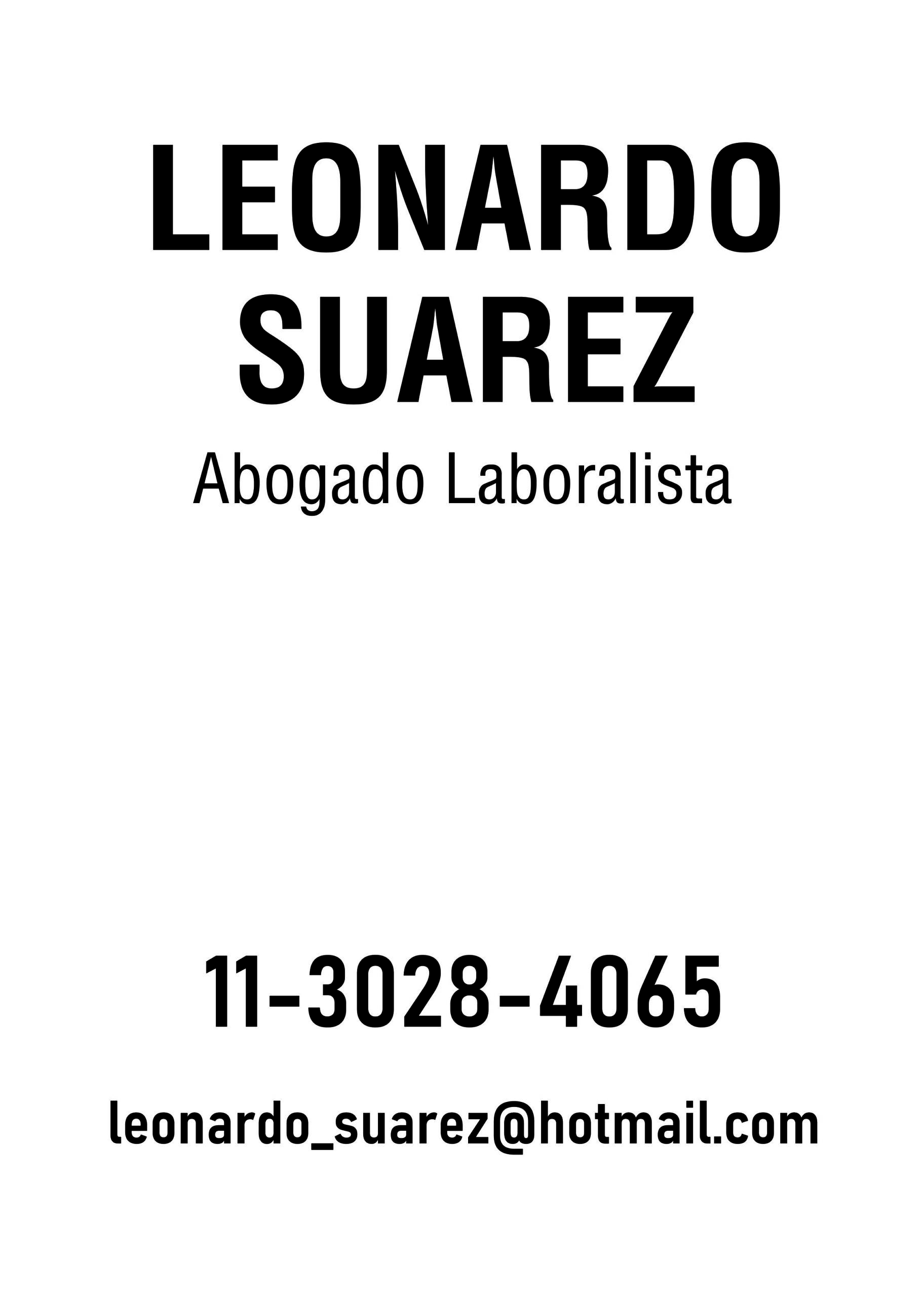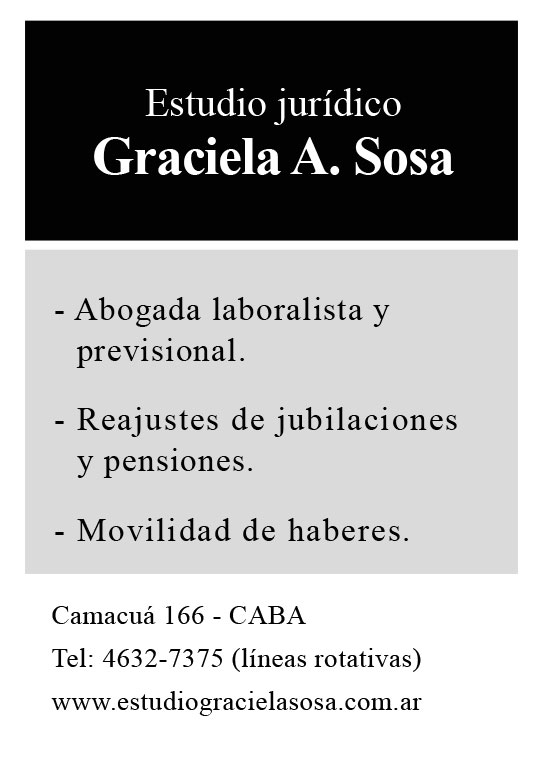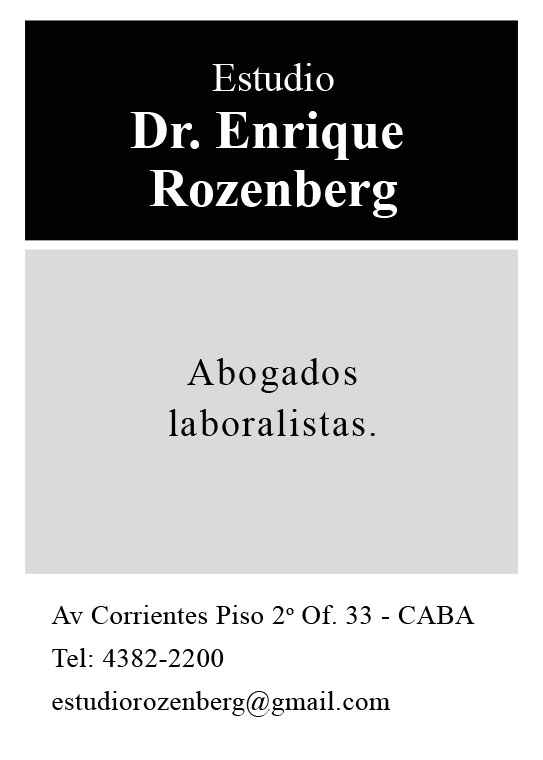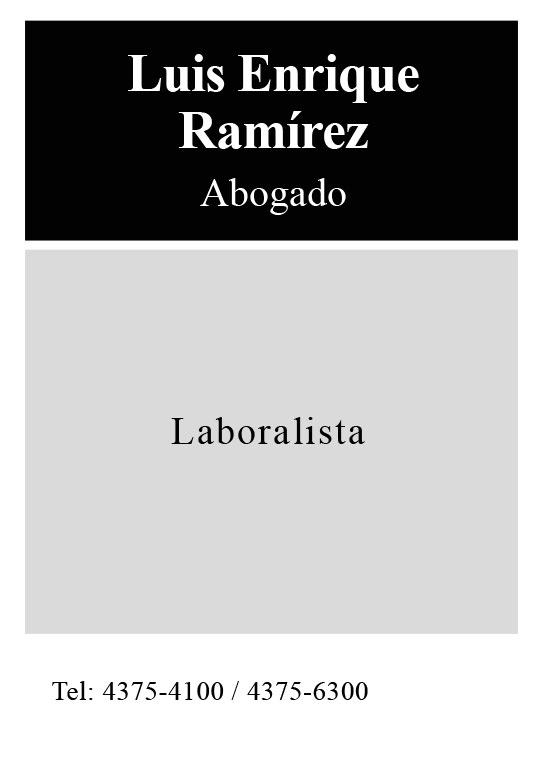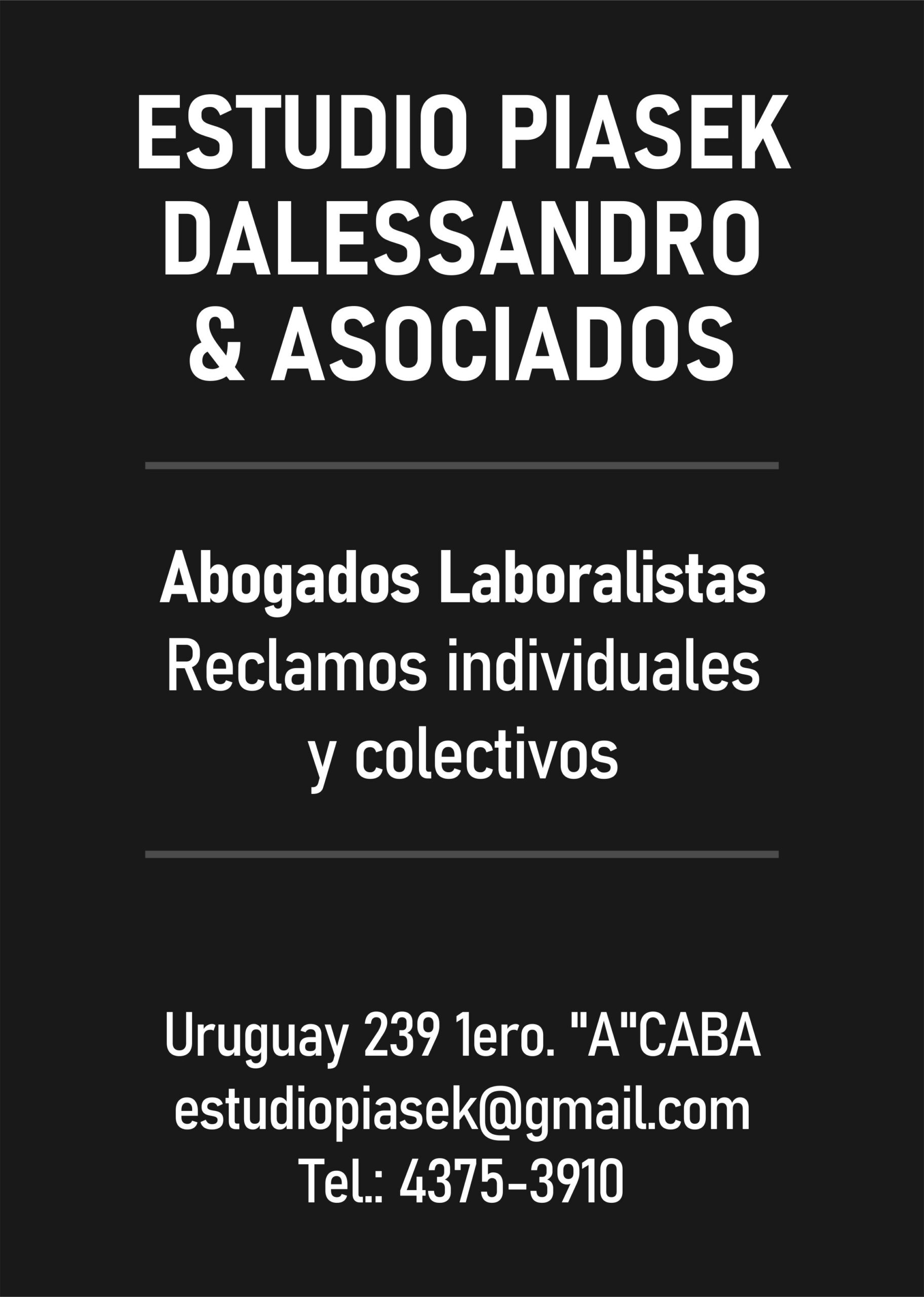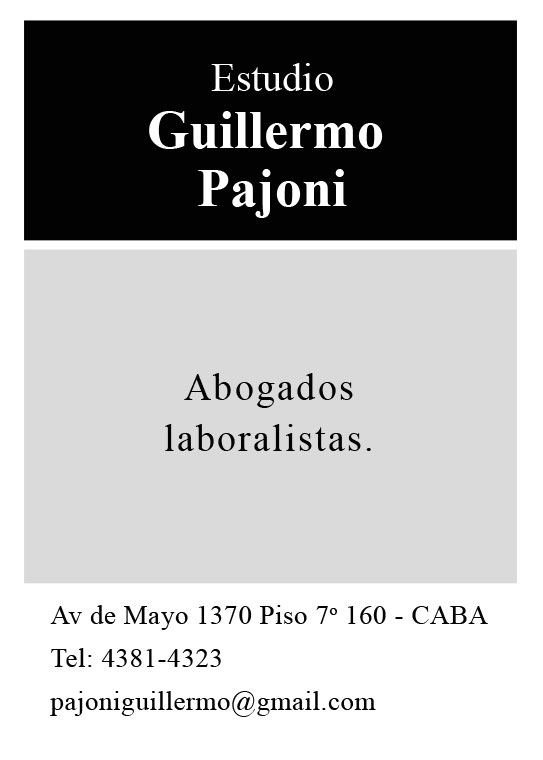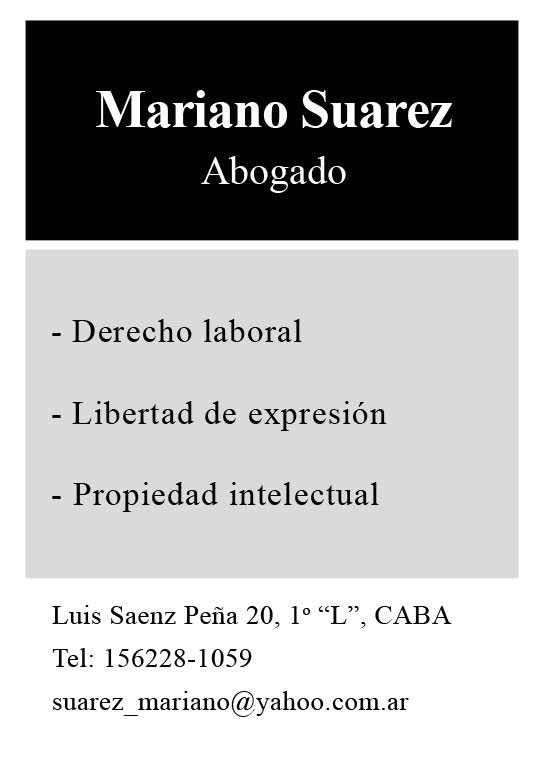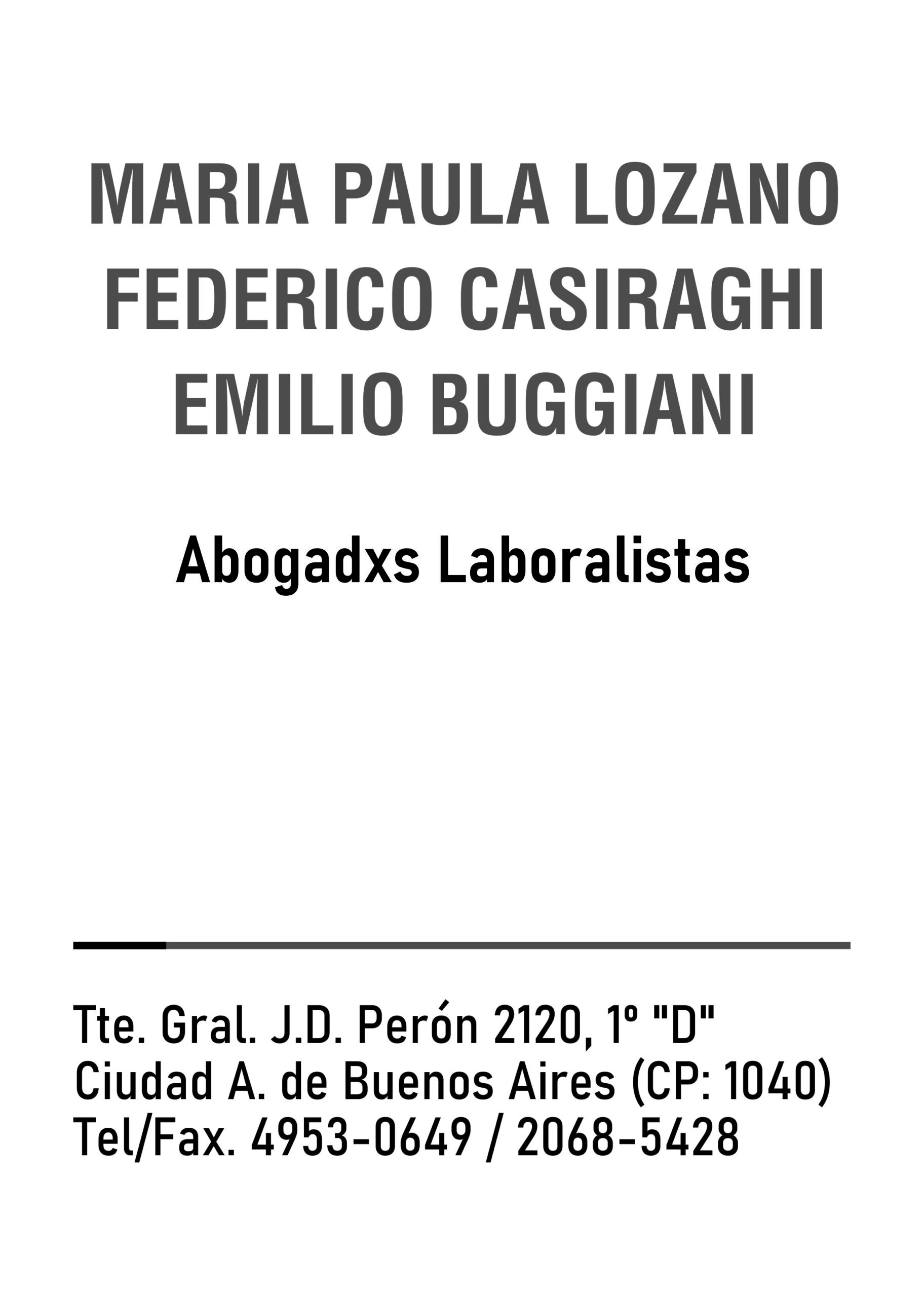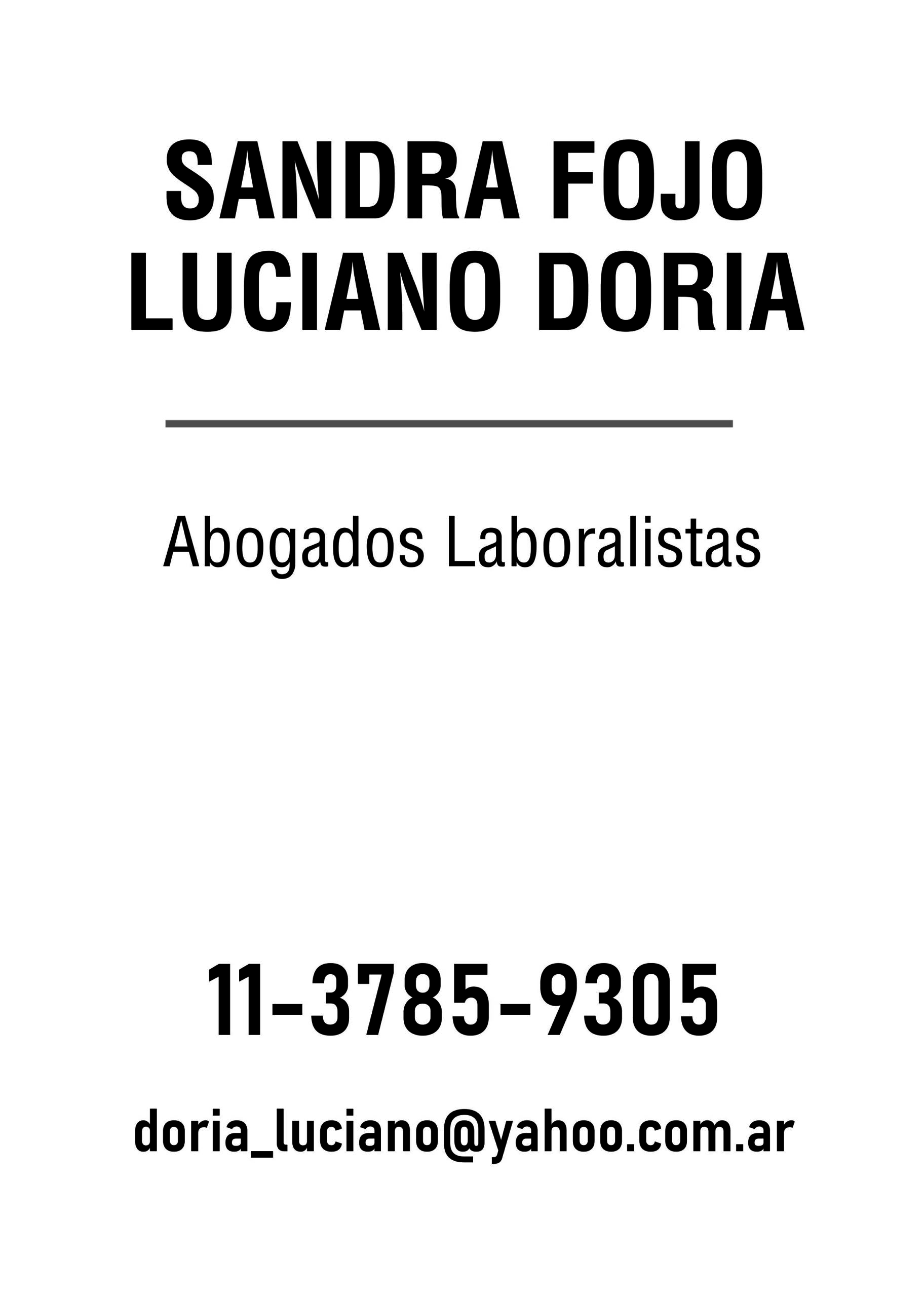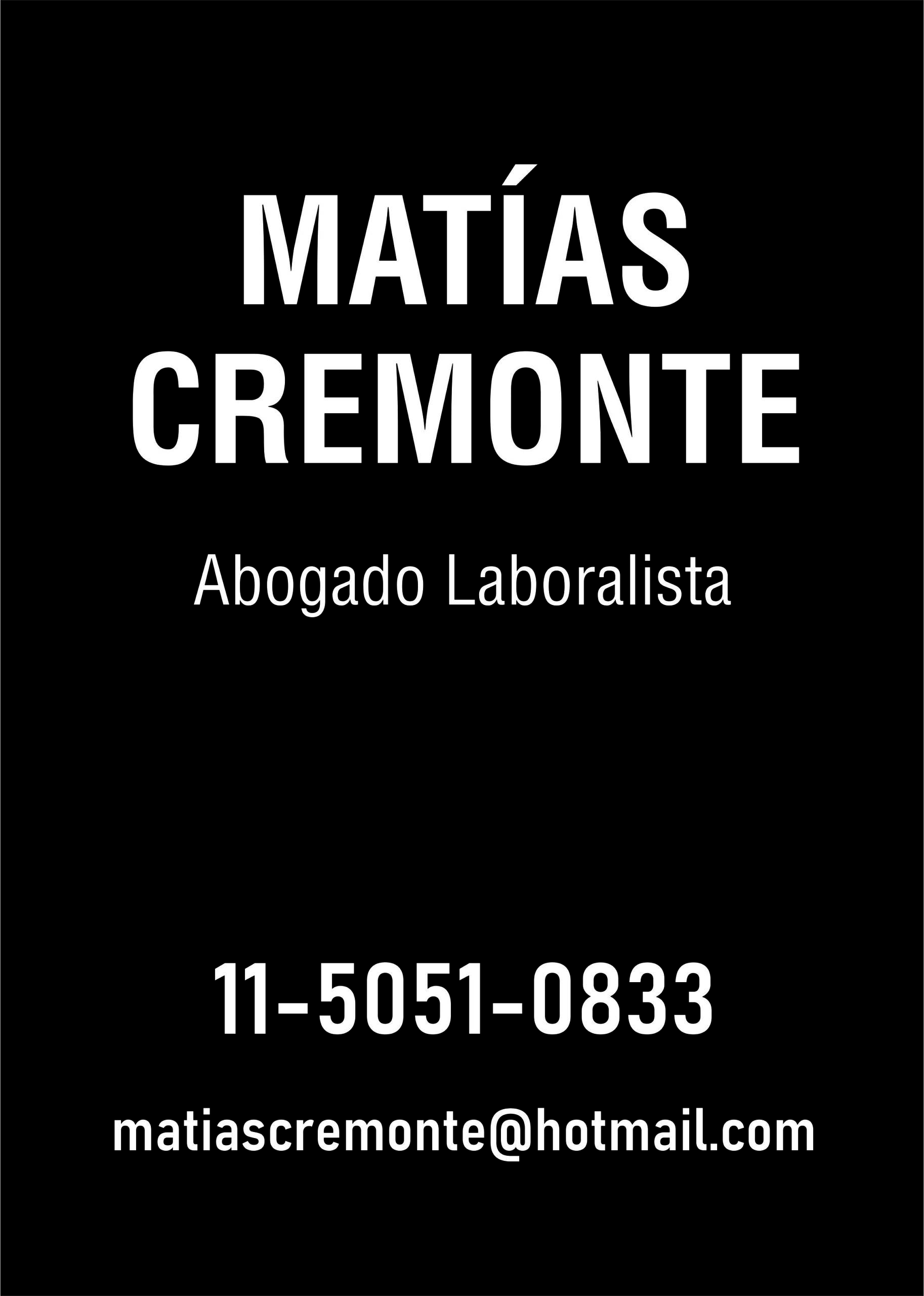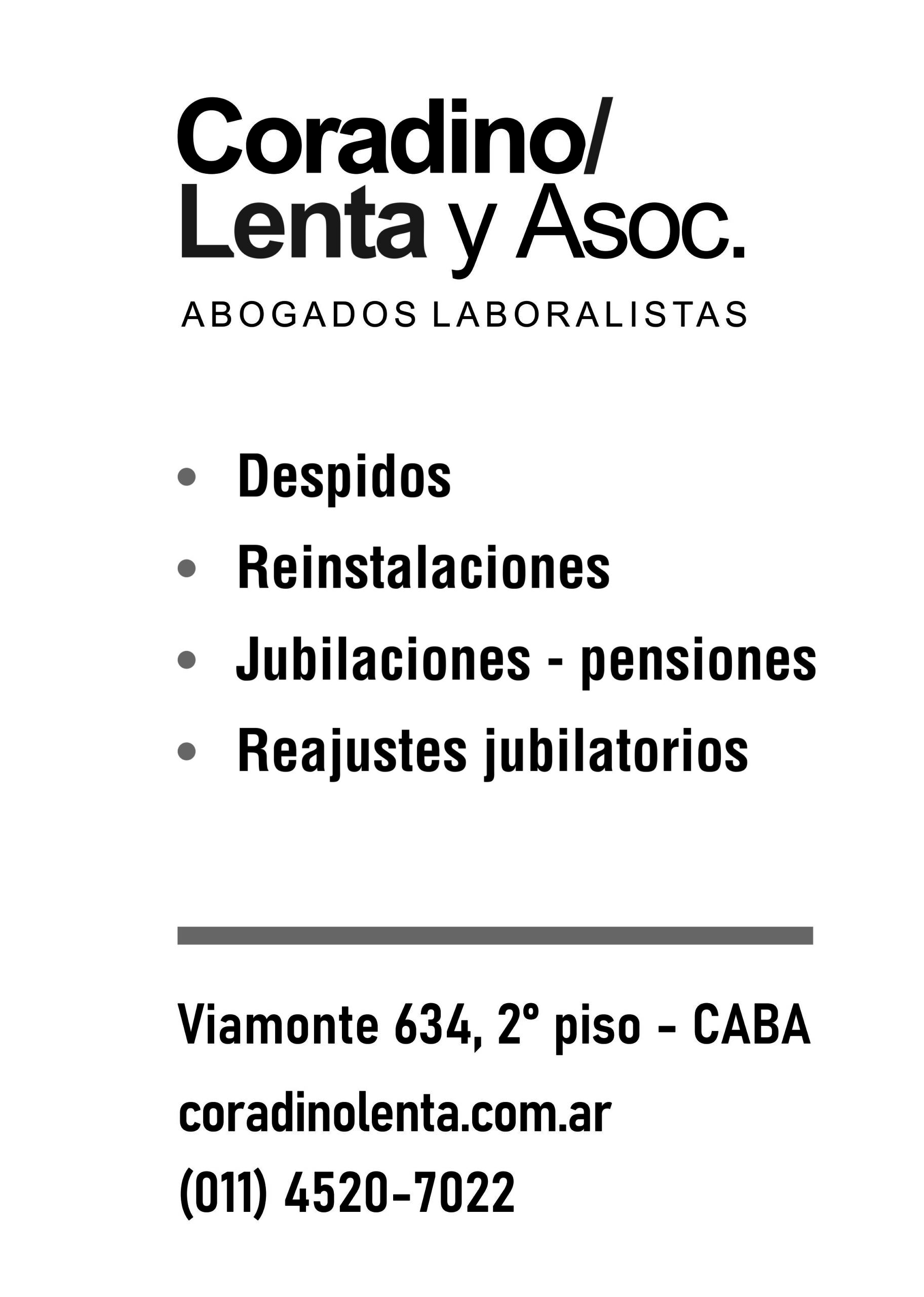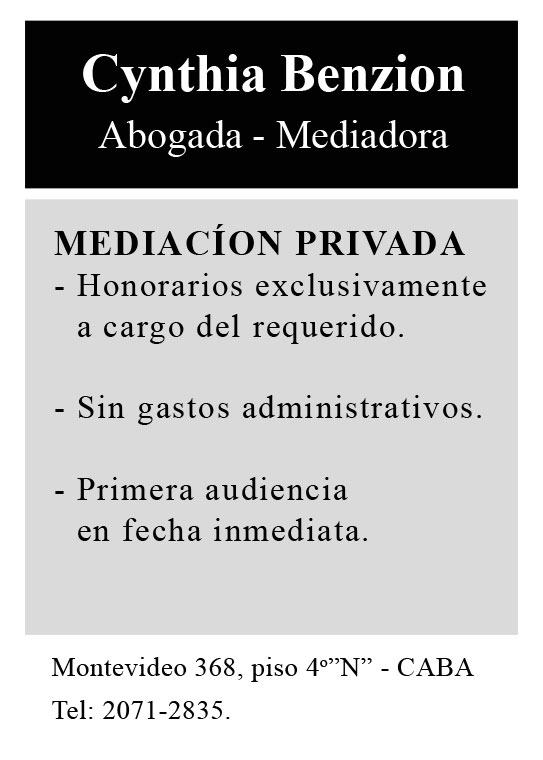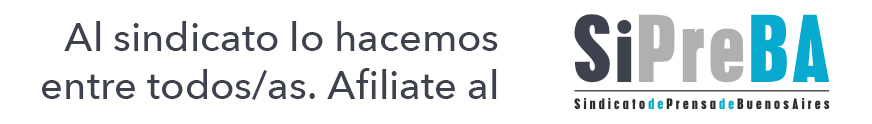#82
A los ojos de mi padre
Por María José Eyras

Dorothea Tanning
Compartir en las redes sociales
A un año del fallecimiento de Ciro Ramon Eiras, ocurrido el 17 de octubre de 2019, evocamos al
legendario abogado laboralista, cuya trayectoria inclaudicable en defensa de la clase trabajadora será siempre recordada.


Si pienso en mi padre, lo primero que veo es su cabeza gris detrás de la ventana. Es una visión fugaz, apenas un segundo, la de mi padre sentado, de espaldas, en su casa de fin de semana, en un barrio cerrado de la zona Sur. Pero está allí, leyendo como cada sábado, junto al fuego que él mismo ha encendido.
Es la hora entre la merienda de mis hijos y la cena. Paso en bicicleta, rauda. Pedaleo con ganas entre las casas, los jazmines, los robles, diviso la magnolia, rodeo el parque que circunda la confitería, me doy impulso bajo la avenida de árboles altos, añosos, que mi padre ama porque le recuerdan el campo, y vuelvo a desviar por la calle de ripio, larga, perimetral, sobre la que da su casa. Vuelvo a pasar y mi padre sigue detenido ahí, en el mismo lugar.
Detrás de la ventana, junto al fuego, mi padre lee.
Si pienso en él, lo veo así, leyendo.
Mi padre lee. Rara vez literatura, una novela que le recomiendan, el regalo de un amigo. La mayor parte del tiempo son libros en torno a cuestiones de su especialidad, el derecho laboral. O lee filosofía del derecho, o temas de política, o marxismo. De chica lo encontraba inclinado sobre el escritorio, frente a un grueso libro abierto al medio, y levantando apenas la cabeza, me decía: “Marita, estoy estudiando El Capital”. Después, en la mesa, nos explicaba largamente el concepto de plusvalía y por qué, en la apropiación de ese valor por parte de los patrones, se asentarían todas las injusticias del mundo.
Mi padre lee y también compra libros. Recibe un vendedor en su estudio y a veces llega a casa con libros destinados a nosotros: El Quillet de los niños, en seis tomos, la colección Un paseo por la casa, en cuatro. Un día me llama aparte y saca del portafolios, uno a uno, veinticuatro libros rojos. No puedo creer mi suerte, no sé qué le ha dado a mi padre, no es mi cumpleaños ni nada, pero los primeros tomos me fascinan y sigo leyendo toda la colección. Se trata de las Travesuras de Naricita, el personaje creado por Monteiro Lobato que entonces nadie conoce a mi alrededor. Mucho más tarde lo reencontraré mencionado en el cuento “Felicidad”, de Clarice Lispector.
Mi madre se queja, que “cuánto dinero se gasta este hombre en libros y después la plata no le alcanza”, y que “nosotros no somos ricos para ayudar tanto a los de Claridad”.
Mi padre compra libros y revistas de arte en cantidades, que no sé si lee. Recorro una y otra vez las páginas de las revistas y los libros que reproducen obras de Renoir, Monet, Van Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec y sueño con pintar así, y las biografías románticas y trágicas de sus creadores dejan vislumbrar las tonalidades infinitas de una vida.
Mi padre compra los libros de Aguilar en papel biblia, y me convida de allí a Oscar Wilde, Thomas Mann y otros por el estilo. Manda hacer una biblioteca de pared a pared, y acepta albergar más libros de otras bibliotecas heredadas de parientes, libros de tapas ocres con títulos de un oro desteñido y páginas que comienzan a crujir. De tanto en tanto, toma del estante uno de esos libros, lo hojea y dice “éste… habrá sido de Quito, el tío de tu madre”.
Mi padre y mi madre leen los libros del boom. A casa llega la obra de Cortázar, desde Los Premios en adelante. Llegan las obras de García Márquez, Vargas Llosa y El reino de este mundo. Andan por ahí, esos libros, basta tomarlos y encerrarse en el cuarto hasta que el sueño llegue, a las tres o las cinco de la mañana.
Mi padre lee a Álvaro Yunque que también, como él, milita y está conmovido por las penurias de la gente pobre y trabajadora. Me lo presenta, me regala sus libros de cuentos habitados por héroes humildes y populares –que siento ajenos– y me da a leer también su primera lectura, Corazón, de Edmundo de Amicis –que no entiendo por qué le ha gustado tanto–. Más tarde me acerca un ejemplar de tapas grises del Robinson Crusoe que aún conservo. Por él llego al universo de fantasías visionarias de Julio Verne, porque de ahí proviene su nombre Ciro, de Ciro Smith, el ingeniero, protagonista de La isla misteriosa que impresionó a mi abuelo.
Mi padre me regala Dailan Kifky, de María Elena Walsh y la voz de la narradora, su frescura y su buen humor me hacen desear, acaso por primera vez, encontrar también, en la escurridiza voz propia, una narradora así.
Mi padre me pasa Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, y veo ríos de oro y plata robados que viajan en miles de barcos. Más tarde comprendo por qué se afirma que la historia la cuentan los vencedores.
Mi padre compra las publicaciones del Centro Editor de América Latina. Libros, revistas, fascículos. Mi hija recoge ese material y lo digitaliza para que sea preservado por AHIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas. A mi padre le hubiera gustado saber que su colección de Capítulo, ahora, es accesible a quien desee consultarla.
Mi padre, a veces, abre un libro se lee. Al encontrarse en una de esas dedicatorias melifluas y románticas a mi madre cuando eran novios, la lee en voz alta y me dice, entre la sorpresa, la perplejidad y quizá con cierto orgullo por el joven que fue: “Estas cosas le escribía yo a Juanita”.
Mi padre y mi madre leen a Juan José Saer. Lo admiran, lo siguen. Viajan a Santa Fe a visitar la zona, literal y literaria, tocan la puerta de una casa donde vivió, saludan a los familiares de Saer que los atienden. Gracias a ellos, cae en mis manos El río sin orillas y, por primera vez, me enamoro de una prosa que reconozco diferente a todo lo que he leído antes.
Mi padre lee en su Estudio, cada vez más, cuando el trabajo va decayendo.
Mi padre subraya. Con intensidad, con líneas de gruesa birome. También escribe alguna cosa en los márgenes, signos de admiración, carcajadas. Encuentra en los textos razones para seguir, sostener sus luchas, confirmar sus ideas.
Siempre del lado de los trabajadores, como les dice.
Suele citar ciertas frases como: “la religión es el opio de los pueblos”. Y dedicar extensas peroratas contra la Iglesia y el clero.
Mi padre lee fallos para su actividad profesional, jurisprudencia, me explica. Cuando tiene que iniciar una demanda escribe sus argumentos con vigor, con entusiasmo. Teclea rápido, exaltado. Luego vendrá la mano de mi madre: la corrección de sus faltas de ortografía, errores de puntuación.
De tanto en tanto, mi padre escribe. Escribe algún artículo para la Revista, como llama a la de la Asociación de Abogados Laboralistas. Dice: escribí una cosita, nada importante. Lo dice con decepción. Es que en mi casa sólo se veneran los grandes nombres, hay que ser Goya, Mozart –o en todo caso, Cervantes–. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos la suerte de vivir en un hogar donde hay bibliotecas en todos los cuartos y estas presencias bastan para dar lugar a una convivencia espontánea, azarosa y cotidiana con los libros.
Cuando todavía es joven, a mi padre se le retoba un ojo. “Lo tengo para el lado de Chile”, dice. Consulta especialistas, padece y por fin encuentra un oculista que lo opera. Le enderezan el ojo y sigue leyendo.
En algún momento, mi padre hace un cerramiento en la terraza para tener su escritorio. Y allí van a parar, a una estantería de tablones y bloques, algunos cuántos libros que no deben verse, porque hay una dictadura y autores como Engels o Lenin acaso nos traigan problemas. Pero nadie viene. Sólo una vez entran ladrones, dan vuelta y tiran todo, abren todos los cajones y se fastidian. Porque ellos buscan armas, dinero y joyas y “en esa puta casa”, le dicen a la empleada que han amordazado y atado a la cama, “no hay nada, puro libro”.
Ya casada, mis padres suelen preguntarme qué quiero para mi cumpleaños. Una vez les pido la Historia de la vida privada, en diez tomos y otra vez, En busca del tiempo perdido, en siete. Cuando, ante la consulta, les digo que quiero una colección de libros, las dos veces se repite la misma escena. Mi madre dice que hay que ver cuánto cuestan. Mi padre, con un gesto de la mano, barre las objeciones sobre la mesa: “Hija, si Usted quiere esos libros, nosotros se los vamos a regalar.”
Mi padre decide dejar de manejar y , si ya no maneja, lo lógico, inevitable, es vender la casa de fin de semana.
Ahora, los sábados, mi padre lee en Buenos Aires.
Cuando llegamos a visitarlos, está sentado en el sillón del living, entre el piano y una mesita oval sobre la que hay un velador y un busto de mármol. “¿Sabés lo que estoy leyendo, Marita? Mirá…” Y a menudo es el único interlocutor que siento interesado en hablar conmigo cuando la reunión avanza y los gritos familiares suben de tono. Con el tiempo, los libros van a volverse, cada vez más, nuestro único tema de conversación.
Mi padre lee a Martín Kohan porque le regalo sus libros y se entusiasma.
Mi padre lee mis primeros cuentos y me dice algo acerca de que percibe en ellos un amor contenido. Lee las reseñas de libros que publico de tanto en tanto en la revista Ñ y le gustan. Para mis padres, todo lo que aparezca impreso gana en jerarquía.
De grande, como buen miope, no sufre de presbicia y lee sin anteojos. Pero con el tiempo, el estrabismo y la edad, cada vez le resulta más difícil sostener la lectura. Lleva los artículos de la Ñ que le interesan a la librería, los hace ampliar. Vuelve contento con su versión, al alcance de la vista debilitada. Ese es todavía mi padre entero, trajeado, orondo y con toda su alegre vitalidad. Después vendrán las diferentes lupas porque las piernas que lo llevaban hasta donde hacía las ampliaciones, a pocas cuadras, como los ojos y el equilibrio, comienzan a abandonarlo.
En una época pasé por un estado de mucha angustia. Lo llevaba a todas partes, ese estado, como un sayo. Un domingo caminaba por el barrio cerrado, buscándome, desalentada, cuando veo venir a mi padre en bicicleta. Al cruzarme se detiene, pies en tierra y el manubrio entre las manos, pregunta “cómo anda mi hija”. “No muy bien”, digo. No va a insistir, no va a querer saber por qué ni va a proponerme que hablemos, sólo va a decir: “¡Hija, usted es una hermosura!” Y va a seguir su paseo en bicicleta confiado, contento, como todos los fines de semana.
Era un comentario exagerado, de padre amoroso, obviamente. Pero en esos estados, ante el desánimo, importa que haya alguien, un otro que crea en nosotros. Basta con uno. Y mi padre, aquel día, todos los días, creía en mí. No porque fuera yo, ni siquiera por tratarse de su propia hija, era él así. Miraba la vida con optimismo. Con tanto optimismo como melancolía y añoranzas por los tiempos idos cuando se perdía en sus recuerdos.
Y esta amalgama de confianza en el futuro y fe en las personas, con interludios de saudades, era el acento vital de su forma de mirar el mundo. Cada vez que vuelvo a estar angustiada, aquella mirada de mi padre el día que lo crucé en bicicleta, la bondad y el cariño de sus ojos, me salva. Aquella mirada tenía, además, la virtud de extenderse a todas las personas que conocía. Mi padre amaba la vida y confiaba en la gente. Era, lo he dicho, su manera de estar en el mundo.
También solía repetir “Nada de lo humano me es ajeno”.
Julio 2020
Compartir en las redes sociales
#82
En este número
Doctrina
Por Nilton Pereira da Cunha
Doctrina
Por María Eugenia Caggiano
Doctrina
Por Jorge Luis Bernardo Elizondo
Doctrina
Por Anibal Cuadrado
Doctrina
Por Luis Enrique Ramírez
En este número
Doctrina
Por Nilton Pereira da Cunha
Doctrina
Por María Eugenia Caggiano
Doctrina
Por Jorge Luis Bernardo Elizondo
Doctrina
Por Anibal Cuadrado
Doctrina
Por Luis Enrique Ramírez