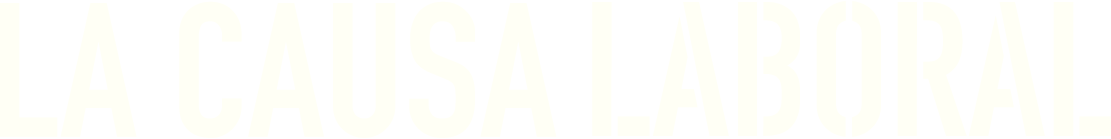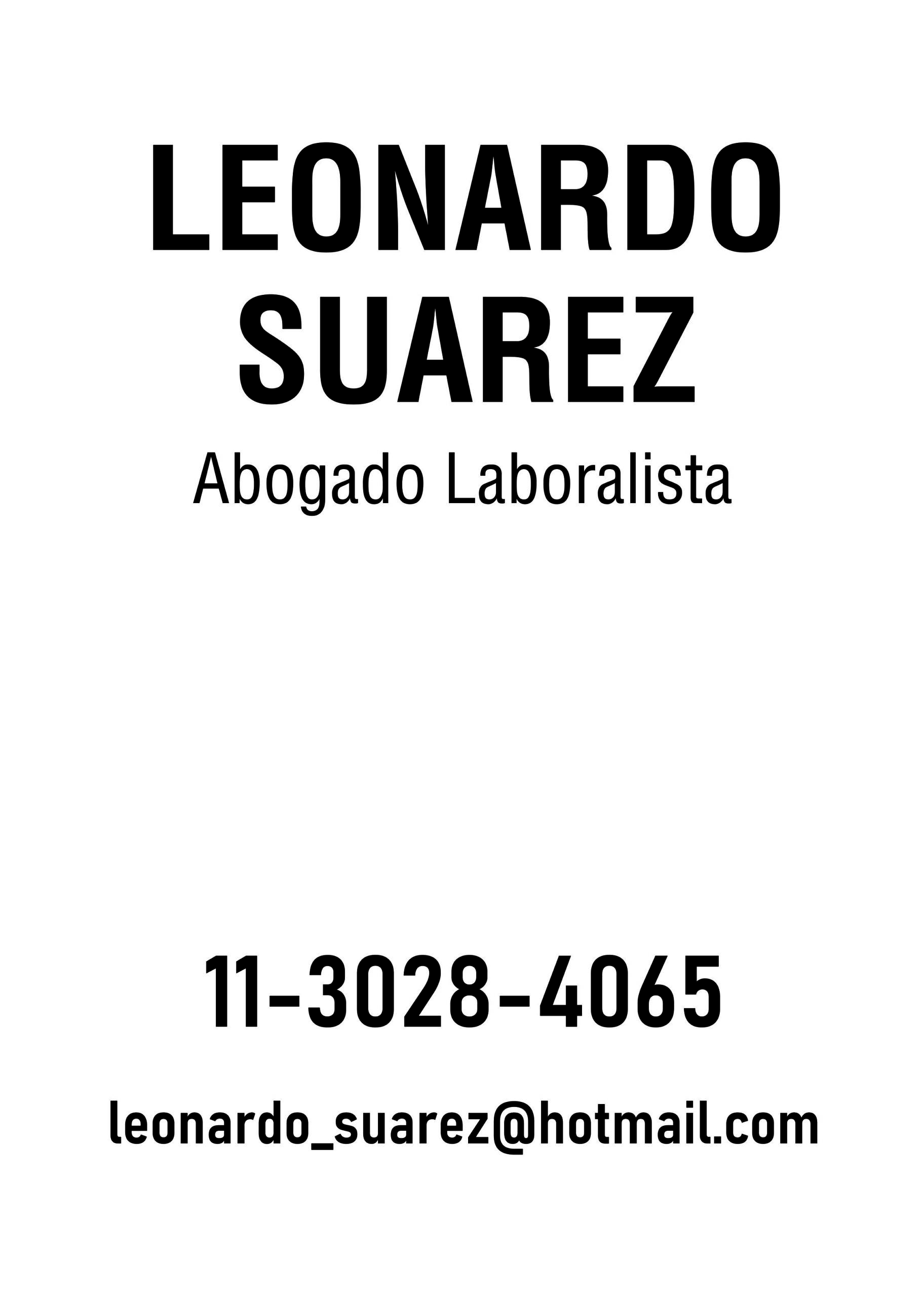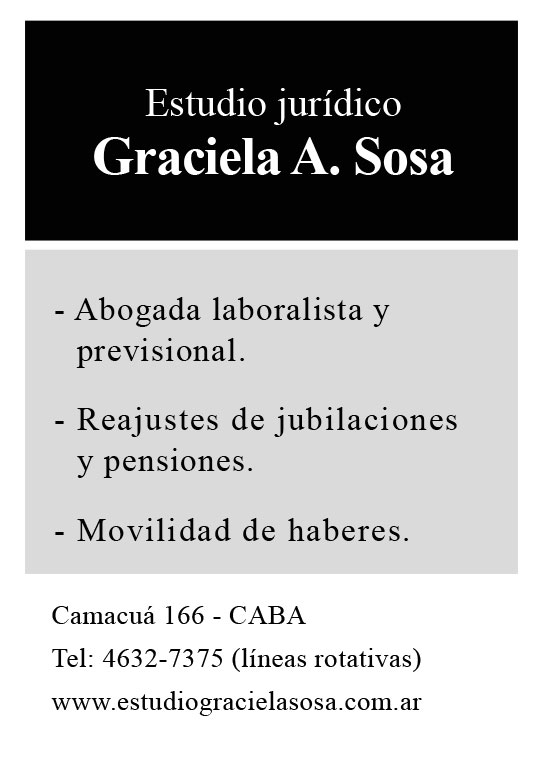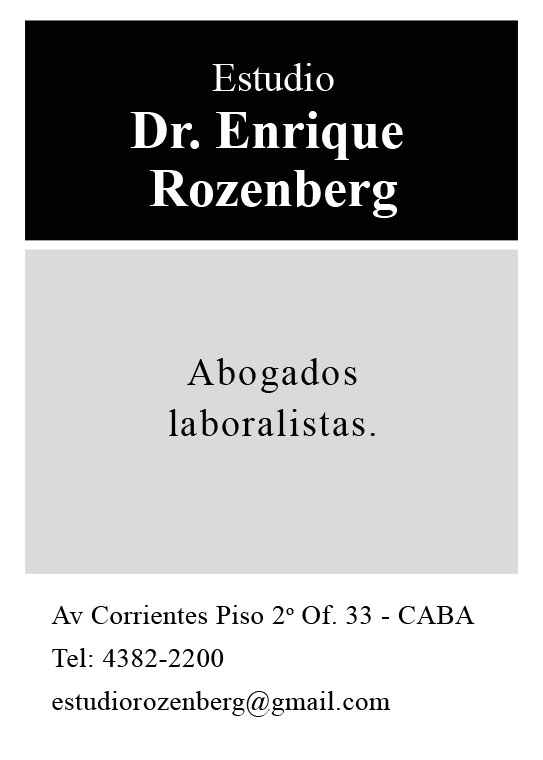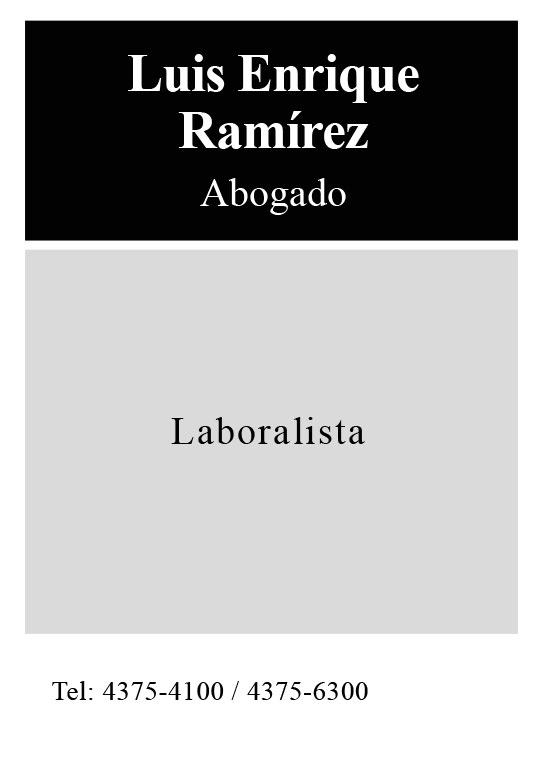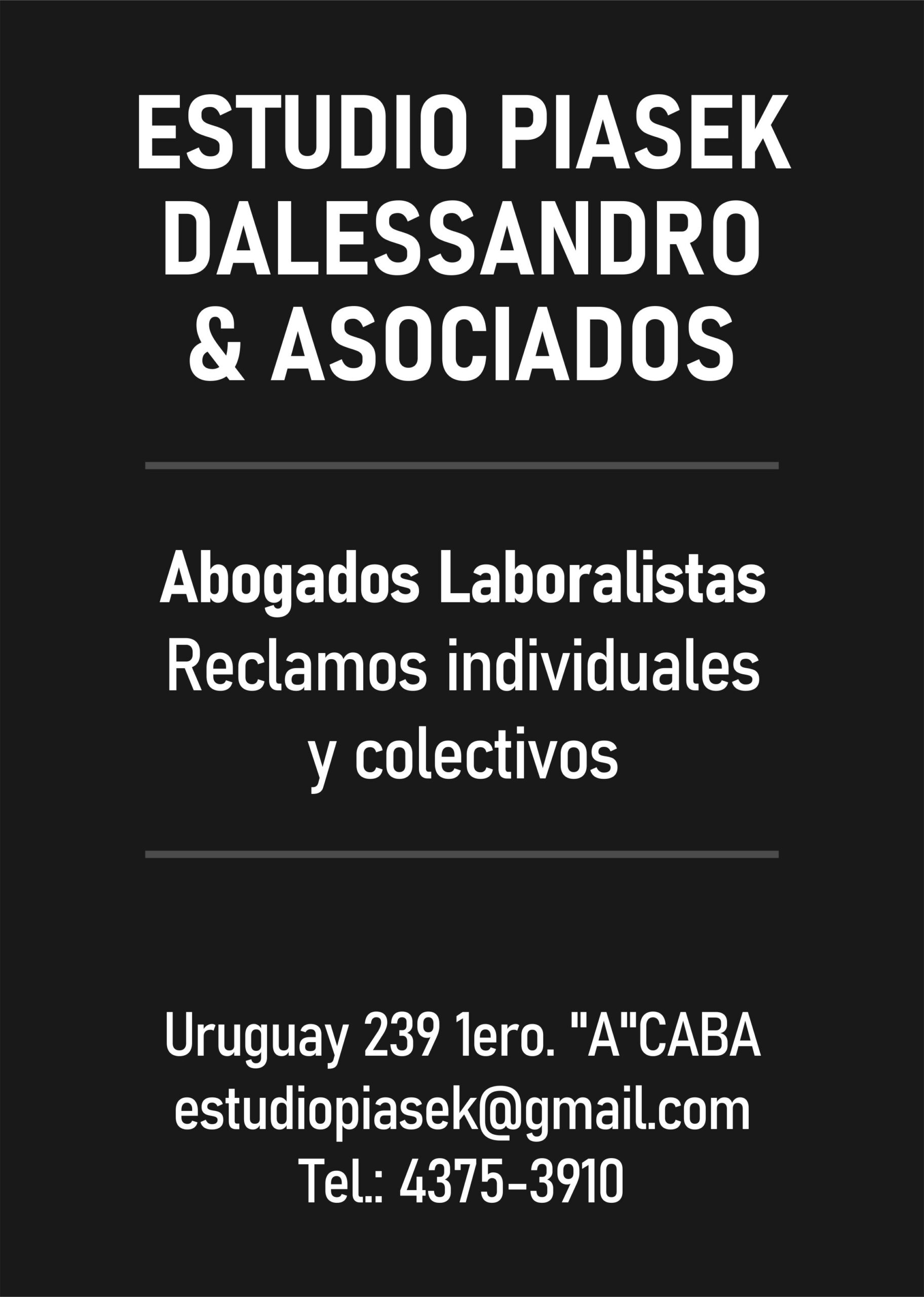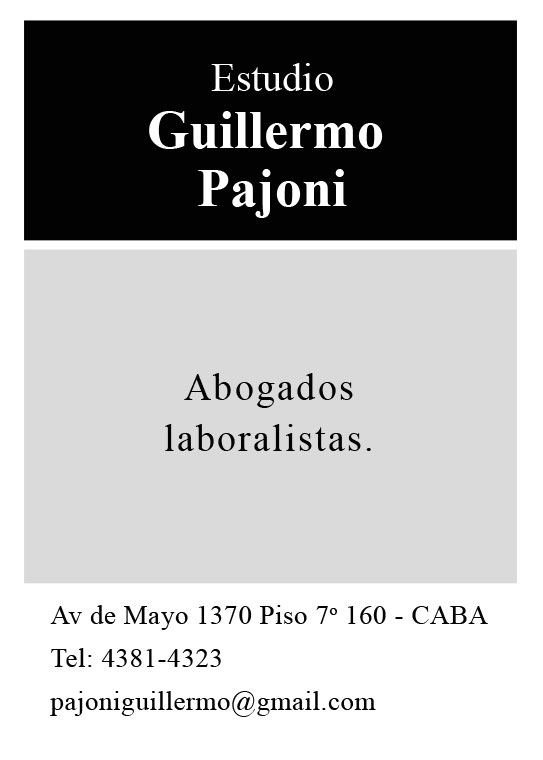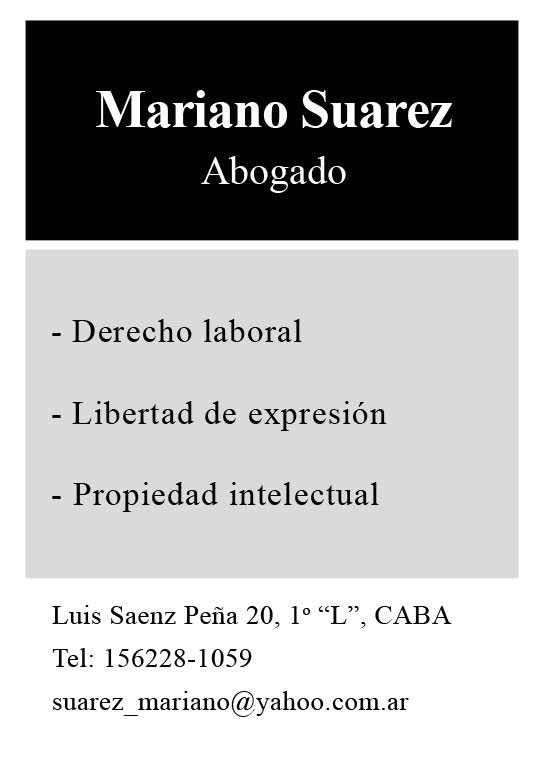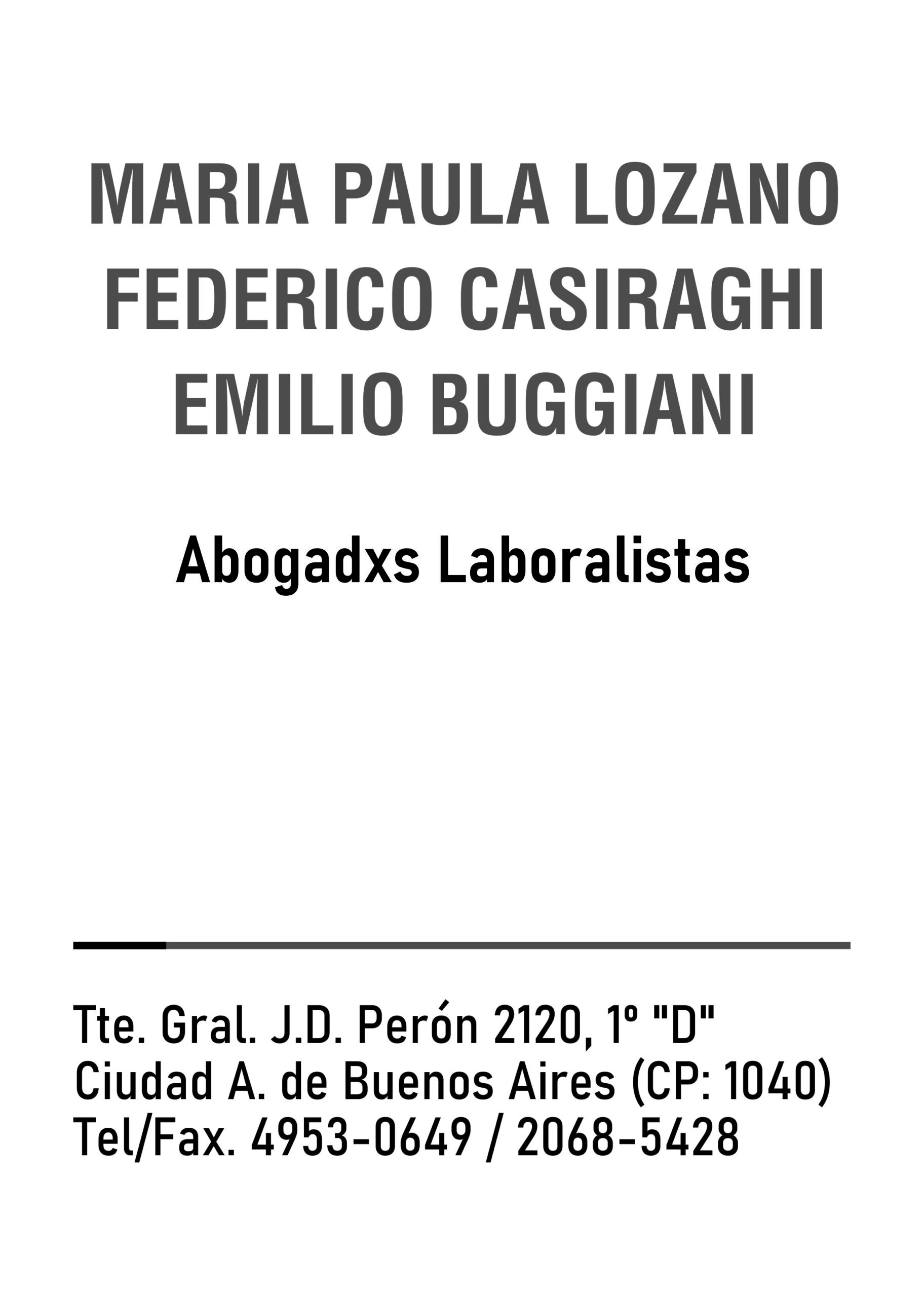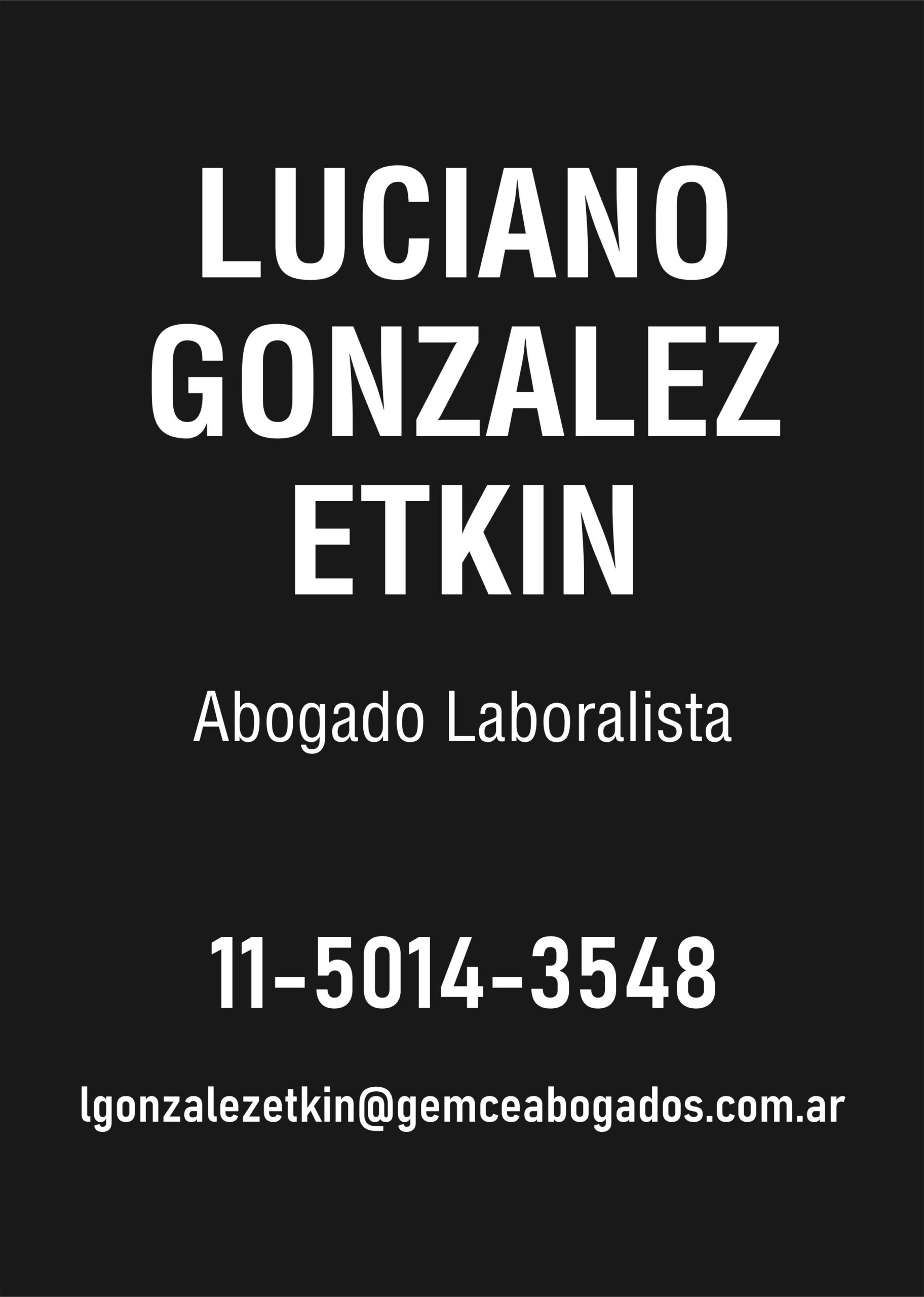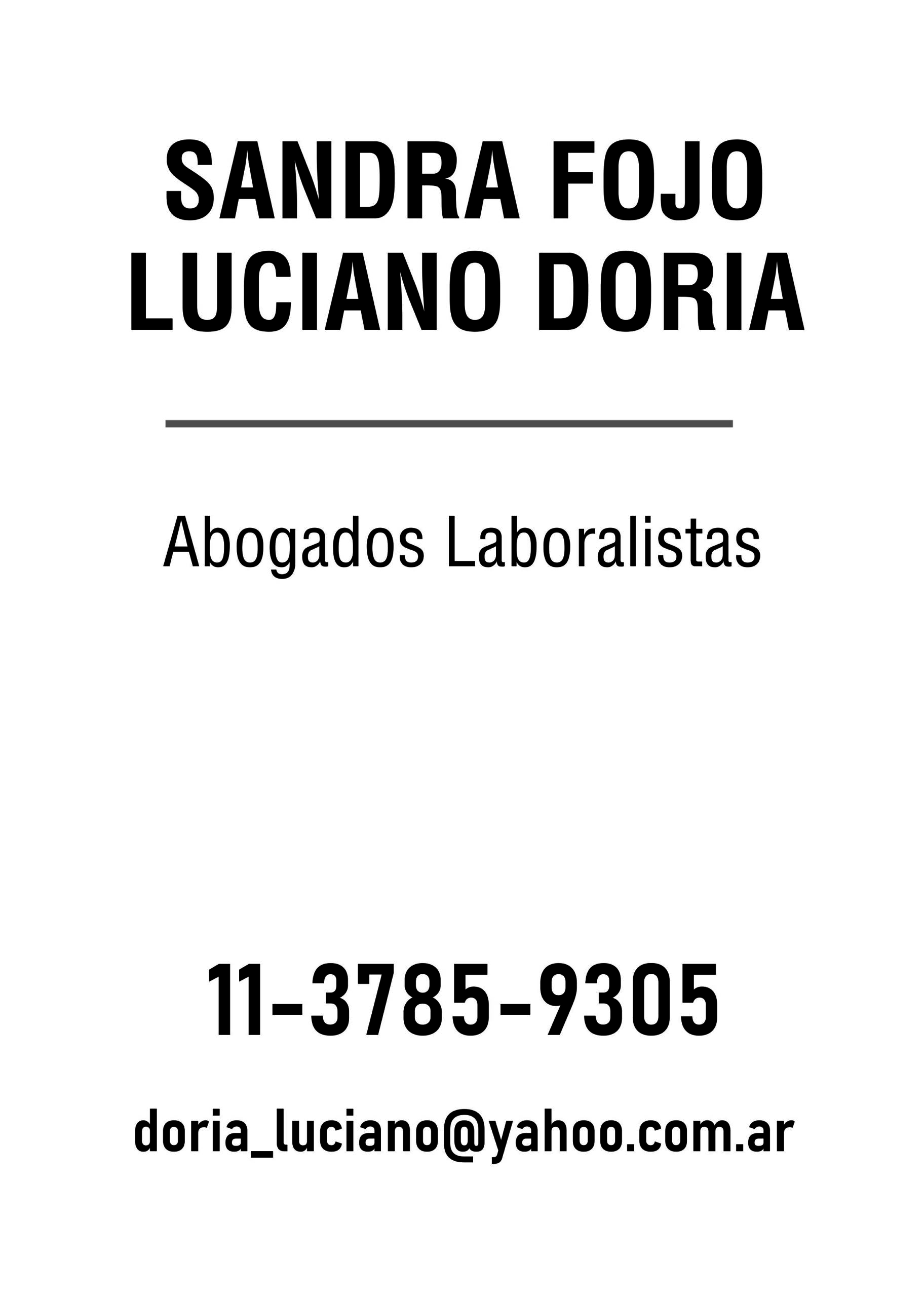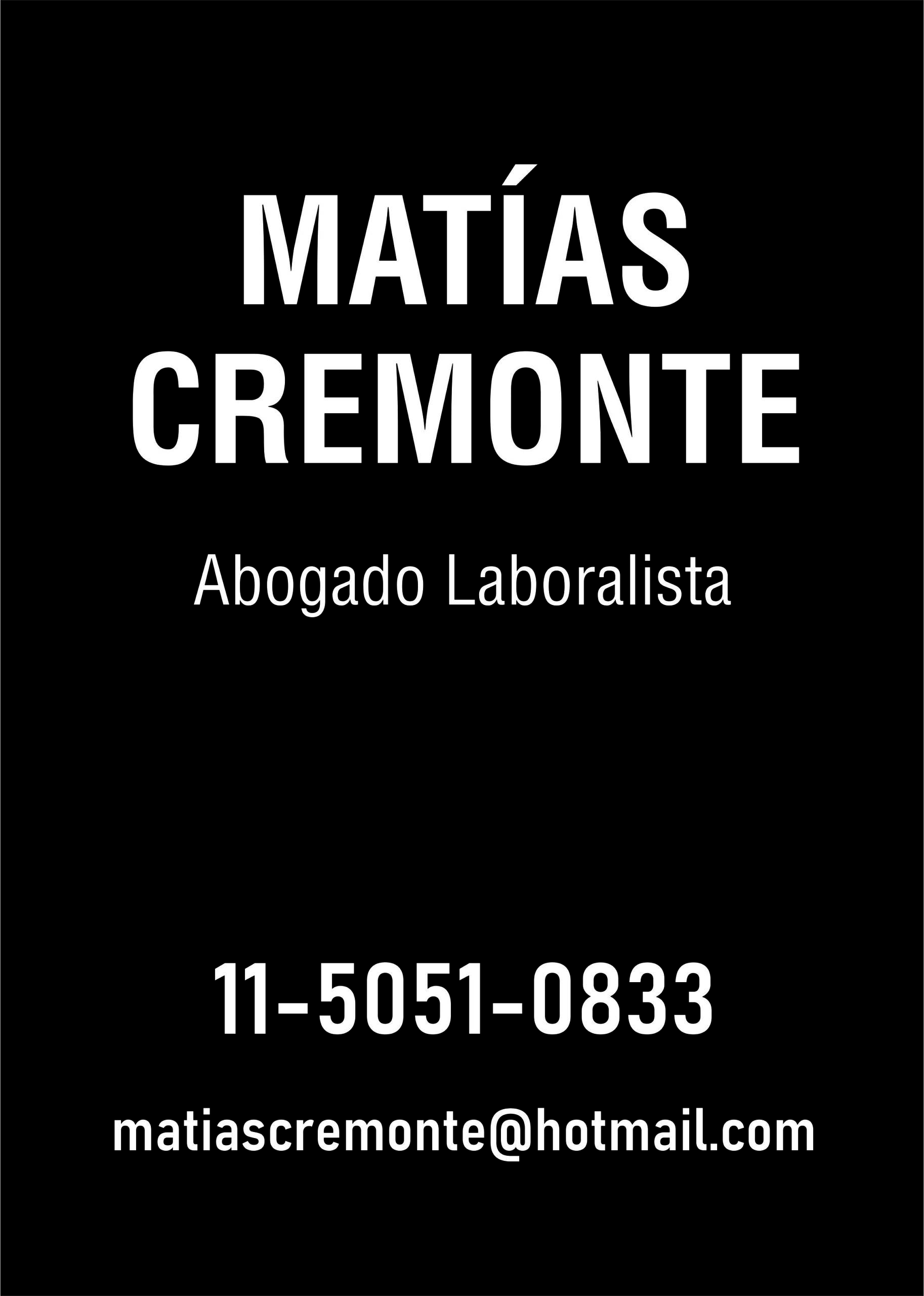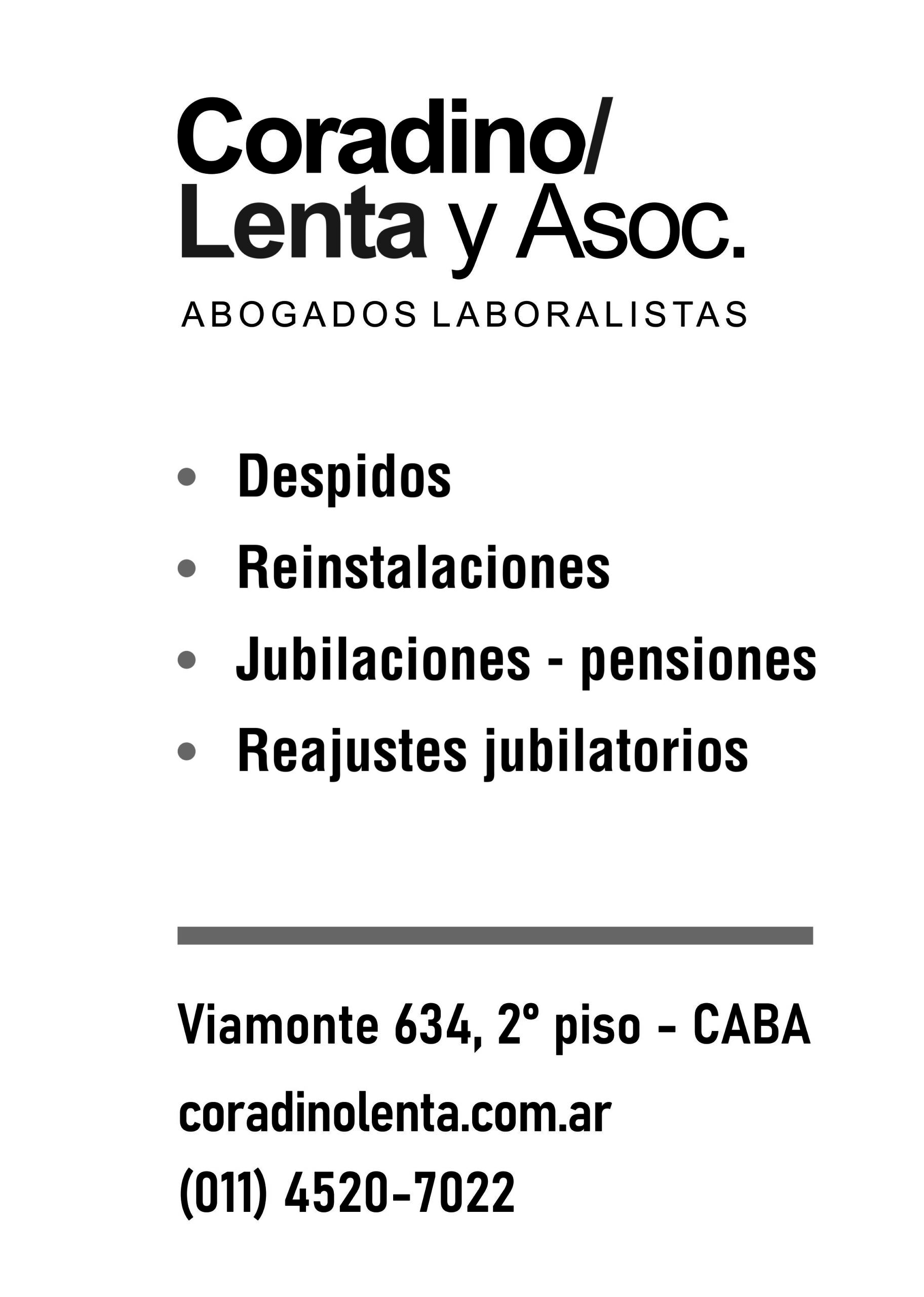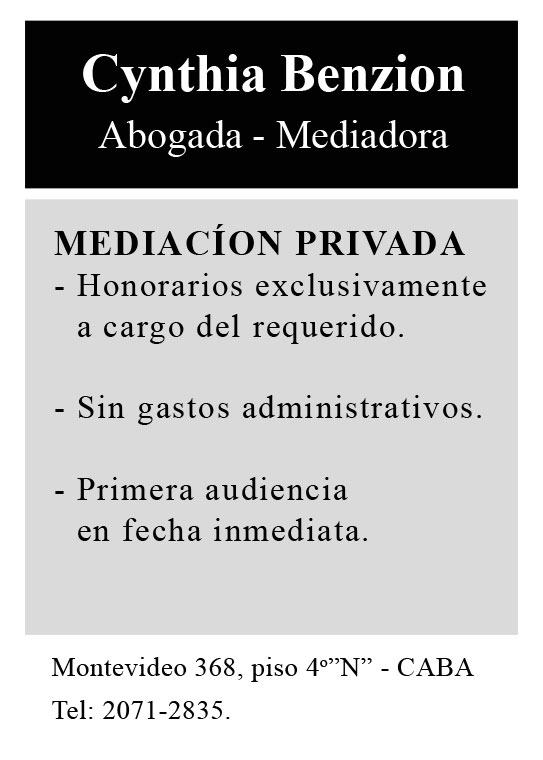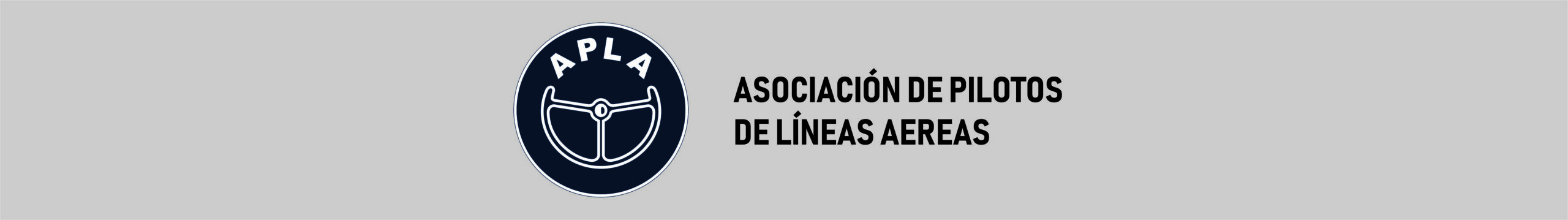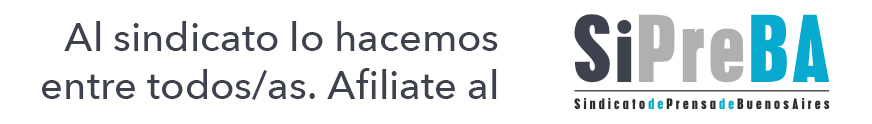#82
De la explotación disciplinaria del proletariado a la explotación económica de la subjetividad y del precarizado

Dorothea Tanning
Compartir en las redes sociales
En el inicio del siglo XVI se ven los primeros indicios del ascenso de la clase burguesa, de una nueva economía con el surgimiento del sistema capitalista. A partir de ese nuevo sistema hubo un significativo cambio en relación a las costumbres y a las posturas medievales, pasando a imperar el productivismo. Para la emergente elite burguesa se convierten en repugnantes la indolencia y el ocio. Se recurre, incluso, al uso de la fuerza física, por medio de legislaciones, para obligar a las personas a trabajar. Surgen, por todas partes, concepciones religiosas, filosóficas, económicas que exaltan al trabajo como la única fuente de riqueza y de supervivencia.
Hasta antes del surgimiento de ese sistema, ninguna sociedad aspiraba a estar regulada por una fuerza puramente económica. Por lo tanto, con el sistema capitalista el trabajo pasó a ser una mercancía como las otras.
Ese cambio se tornó un proceso radical, donde las concepciones sociales, políticas, ideológicas y económicas pasaron a exigirle a las autoridades la separación institucional de la sociedad en dos partes: una económica y otra política.
El absolutismo dio lugar a un nuevo orden, el Liberalismo, ahora guiado por la “mano invisible” de Adam Smith. Esta era una autoridad invisible, que surge “automáticamente” del funcionamiento de un organismo social que se regula por sí mismo.
Ese modelo de regulación y control que surge a finales del siglo XVIII, inspirado en la idea del panóptico de Jeremy Bentham, que es un proyecto de prisión circular donde un observador central podía mirar, observar y supervisar todos los espacios y rincones de la prisión. Él observó que este proyecto de prisión podría ser utilizado en otros locales tales como la escuela y la fábrica. Hoy este proyecto de vigilancia esta por todos os lados, como vamos mirar al largo de este texto.
Describe Foucault que: “Bentham es más importante, para nuestra sociedad, que Kant o Hegel. Nuestras sociedades deberían rendirle un homenaje, pues fue él quien programó, definió y describió de manera precisa las formas de poder en que vivimos, presentándolas en un maravilloso y célebre modelo de esta sociedad de ortopedia generalizada que es el famoso panóptico, forma arquitectónica que permite un tipo de poder del espíritu sobre el espíritu, una especie de institución que vale tanto para las escuelas como para los hospitales, las prisiones, los reformatorios o las fábricas”1.
El panóptico, añade Foucault, produjo algo totalmente diferente: ya no hay más indagación sino vigilancia. No se trata de construir un acontecimiento, sino de instalar una vigilancia ininterrumpida y total. Vigilancia permanente sobre los individuos llevada a cabo por alguien que ejerce sobre él un poder, por ejemplo, el maestro, el jefe de oficina, el médico, el psiquiatra, el director de prisión, que ejerce ese poder y tiene la posibilidad no sólo de vigilar, sino también de construir un saber sobre aquellos a quienes vigila. Este es un saber que no se caracteriza por determinar si algo ocurrió o no, siendo que ahora trata de verificar si un individuo se conduce o no como debe, es decir: se deben cumplir las reglas vigentes. Esas reglas son organizadas a partir de la norma que establece qué es lo normal y qué no lo es, qué es lo correcto y qué no, qué se debe hacer y qué no.
Esta voluntad de hacer reinar el orden contaba con una herramienta formidable, temible y sanguinaria: la legislación penal. Eso significa decir que era mucho más fácil, ya que la aristocracia y la burguesía que estaba surgiendo detentaban la protección y podrían usar el aparato judicial, que ejercía excesiva presión sobre las camadas populares.
Esa temible herramienta penal fue usada en la presión y control social, sobre todo, durante el final del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX, cuando este mismo grupo, burgués capitalista, conquistó el poder y nuevas reglas sociales fueron impuestas.
A partir de entonces, la organización política y económica pasó a ser ejercida por la clase más acomodada económicamente, esa clase ostentando ahora el poder, pasó a oprimir a las clases menos favorecidas, a los pobres, y a instaurar una nueva polaridad política y social, con nuevas instancias de control.
Esos nuevos sistemas de controles sociales establecidos por esa nueva clase que llega al poder, los industriales y propietarios, tenían como premisa controlar las clases populares o medio populares, y fue implantada por medios autoritarios y estatales.
Del punto de vista del trabajo, representó una carga muy pesada para el trabajador, por lo hecho de la utilización de todo el aparato penal para adaptar al individuo al nuevo sistema de producción capitalista burgués. Este sistema demandaba adaptación del trabajador a un trabajo con ritmo cada vez más acelerado y en condiciones degradantes. Para la concretización de ese proceso la legislación y el Derecho penal fueron poderosas herramientas, en la perspectiva de crear medios de regulación y con el aparato policial obligando a los individuos que aún no estaban trabajando en las fábricas, llamados vagabundos, a emplearse por cualquier valor, si no irían presos, entonces, con más trabajadores a disposición, el valor de los salarios caería.
Esa era la política represiva que a través de la policía y de la regulación del Derecho penal era dirigida a las clases populares, en el final del siglo XVIII.
La obligación de trabajar no sólo se instauró en ciudades y en fábricas, sino que también llegó al campo, especialmente en el nuevo mundo, América.
En este sentido subraya Abelardo Levaggi, en Argentina, los varones libres sin profesión, oficio ni capital fueron obligados a emplearse, o sea, a trabajar en relación de dependencia, en la ciudad o el campo, a cambio de un salario. Quien infringía esa obligación, y no podía probar la condición de jornalero o salariado, era considerado vago e inoperante, juzgado y obligado a trabajar.2.
El control social, de forma racional, con el uso de las legislaciones penales, fue una de las maneras, sobre todo, de satisfacer la voluntad y los deseos de la clase dominante liberal burguesa, que ahora disponía de un ejército de trabajadores que fortalecía y salvaguardaba al emergente sistema capitalista industrial.
El capitalismo, para tener este ejército de mano de obra disponible en la Revolución Industrial del siglo XVIII, tuvo que imperiosamente recurrir al disciplinamiento, ya que ningún trabajador libre aceptaría realizar labores intrínsecamente relacionadas a la miseria urbana y proletaria en las minas de carbón y las fábricas del inicio de tal revolución.
Además, ocurrió una transmutación del concepto de ocupación del hombre libre por el de trabajo, donde el hombre pasó prácticamente a ser obligado a tener un empleo, es decir, el hombre libre ahora pasó a ser subordinado por el contrato de trabajo, por el poder económico, por la mano de obra y por una nueva ideología racional de trabajo implantada por la clase burguesa capitalista industrial, con el uso de la obligación de trabajar, incluso a través de la ley y de otras instancias sociales y políticas, que derivó en lo que Foucault denominó “poder disciplinario” y, lo más grave, siempre degradante para la gran masa de los trabajadores.
En este sentido, Michel Foucault describe: La formación de la sociedad disciplinaria puede ser caracterizada por la aparición, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, de dos hechos contradictorios, o mejor dicho, de un hecho que tiene dos aspectos, dos lados que son aparentemente contradictorios: la reforma y reorganización del sistema judicial y penal en los diferentes países de Europa y el mundo3.
En el inicio, se utilizó mano la obra de un creciente ejército de campesinos y artesanos arruinados, fruto de la destruición de la sociedad pre-capitalista medieval, expulsados de sus tierras y aldeas. Es de ese melancólico ejército de decaídos, mendigos, vagabundos y mercenarios que surge el primer proletariado.
Es decir, a partir de la Revolución Industrial, el empleo clásico asalariado no sólo se ha convertido en la necesidad de obtener los medios de sustento para la vida, sino también, en los esfuerzos exigidos para adquirir un status social deseado. El papel del individuo dentro de la sociedad cobró relevancia por medio del trabajo. Por lo tanto, en la sociedad neocapitalista post-industrial el empleo clásico asalariado del proletariado parece haberse agotado, instalándose la nueva categoría del trabajador: el precarizado. No es más basada en la plusvalía del proletariado de la fábrica, pero en reemplazar el trabajo humano por las máquinas inteligentes creando un ejército de mano de obra disponible para el trabajo precarizado por la economía de plataforma y capturar la subjetividad del ser humano para explotarla económicamente.
En la sociedad panóptica neocapitalista post-industrial hay una vigilancia generalizada y permanente sobre los individuos. Más allá de ser a cabo por alguien que ejerce sobre él poder disciplinario también es en capturar la subjetividad del individuo y a partir de este proceso construir un saber sobre aquellos a quienes vigila, es decir, básicamente a toda la gente a través de las redes de comunicación sociales. Es decir, un perfeccionamiento en relación a la sociedad capitalista industrial Su máxima es: quien no está en las redes sociales no está en el mundo. No se trata más de verificar si un individuo se conduce o no como debe, se cumplir las reglas vigentes, pero como explorarlo económicamente a través del conocimiento de su subjetividad.
El neocapitalismo mediante las plataforma digitales usa formas más sutiles, no necesita de un poder imperativo, el individuo ahora es invitado a través de las redes de comunicación, por ejemplo: Google, Facebook, a enviar los sus detalles personales y sociales a través del su perfil para ser explotados económicamente. Hay doble explotación por esas plataformas y por los algoritmos: a de los trabajadores y a de los usuarios.
Comenta Felix Stalder que: “Vivimos en un momento histórico lo cual, más que nunca, case todas las actividades públicas incluyen el almacenamiento de extensos registros, catalogación y archivamiento de documentos –y hacen eso aún más en las redes de comunicación proyectadas de tal forma que cada entrada, cada página consultada y cada clique deje un rastro digital. Tales rastros se transforman en bases de datos que involucra un conjunto complexo de técnicas de información4”.
La medida que usamos las herramientas de las plataformas de comunicación sociales como nuestra forma primaria de expresión, esos rastros son usados como discurso y conocimiento humanos a las lógicas de procedimientos que sustentan la computación.
Los algoritmos de recomendación mapean nuestras preferencias en relación a otros usuarios, trayendo al nuestra dirección sugerencias de fragmentos nuevos u olvidados de la cultura. Hay también una gerencia de nuestras interacciones en sitios y redes sociales, destacando las novedades de un amigo mientras excluyen las novedades de otro5.
Tarleton Gillespie añade que, la medida que nuestras micro-prácticas migran cada vez más para esas plataformas, se transforma seductor para los proveedores de información rastrear esas actividades y transformarlas en mercadería de varias formas. Incluso, los usuarios pueden no estar enterados que de que sus actividades están siendo rastreadas por los mayores propagandistas online, en toda la web, y tienen poco o ninguno medio de contestar este acuerdo mismo que lo sepan. El Facebook sabe mucho sobre sus usuarios como: geolocalización, plataforma computacional, informaciones de perfil, amigos, actualizaciones de status, links seguidos en el sitio, tiempo en el sitio, actividad en otros sitios que hospedan el botón de cookies son una interpretación del usuario, un “expediente digital”
Ante de esos proveedores, que capturaron tales datos, somos encorajados a elegir en los menus que ellos ofrecen una opción para que seamos correctamente anticipados por el sistema y para que él en los ofrezcan datos ciertos, las recomendaciones ciertas, las personas ciertas. Más allá de conocer detalles personales y demográficos sobre cada usuario, los proveedores de información realizan una gran investigación para intentar entender, y después organizar calculadamente como los humanos normalmente buscan, manejan y comprenden los datos. Más notablemente en el estudio de las interacciones humano-computadora (IHC), el entendimiento de la psicología y de la percepción humana es aplicado el design de los algoritmos y a las formas por las cuales los sus resultados deberían ser representados a los usuarios.
Los proveedores acumulan esos datos, las industrias de tercerización que reúnen y compran esas informaciones y usan la subjetividad de los usuarios como mercadería para explotarla económicamente. En el neocapitalismo post-industrial la intención es una explotación completa del ser humano.
Este modelo amenaza la nuestra libertad, en este sentido Yuval Noah Harari comenta que, “durante miles de años la gente creyó que la autoridad procedía de leyes divinas y no del corazón humano, y que por tanto debíamos santificar la palabra de Dios y no la libertad humana. Sólo en los últimos siglos el origen de la autoridad pasó de las deidades celestiales a los humanos de carne y hueso. Y añade que la autoridad puede cambiar de nuevo pronto: de los humanos a los algoritmos. De la misma manera que la autoridad divina estaba legitimada por mitologías religiosas y la autoridad humana estaba justificada por el relato liberal, así la revolución tecnológica que se avecina podría establecer la autoridad de los algoritmos de macrodatos, al tiempo que socavaría la idea misma de la libertad individual6”.
En este mismo escenarios, en el mundo del trabajo, los avances de la tecnología, de la economía globalizada y de las empresas de plataformas hacen el cambio en que los proletarios del capitalismo industrial pasen a ser ahora los precarizados del neocapitalismo post-industrial.
Las empresas de plataformas pasaron a ser las fábricas de la era de las redes, especialmente para insertar los jóvenes al mercado de trabajo. Esas empresas no son las dueñas de los medios de producción, como los monopolios del capitalismo industrial. Son propietarias de los medios de conexión facilitando a los consumidores y productores intercambiaren bienes, servicios e información.
Hay que destacar las empresas de plataformas como Glovo, Rappi Pedido Ya, usan como medio de conexión el teléfono móviles al tiempo que le agregan una capa de vigilancia generalizada a través de los logaritmos. Sus trabajadores son llamados de “colaboradores”, una forma de ocultar la relación de empleo bajo la etiqueta de la “economía colaborativa”.
El artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo establece: “Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas a los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbre”.
Las empresas de plataformas, al cargo de un algoritmo, controlan la disponibilidad y los tiempos de los trabajadores, incluso psicológicamente, además de establecer unilateralmente las tarifas, modificarlas o determinar cuántos días tardan en cobrar por sus tareas. Estudios recientes indican que este tipo de empresas tecnológicas promueven relaciones de mayor subordinación que otros empleos tradicionales.
En este escenario, comenta Tarleton Gillespie que necesitamos cuestionar los algoritmos como elementos clave de nuestro sistema informacional y de las formas culturales que surgen de sus sombras. Debemos tener especial atención sobre dónde y de que forma la introducción de los algoritmos en las prácticas del conocimiento humano puede llevar la humanidad.
Esta total explotación del trabajador y del ser humano por los algoritmos puede llevar al que habla el personaje del documentario El dilema De Las Redes: Creamos estos casos, es nuestra responsabilidad cambiarlo. El objetivo podría ser: ¿Cómo hacemos un mundo mejor? Si la tecnología genera caos y soledad, en la polarización, interferencias en las elecciones, incapacidad para ver los problemas reales, estamos fritos.
No podremos olvidar que esas nuevas formas de explotación del trabajador y del ser humano son experimentadas todos los días, horas, minutos y segundos, es una realidad de la sociedad neocapitalista post-industrial.
La pregunta que debemos hacer a nosotros es:
¿Es jaque mate a la humanidad o vamos hacer un mundo mejor?
Referencias
FOUCAULT, Michel. Las verdades y las formas jurídicas. Barcelona, España: Gedisa.
GILLESPIE, Tarleton. A relevância dos algoritmos. Disponible en: www.revistaseletronica.fiamfaam.br. Consultado en: 25/sept/2020.
HARARI, Yuval Noah. Libertad versus algoritmos. In: Revista de Libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Review, Año IV, Nº 19, 2019, p. 16-19.
LEVAGGI, Abelardo. Historia del Derecho Argentino del Trabajo (1800-2000). In.: Revista Electrónica, Nº 3 – Setiembre de 2006, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: www.slavador.edu.ar/juri/reih/index.htm. Acceso en: 20/jun/2017.
STALDER, Felix. (ED.). Deep Search: The Politics of Search Eugenis. Edison, NJ: Transation Publishers, p. 173-184, 2009.
1 FOUCAULT, Michel. Las verdades y las formas jurídicas. Barcelona, España: Gedisa, 1978.
2 LEVAGGI, Abelardo. Historia del Derecho Argentino del Trabajo (1800-2000). In.: Revista Electrónica, Nº 3 – Setiembre de 2006, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: www.slavador.edu.ar/juri/reih/index.htm. Acceso en: 20/jun/2017.
3 FOUCAULT, Michel. La verdad y las formas jurídicas, cit., 1978, p. 95.
4 STALDER, Felix. (ED.). Deep Search: The Politics of Search Eugenis. Edison, NJ: Transation Publishers, p. 173-184, 2009.
5 GILLESPIE, Tarleton. A relevância dos algoritmos. Disponible en: www.revistaseletronica.fiamfaam.br. Consultado en: 25/sept/2020.
6 HARARI, Yuval Noah. Libertad versus algoritmos. In: Revista de Libros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Review, Año IV, Nº 19, 2019, p. 16-19.
Imagen:“Gestación del hombre nuevo”, Raquel Forner (1980)
Compartir en las redes sociales
#82
En este número
Doctrina
Por María Eugenia Caggiano
Doctrina
Por Jorge Luis Bernardo Elizondo
Doctrina
Por Anibal Cuadrado
Doctrina
Por Luis Enrique Ramírez
Doctrina
Por Rolando E. Gialdino
En este número
Doctrina
Por María Eugenia Caggiano
Doctrina
Por Jorge Luis Bernardo Elizondo
Doctrina
Por Anibal Cuadrado
Doctrina
Por Luis Enrique Ramírez
Doctrina
Por Rolando E. Gialdino