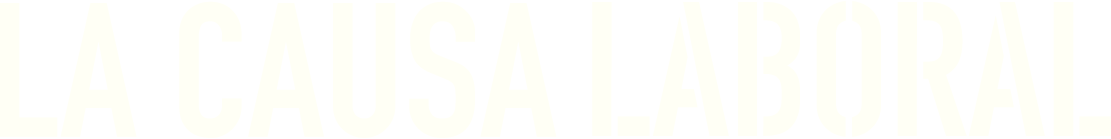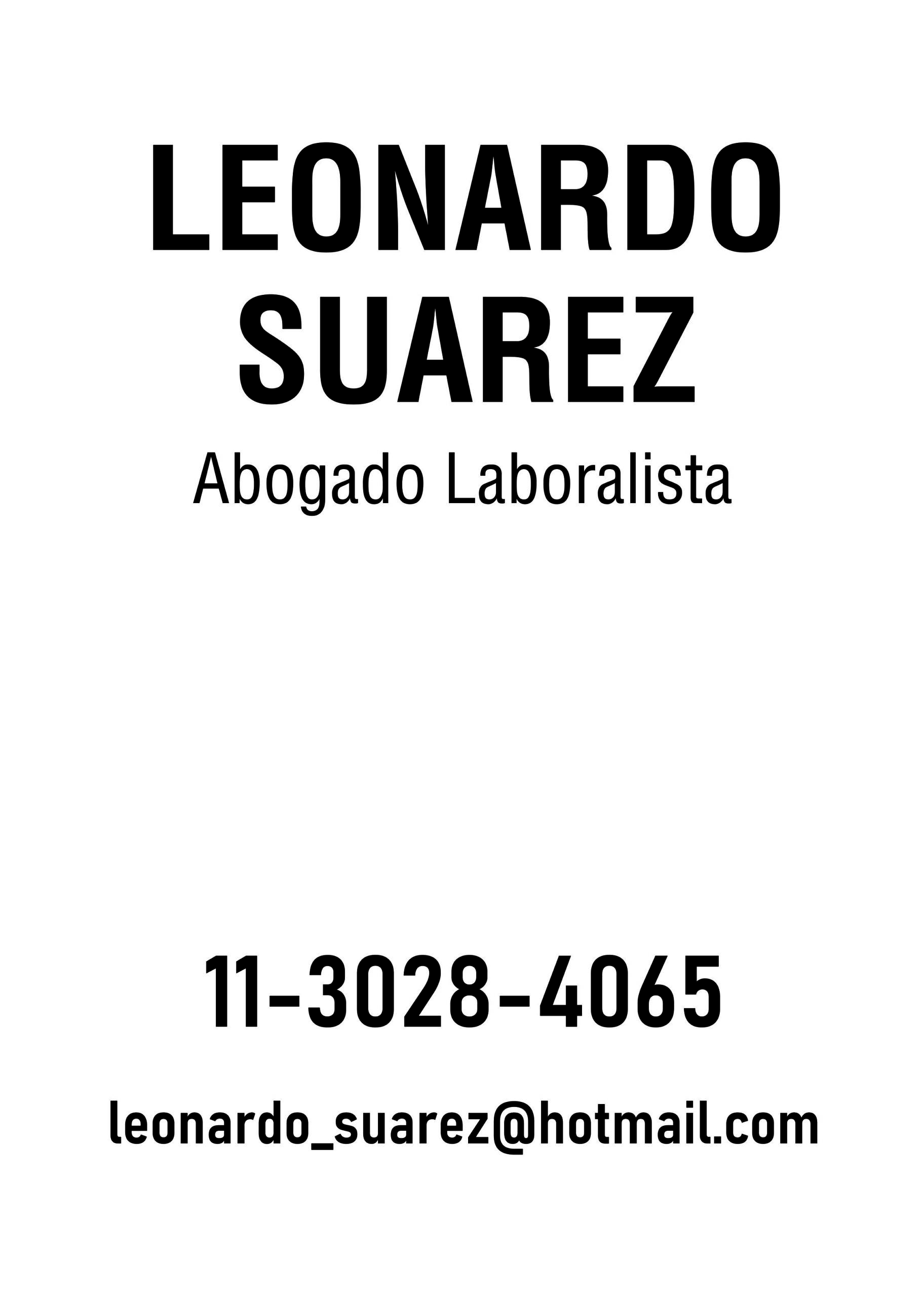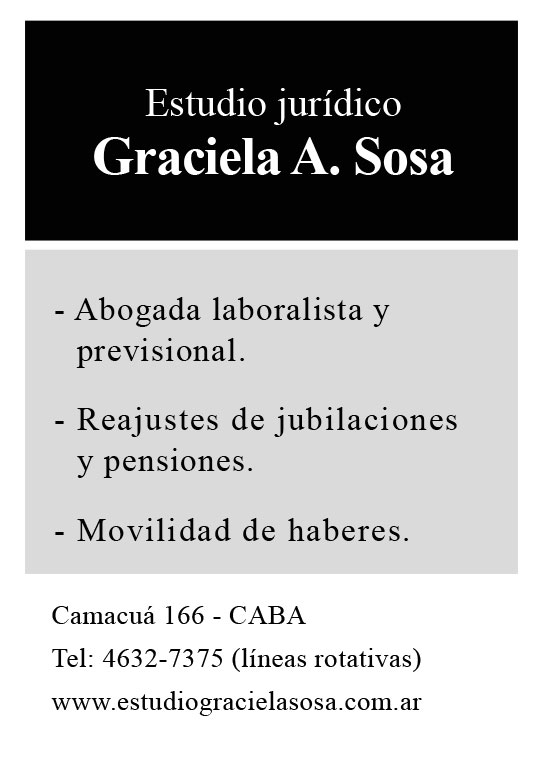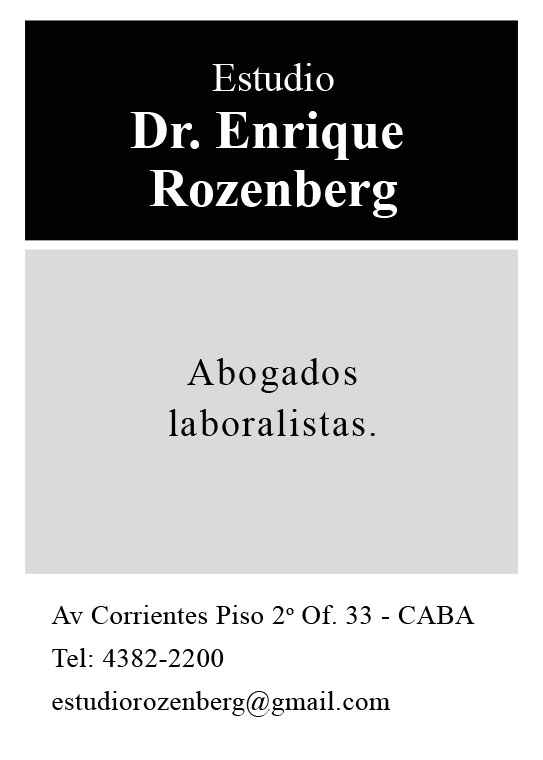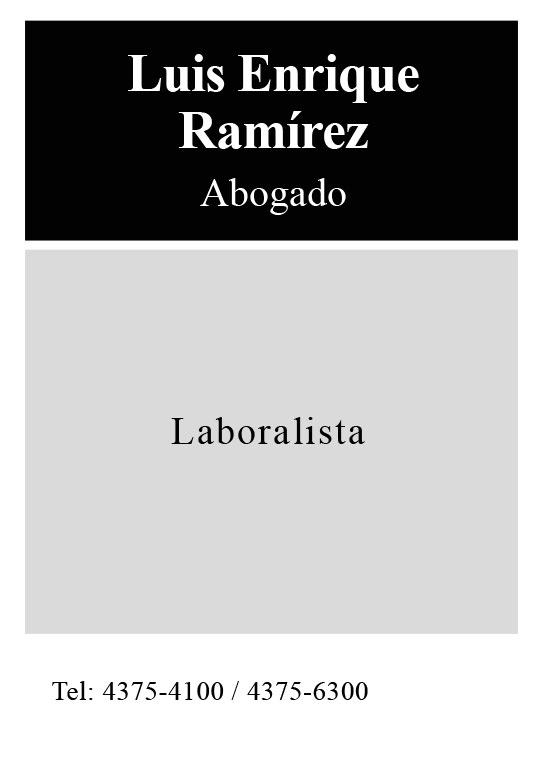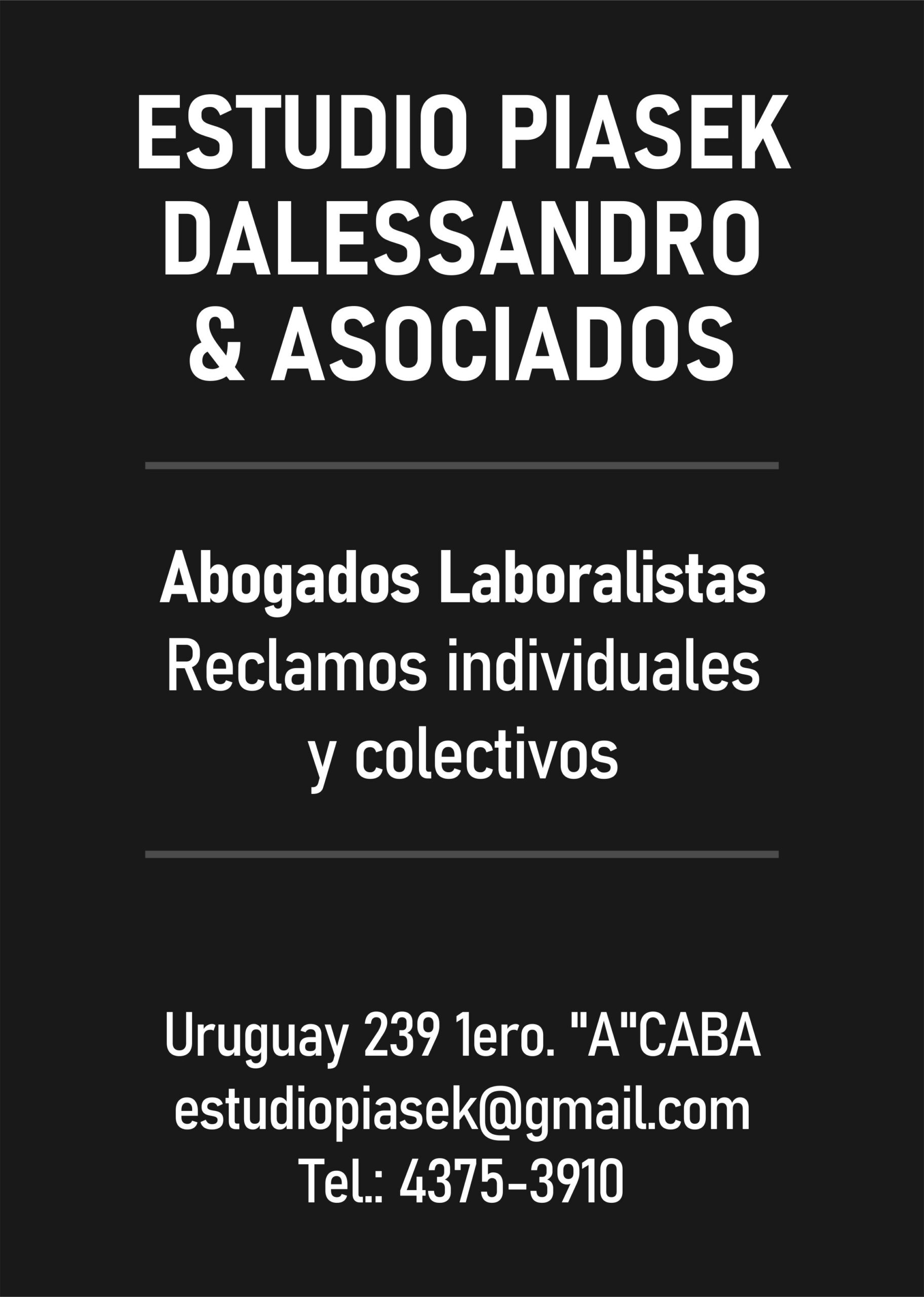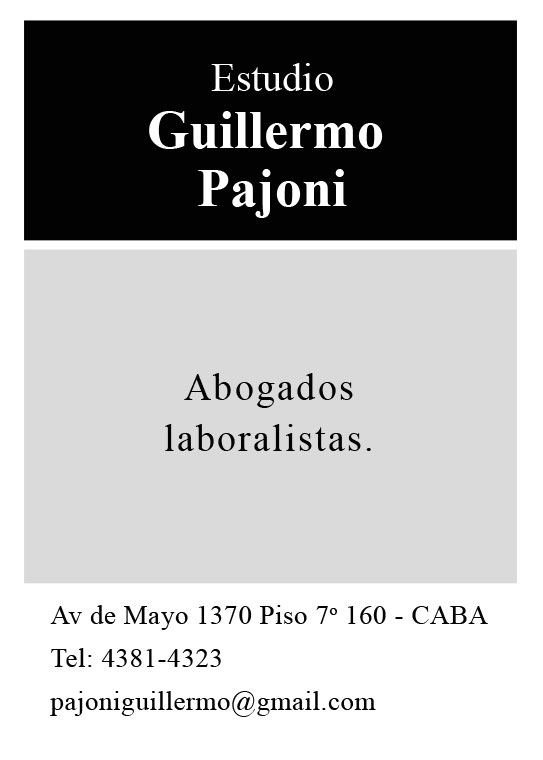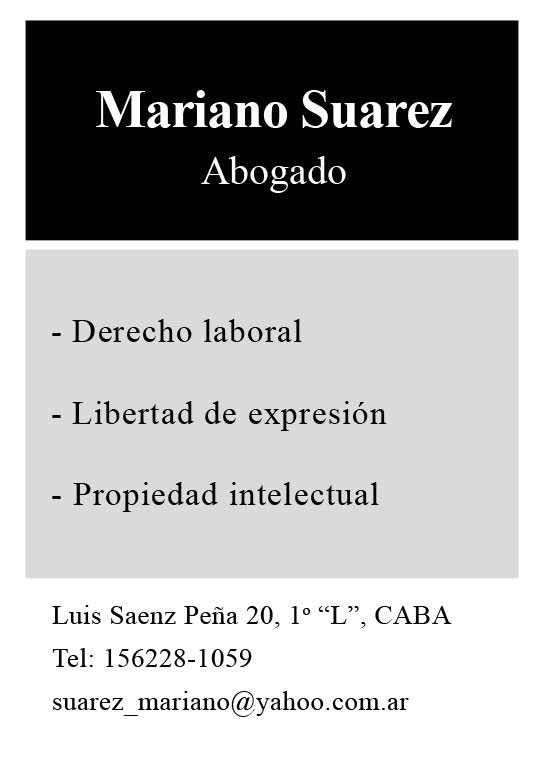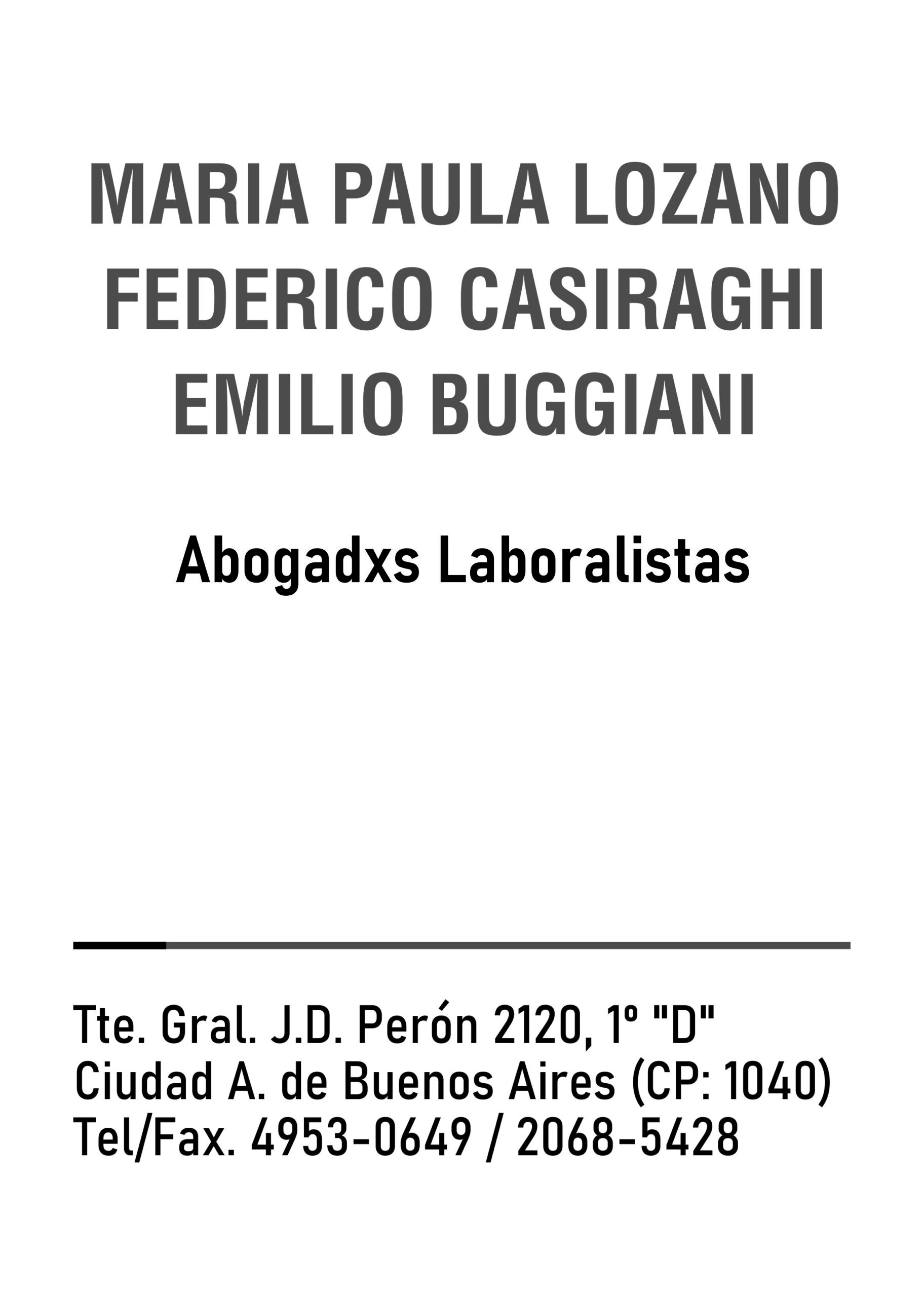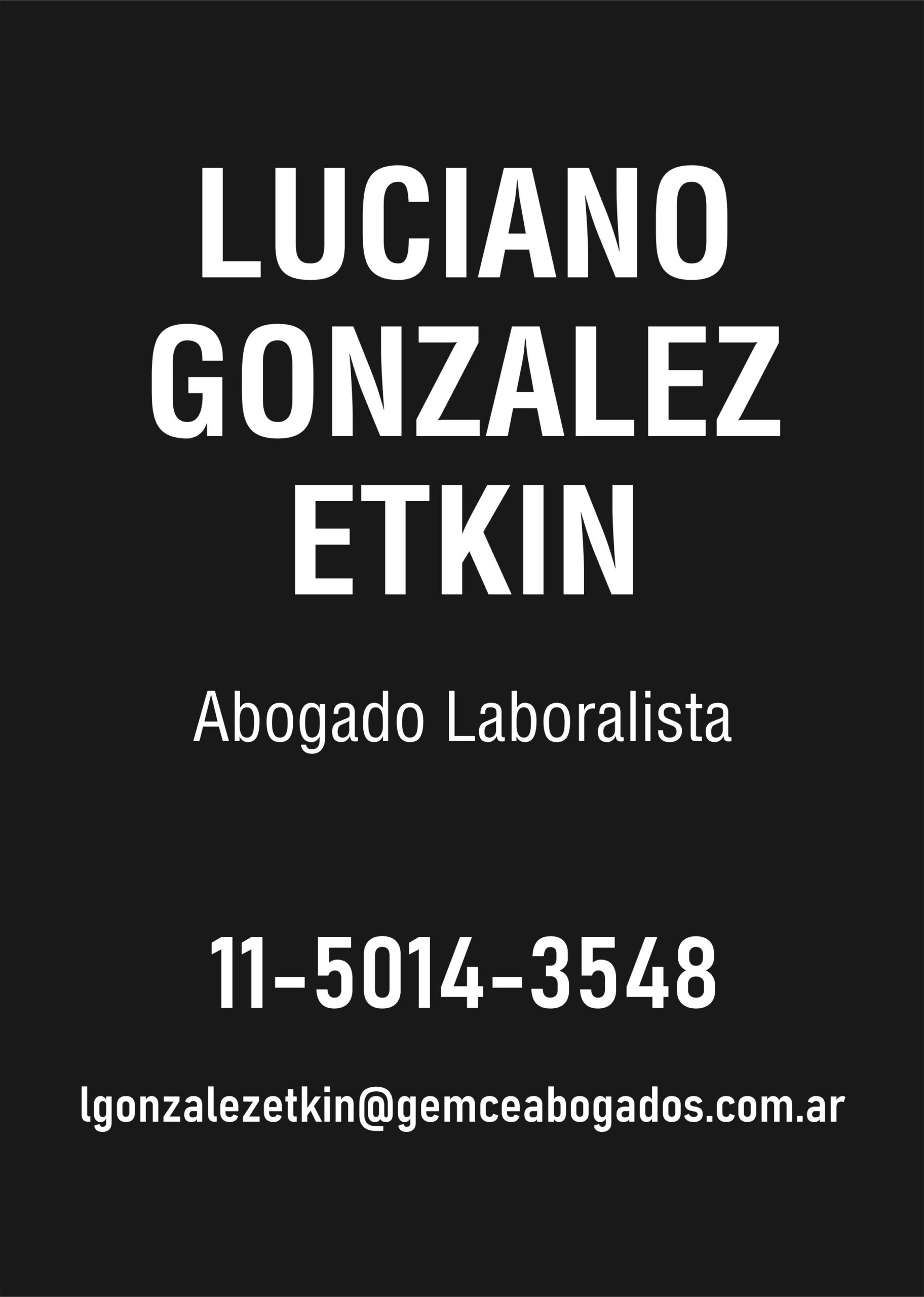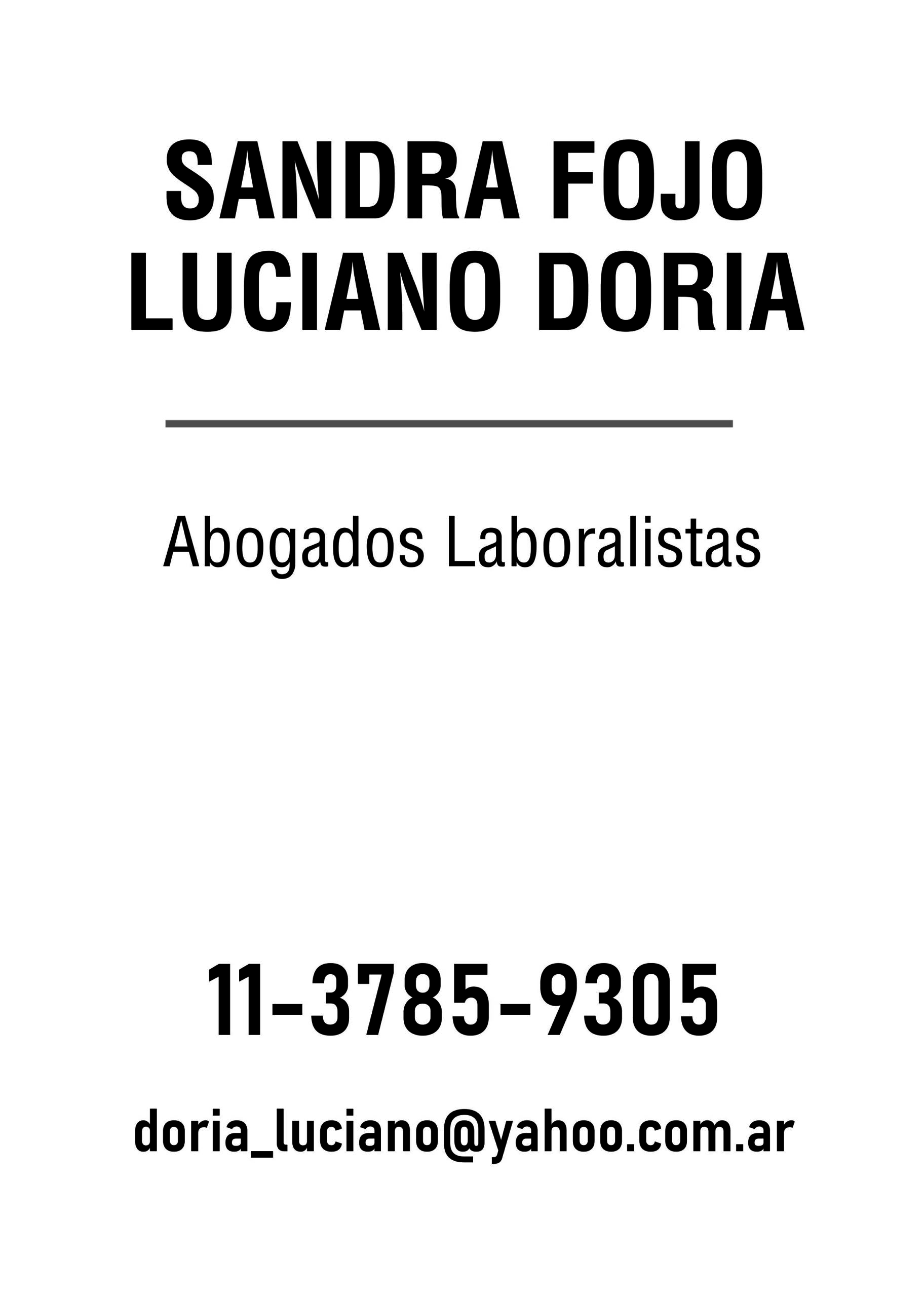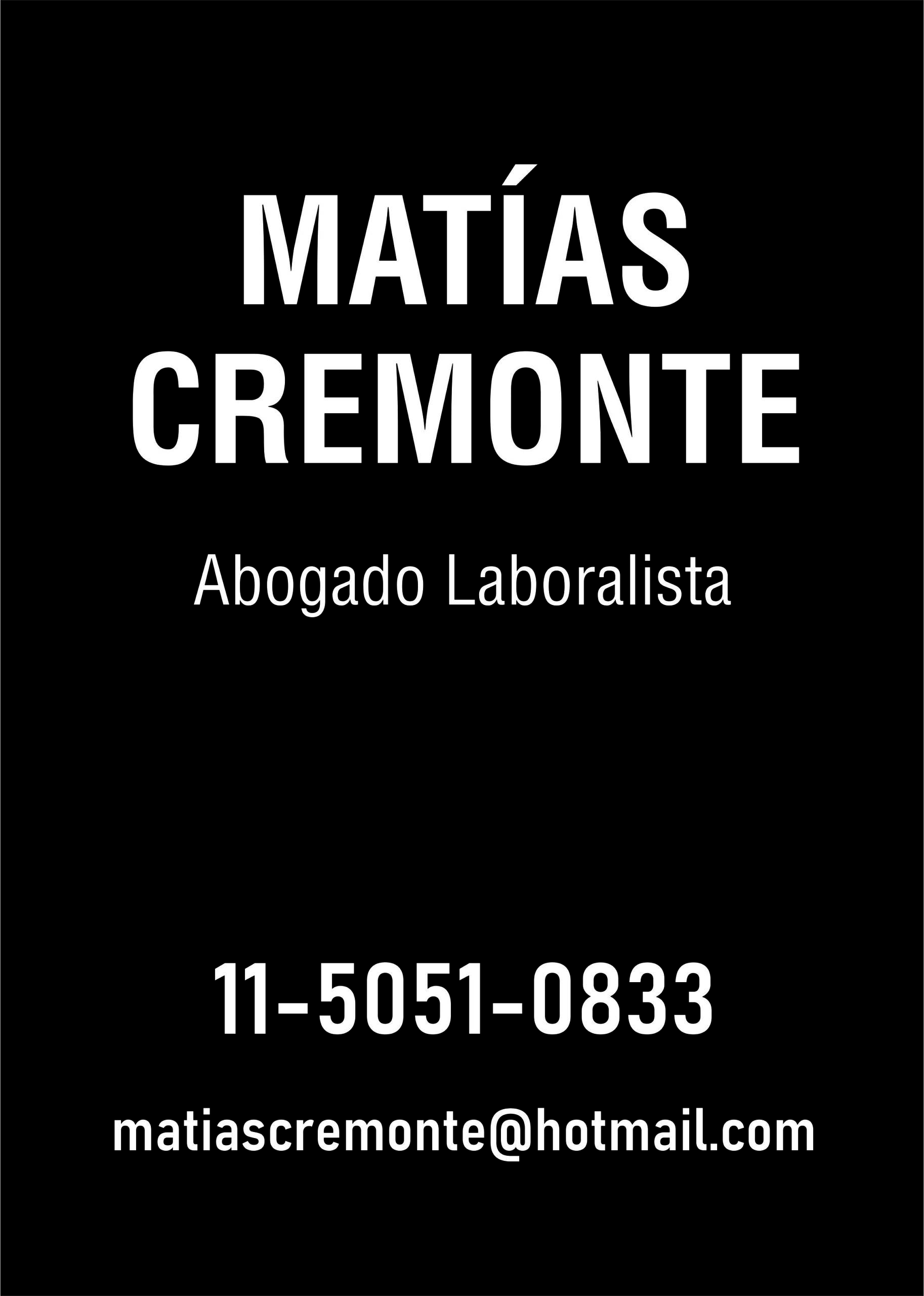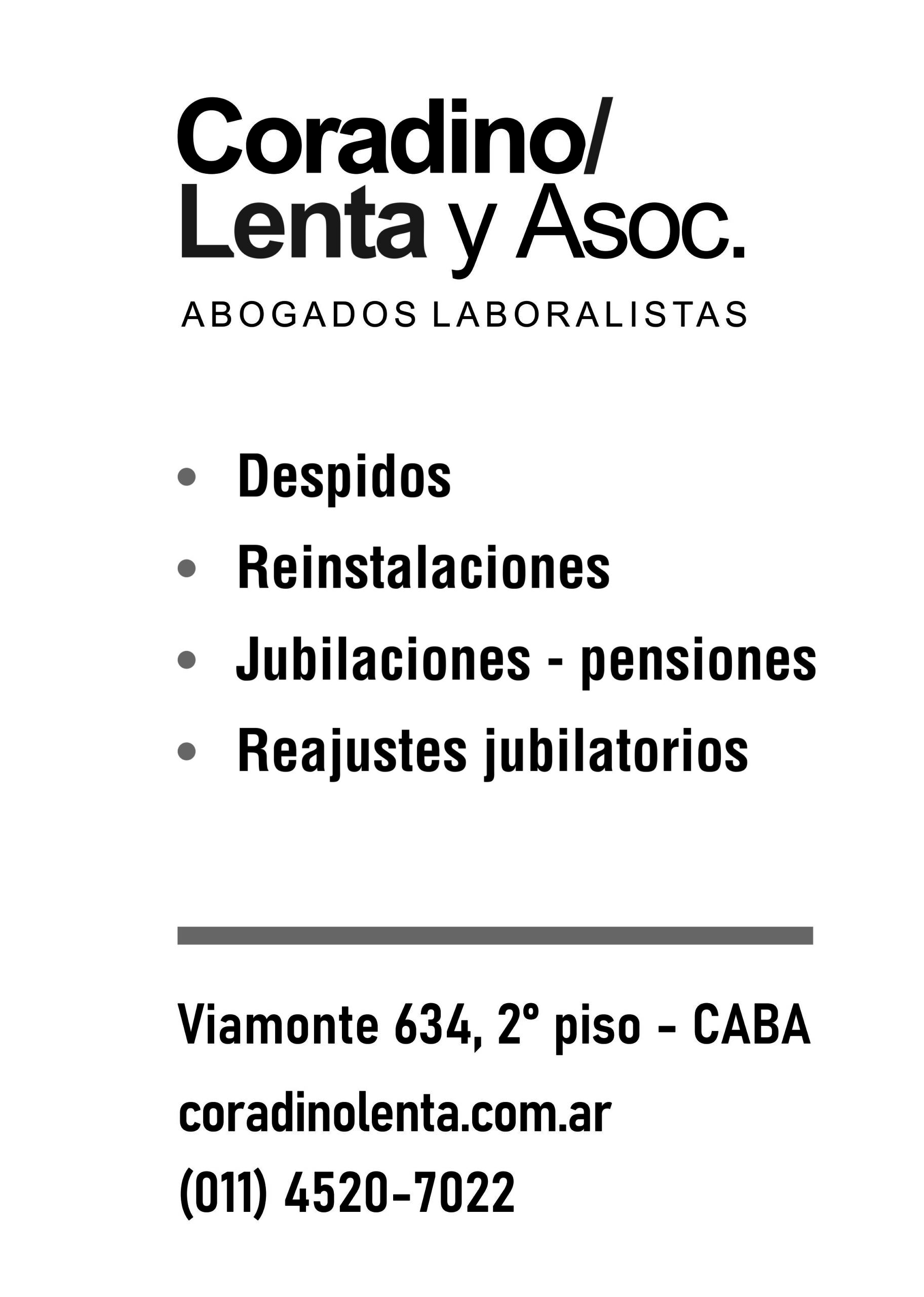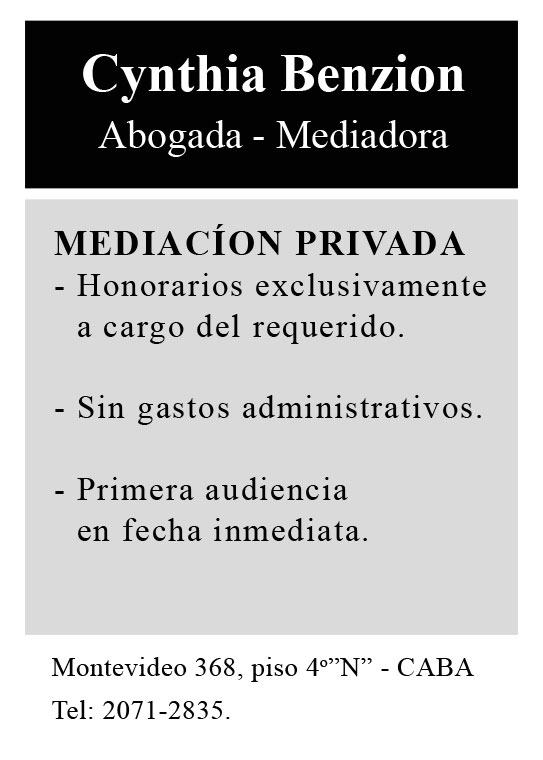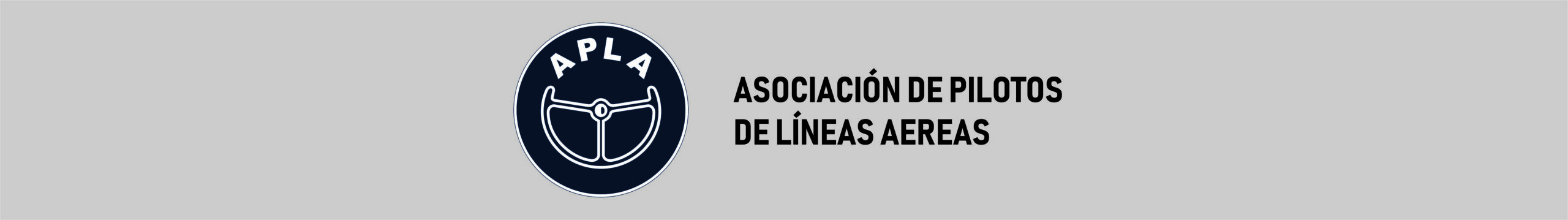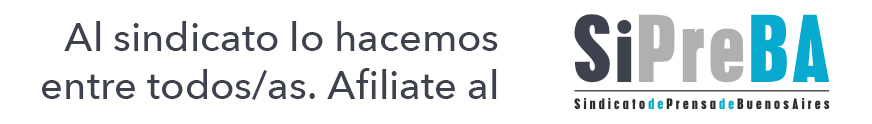#87
Ideas y consejos para un mejor trámite y procuración de un expediente laboral

Dorothea Tanning
Compartir en las redes sociales
SUMARIO: I.- Introducción. Planteamiento del problema. III.- La adecuada compulsa de la causa. III.- El encabezado del escrito. IV.- La realización de los estudios médicos en los juicios por accidentes o enfermedades laborales. V.- El pase a alegar de la causa. VI.- Conclusión.
I.- Introducción. Planteamiento del problema
Con lo limitado de la extensión del presente trabajo y sin estar realizando un abordaje sobre el procedimiento laboral ni tampoco un comentario sobre el articulado de la Ley N° 18.345, en la presente labor señalaré diversas cuestiones que, a lo largo del tiempo, he visto como problemas en la tramitación de causas laborales y que, de haberse hecho de una manera diferente, habría permitido y servido para una tramitación mejor y más ágil de los expedientes laborales.
Es por ello que lo que aportaré en las siguientes líneas no tienen pretensión de esencialidad en el sentido de que, sin su observancia, el trámite no sería posible o el resultado positivo en la resolución final de la causa no se alcanzaría; pero sí posee una idea de constituir una mejora para la tramitación de la causa de la que el litigante esté interesado.
En ese orden de ideas, aportaré mi experiencia como abogado litigante primero y como empleado judicial después, con relación a lo que he podido observar de la incontable cantidad de expedientes en los que en algún momento intervine.
Las ideas de mejora que aquí se aportarán serán dadas, fundamentalmente, para la procuración de expedientes laborales para la parte trabajadora actora, sin perjuicio de lo cual, algunas cuestiones también le podrán ser de utilidad para ambas partes de manera indistinta.
El despacho de cada petición –de las tantas y numerosas que se realizan en el marco de un juicio laboral a lo largo de todo su curso— y la rapidez o falta de ella con la que sea realizada por parte del juzgado, está atravesada por muchas circunstancias y, a modo de ejemplo, señalaré solo algunas de ellas: 1) claridad y sencillez de lo peticionado. 2) extensión del escrito. 3) carácter principal y excluyente con la que otras tareas que también realiza el proyectante deban ser realizadas (en ese sentido, si hay una audiencia a las 8, claramente durante el tiempo que dure esta no podrá haber acto alguno tendiente a despachar ninguna petición de ninguno de los otros expedientes que el despachante tenga a su cargo). 4) Volumen de trabajo atrasado y necesidad de abocarse a expedientes con mucha demora, en lugar de hacerlo con la petición de una causa en particular. 5) Mejor o peor organización del trabajo interno del juzgado. 6) Imponderables como, por ejemplo, en el caso de que un audiencista tenga dos audiencias con diversos testigos en un día, y la primera aún no haya terminado habiéndose igualmente cumplido el horario designado para el inicio de la segunda: en ese caso, un compañero deberá indefectiblemente suspender lo que sea que esté realizando o despachando para pasar a tomar la segunda audiencia.
Estas son solo algunas, junto con otras circunstancias más también existentes, que demoran el despacho de las peticiones realizadas en los expedientes.
Algunos de estos condicionantes del artículo, es de disminuir y mejorar, en lo que al litigante respecta, en todo lo posible aquello sobre lo que sí tenga posibilidad de cambio.
II.- La adecuada compulsa de la causa
Si bien al momento de realizar este trabajo la tramitación de los expedientes es cien por ciento digital, por lo que recién en segundo término es que utilizaré un ejemplo adecuado a estos tiempos y a este modo de tramitación, siempre me sorprendió lo irónico de lo que sucedió una vez con un expediente, en la época de las presentaciones en formato papel.
En un momento en el que yo trabajaba en la mesa de entradas de un juzgado, nos llegó por mesa receptora[2] un escrito en el que se peticionaba que el expediente sea puesto en casillero. Cuando consulté la causa en el sistema, a fin de averiguar quién lo podría tener dentro a despacho, veo que la información era que no estaba a despacho sino que, por el contrario, se encontraba en letra. Fui hasta el casillero en cuestión y, efectivamente, el expediente estaba ahí. La presentación del abogado, que tenía el cargo puesto, debía ser, sin embargo, despachada. Por eso es que agregué el escrito al expediente, y lo pasé a despacho junto con el resto de los expedientes que ese día habían tenido presentaciones agregadas. Y en algún momento habrá vuelto a letra con un despacho del género “vuelvan los autos a casillero”.
Lo que quiero señalar es que, si se hubiese procurado adecuadamente el expediente, se podría haber tenido acceso físico a él de manera simple pero que, a raíz de la presentación realizada, el expediente ocupó tiempo del personal de la mesa de entradas, del despachante, y del litigante quien no pudo ver la causa hasta tanto no fue despachada su innecesaria presentación.
Es de suponer que casos como el que señalé no volverán a ocurrir, dado el trámite digital de todas las presentaciones hoy en día.
Sin embargo, problemas similares al descripto ocurren también ahora, como lo describiré seguidamente: En una presentación que realizaba el litigante se solicitaba que se ordene un oficio reiteratorio. De la compulsa de la hoja de ruta, a fin de verificar los oficios peticionados, los ordenados, y las fechas, advertí, sin embargo, que figuraba que el oficio en cuestión ya había sido contestado. Por ello ingresé a las actuaciones y vi que, en efecto, el oficio aparecía respondido. Ingreso, no obstante ello, al cuerpo de la contestación, a fin de verificar que sea una respuesta hecha ante la petición de la misma parte que estaba pidiendo el reiteratorio, para corroborar que no sea una respuesta a la contraria pero, en efecto, era la contestación cuyo reiteratorio se estaba peticionando.
Toda esta comprobación conlleva tiempo, y luego la presentación debe ser proveída y firmada. El resultado de todo esto fue un procedente “estese a la contestación incorporada el día xxx”, pero ese despacho quitó tiempo al peticionante que realizó la presentación, al despachante que primero verificó el estado del oficio y luego lo proveyó, al juez que le llega el proyecto a leer para luego firmar y, finalmente, nuevamente al peticionante quien, esperando la respuesta a su petición de reiteratorio, perdió vaya uno a saber cuántos días o cuánto tiempo en recibir la información que ya se encontraba públicamente disponible en el expediente.
Como ya lo advertí en otra oportunidad[3] es conveniente utilizar más tiempo en la adecuada organización del trabajo, ya que ello redundará, al final del camino, en un resultado más óptimo. El relativamente poco tiempo que pierde un litigante en redactar y presentar un escrito pidiendo un oficio reiteratorio sin constatar previamente el estado real del oficio solicitado, tiene como contracara que el personal del juzgado deberá abocarse al tratamiento de una petición improcedente, perdiendo recursos materiales para ello y que no conlleva beneficio alguno para el solicitante.
Si, por el contrario, antes de presentarse un pedido de reiteratorio se hubiese verificado si, en efecto, el oficio no se encontraba contestado, podría aquel abogado haber utilizado su tiempo para realizar alguna petición que sí sea procedente en esa u otra causa, y habría podido el juzgado ocupar también sus recursos en tramitar peticiones pertinentes. Sin embargo, ni una cosa ni la otra sucedió, y lo que sí aconteció fue una objetiva y evitable pérdida de tiempo para todos los involucrados.
Aunque debiera ser una circunstancia claramente advertible, creo conveniente recordar que dentro de las varias diferencias que caracterizan el trabajo privado del empleo público está la circunstancia de que si a un estudio jurídico le entran masivamente nuevas causas, podrá, con relativa sencillez, contratar más personal a fin de dar adecuado tratamiento al nuevo volumen de trabajo. Ello no ocurre así, en cambio, en el empleo público. Ante la contingencia de más trabajo dentro de un juzgado no puede el juez a cargo decidir, por sí, la contratación de nuevos agentes; esas cuestiones no se deciden a ese nivel y cambios en ese sentido son siempre mucho más lentos[4] que la velocidad con la que se desarrollan los hechos. Así es que al personal existente dentro de la órbita de un juzgado –los cuales son 15 personas: ni 16 ni 14, sino 15–, y la jornada de trabajo habida, no se les puede pedir que resuelvan de manera oportuna y sin errores el ingente caudal de trabajo existente. Que el abogado particular realice peticiones adecuadas ayuda, no solo al juzgado a quien se las realiza, sino que también a sí mismo y al resto de las causas, al permitir un uso más eficiente de los recursos de la dependencia.
III.- El encabezado del escrito
Seguiré con una cuestión que no es la principal y que, dentro de las señaladas, no es la que reviste mayor importancia pero que sí, igualmente, es susceptible de incidir sobre los tiempos de los procesos y de los proveídos.
En este sentido, mientras más fácil sea el tratamiento de la petición que realiza el litigante, más posibilidades hay de que el escrito sea despachado en un mejor tiempo y esto, a su vez, redundará en que ese despachante tendrá más tiempo para otras peticiones ajenas al expediente como así también del expediente mismo.
En ese sentido, favorece a dicha circunstancia el que el peticionante se identifique adecuadamente. ¿De qué le sirve, entonces, al litigante tener, en el escrito a presentar, la siguiente fórmula?: “Juan Pérez, por la representación ya acreditada en los presentes autos…”. Quien proyecta el despacho de ese escrito, y si en el mejor de los casos y que todavía no esté trabajando con el proyecto abierto, deberá igualmente volver al Lex100, entrar en la pestaña de intervinientes y buscar a qué parte representa el abogado en cuestión. Si ya se encontraba con el proyecto abierto para ser trabajado, deberá también cerrarlo y luego volver a abrirlo, para así poder luego hacer lo señalado anteriormente.
Para aquel lector que no distinga lo incómodo de la falta de adecuado encabezamiento de los escritos, repare en que, para que el despachante realice la verificación indicada en el párrafo anterior, son varios los clics que deben hacerse sobre el programa y varias las órdenes que la computadora deberá cumplir. Como todos sabemos, a veces las computadoras se cuelgan, o funcionan más lentamente, por lo que la suma de las acciones como las descriptas en este punto podrían demorar algunos minutos, y este tiempo se habrá utilizado para realizar una verificación innecesaria, para el caso de que el encabezamiento hubiese estado claramente indicado, en lugar de ser utilizado para el despacho de expedientes.
IV.- La realización de los estudios médicos en los juicios por accidentes o enfermedades laborales
En esta clase de causas es común que, luego de que el perito médico revisa al actor, encargue la realización de algún o algunos estudios complementarios a fin de obtener cierta información relevante que le permita dictaminar en la pericia.
En ese contexto y si bien, en ocasiones, las partes no cuestionan lo que el juez decida respecto a quién tendrá a cargo la realización de los estudios solicitados, es frecuente que sí haya una disparidad entre lo resuelto por el juzgado y la pretensión de la parte. Para solucionar este conflicto, en ocasiones hace falta presentar una revocatoria a lo decidido y peticionar como le interesa al solicitante. A veces se resuelve inaudita parte pero también ocurre que, previo a tomar una decisión, el juzgado corra traslado a la contraria para luego sí, resolver cómo es que se harán. En otras oportunidades, esto se puede decidir en una audiencia convocada específicamente a tales efectos. A veces el juzgador podrá decidir como lo peticiona la parte pero en otras oportundades, en cambio, podrá resolver mantenerse en lo decidido en la primera ocasión. En todo caso, nuevamente se vuelve a hablar de realizar peticiones y despachos, con todo el tiempo que ello puede importar, como fue indicado anteriormente.
¿Por qué no, entonces, dejar fijada la pretensión a su respecto ya desde el mismo escrito de demanda? Esta es, en verdad, la solución ideal. Lo que el abogado debe intentar es poder llegar al momento de la sentencia con la menor cantidad de escritos presentados y despachos dictados, ya que ello significará una reducción del tiempo que transcurra desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia definitiva. Cada presentación, en los hechos, puede significar una demora incluso de algunos meses, dependiendo de varias circunstancias, tal como se señalaba anteriormente. Por esta razón y si, por ejemplo, la representación letrada del accionante ya sabe que preferiría que los estudios médicos se realicen a través de la obra social del actor, es entonces en la misma demanda inicial que debería incluir un capítulo manifestando ello. Esa inclusión iniciar permitirá ahorrar mucho tiempo en la tramitación de la causa, y eso se replica en el mejor uso de los recursos materiales con los que cuenta el juzgado a fin de procesar todas las causas que tenga en trámite. Dicho en otras palabras: mientras menos tiempo emplee en proveer una u otra petición, más tiempo dispondrá para abocarse a otras cuestiones. Si la manifestación se realiza en la demanda, ello permitirá ahorrar un valioso tiempo a la parte. Y sí, además, este comportamiento es también realizado de la manera que se propone en otros expedientes, todos nos veremos beneficiados con el uso más eficiente de los recursos disponibles.
Respecto a esta última posibilidad y como operadores de la Justicia, sea el rol y lugar que toque ocupar, hay y puede haber diferencias entre unos y otros, pero también existen y pueden haber puntos en común o intereses compartidos. No soy de los que crea que es beneficioso entorpecer en todo lo posible y de manera absoluta el camino de la contraria. ¿Para qué desconocer la autenticidad del poder notarial de la contraria? ¿Qué se ganará si el juzgado decide librar un oficio a fin de acreditar su validez? Si, por ejemplo, la parte actora acciona judicialmente en atención al desconocimiento de los hechos como fueron relatados en la carta documento rescisoria pero, durante el intercambio telegráfico previo al juicio, la contesta mediante un telegrama a través del cual realiza la impugnación que cree necesaria, ¿por qué, cuando se corre el traslado de la contestación de demanda se desconoce la totalidad de la documentación acompañada por la contraria? ¿No bastaba con afirmar que no desconoce la recepción de la misiva mas sí las afirmaciones vertidas? ¿Para qué engrosar un expediente con oficios al Correo y eventuales pedidos de reiteratorios, y tener que procesar un expediente que puede tener varios cuerpos, si es posible llegar a la sentencia con uno más acotado y manejable?
Como sabemos, no por hablar mucho se está hablando bien, y esta regla también es de aplicación a la tramitación de expedientes judiciales: no por hacer la demanda más larga será ella más consistente o permitirá disminuir de manera sustancial el margen de incerteza respecto a la forma de resolución de la causa.
V.- El pase a alegar de la causa
Dentro de los varios “cuellos de botella” que pueden existir durante la tramitación de una causa como, por ejemplo, el tiempo que transcurre entre que es designado un perito hasta que acepta el cargo, o el que se da entre que se designan las audiencias hasta que son efectivamente llevadas a cabo, hay uno en el que, además de resultar trascendentes o de revestir importancia cuestiones internas del propio juzgado, es posible que también el litigante realice actos tendientes a que la demora en tener por concluida la prueba y que dé inicio el plazo para alegar, sea menor que la que habitualmente transcurre.
En ese sentido, cobra importancia para el litigante el tener el estado de la prueba ordenada.
Aunque hay motivos imputable al juzgado por los cuales al expediente no se le designa los autos para alegar, hay otros que, en cambio, son imputables a los litigantes. La tarea de revisar un expediente para que se le dé comienzo al plazo para fijar alegar es una de las que más tiempo puede llevarle al despachante, ya que tiene que revisar el estado de toda la prueba ordenada, además de la que, en el momento de la apertura a prueba, haya sido tenida presente, respecto de la cual debe valorarse cuáles han sido los hechos contradictorios entre las partes y cuál es la importancia o no de que se produzca la prueba que no ha sido ordenada previamente.
He visto, por ejemplo, no pocas veces realizar pedidos de pase a alegar cuando todavía el perito o la contraria se encontraba en plazo para contestar algún traslado. Si bien es una posibilidad el que quien lo despache no lo provea, a la espera de que se conteste el traslado o se le venza el plazo para hacerlo, otra posibilidad es que quien despacha provea un “vencido el plazo dispuesto con el traslado de fecha xxx se proveerá”. En este último caso, además de la pérdida de tiempo que supuso la realización de la petición y la de la providencia, tal como fue explicado anteriormente, puede suceder, también, que dado que el expediente ya ha sido despachado (porque el despacho ha sido realizado, más allá de que no se lo haya pasado a alegar), la persona que se ocupó de dicho expediente, luego de ello, se ocupe de las otras causas que tiene a su cargo y por fecha, por lo cual un eventual nuevo pedido de pase a alegar podrá ser visto eventualmente mucho tiempo después de aquel en el que se despachó la primera petición.
Por este motivo considero que es muy importante pedir el pase a alegar, pero solo recién cuando la causa está en estado para ello. Y en ese orden de ideas, resulta útil para el litigante saber acabadamente qué prueba se produjo y cuál queda eventualmente pendiente. Y lo mismo sucede cuando se solicita el pase a alegar aunque todavía no se le ha designado audiencia a algún testigo pendiente.
En este sentido resulta de utilidad llevar un adecuado control de la producción de la prueba[5] para así, al momento de solicitar la clausura del período probatorio, indicar en esa misma presentación en qué ubicación del expediente se ha producido o resuelto respecto de cada una. No se trata, con esto, de “hacer el trabajo del juzgado” sino que de lo que se trata es de facilitar, en lo posible, la revisación del expediente a fin de que, quien la realice, tenga fácilmente identificable los requisitos de prueba concluida que debe verificar a fin de dar curso a la petición. En ese orden de ideas, facilitarle la tarea al juzgado implica, también, facilitársela al litigante mismo que realiza la petición.
VI.- Conclusión
Como lo sostuve al inicio, este trabajo no ha tenido como fin hacer un comentario a la legislación procesal laboral vigente sino el de aportar ideas y consejos para una mejor y más ágil tramitación de un expediente propio. Para ello he utilizado la experiencia con la que cuento ya sea por haber transitado la función privada como por las tareas que he desarrollado dentro de un juzgado. También he sostenido que ninguna de las explicaciones brindadas aquí tienen la pretensión de ser indispensables a la hora de encarar la procuración y trámite de un expediente laboral, aunque dicho sea esto, sí creo también que una adecuación a las indicaciones aquí brindadas mejorará el trámite y reducirá los tiempos hoy existentes.
Nunca he sido un defensor del “copie y pega” y siempre lo he criticado con fuerza. Aquel que por falta de tiempo o interés incurra en estas prácticas, podrá tener “resuelta” (subrayo el entrecomillado) la cuestión de realizar determinada petición, pero esa rapidez en modo alguno equivale a eficacia. He visto y comprobado muchas veces que un trabajo a conciencia supone más tiempo, es cierto, pero también otorga ventajas respecto de aquel que elige la forma de trabajo mecanizada y automática. Trabajar, no es sinónimo de hacerlo bien. Los motivos para que un juez sentencie a favor de uno o de otro de los litigantes son muchos y diversos. Pero con seguridad, una forma de trabajar ordenada y concreta posiciona en algún lugar mejor a aquel que trabaja de esta forma.
[1]. Abogado. Especialista en Derecho del Trabajo (UBA). Especialista en Derecho Procesal Civil (UBA). Docente de Derecho del Trabajo (Facultad de Derecho UBA y Facultad de Ciencias Económicas UBA). Maestrando en Derecho del Trabajo (UBA). Doctorando en Derecho del Trabajo (UBA). Empleado judicial.
[2] Es decir que la presentación fue realizada por alguien que no fue hasta el juzgado sino que simplemente lo dejó en la mesa general al escrito, sin haber acudido al juzgado para preguntar por la causa.
[3] BRUNO, Oscar Alberto, “La audiencia testimonial en el proceso laboral”, Hammurabi, Buenos Aires, 2021, pp. 93/95.
[4]. A fin de graficar lo explicado, nótese que la última incorporación de una persona nueva a la plantilla de cada juzgado del fuero laboral aconteció hace ya más de 5 años.
[5]. RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, “Actuación en la justicia laboral”, Astrea, Buenos Aires, 2013, pp. 42/6. Aquí, el autor explica cómo es que se debería abordar la cuestión de la producción de la prueba y de manera ordenada.
Imagen: Ellen Gallagher, IGBT, 2008.
Compartir en las redes sociales
#87
En este número
Doctrina
Por Adolfo Matarrese
Doctrina
Por Cruz Inés Ledesma,Federica Brera
Doctrina
Por Guillermo Gianibelli
Doctrina
Por Diego Andrés Barreiro
En este número
Doctrina
Por Adolfo Matarrese
Doctrina
Por Cruz Inés Ledesma,Federica Brera
Doctrina
Por Guillermo Gianibelli
Doctrina
Por Diego Andrés Barreiro