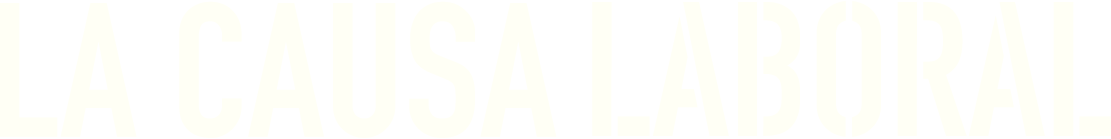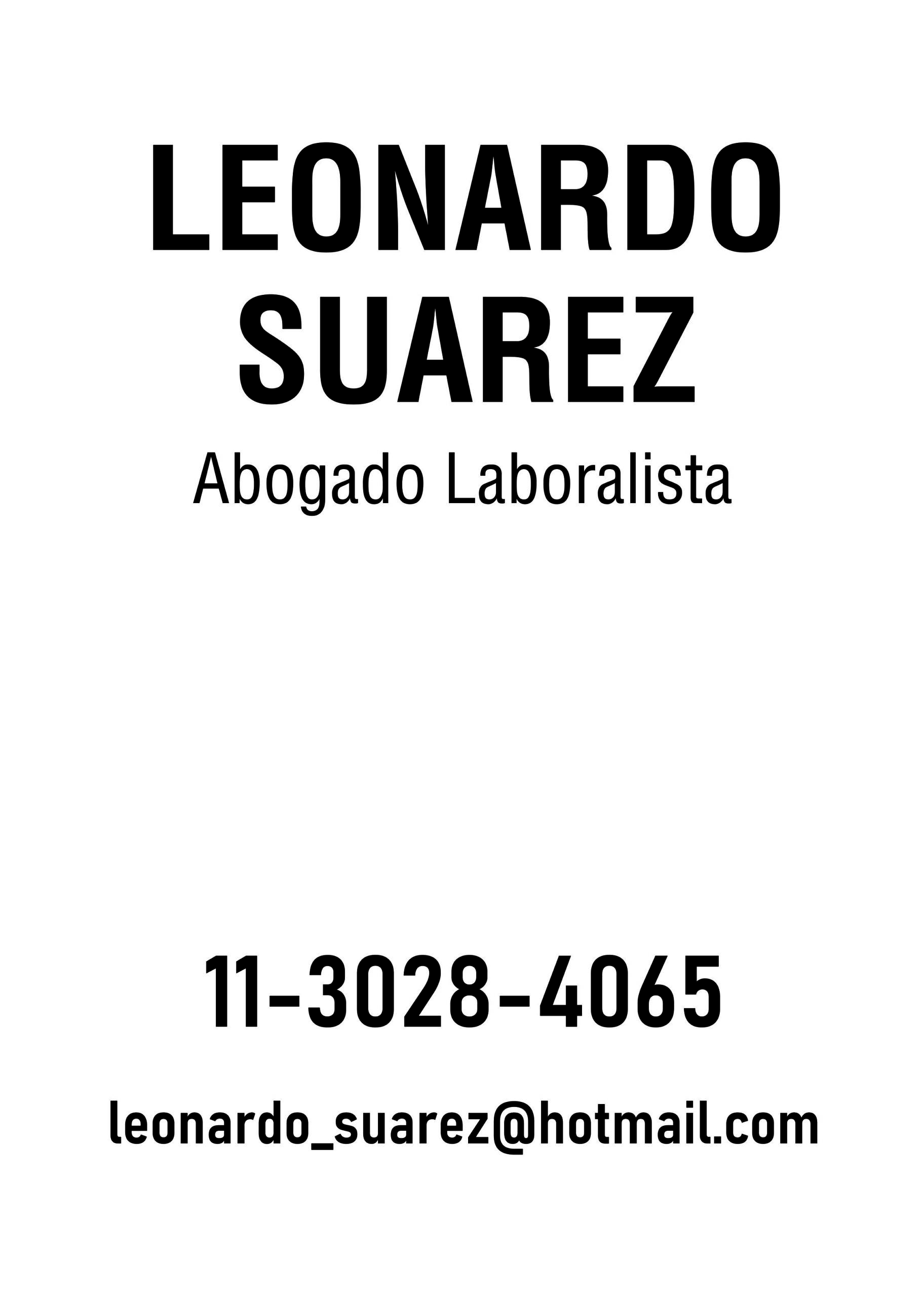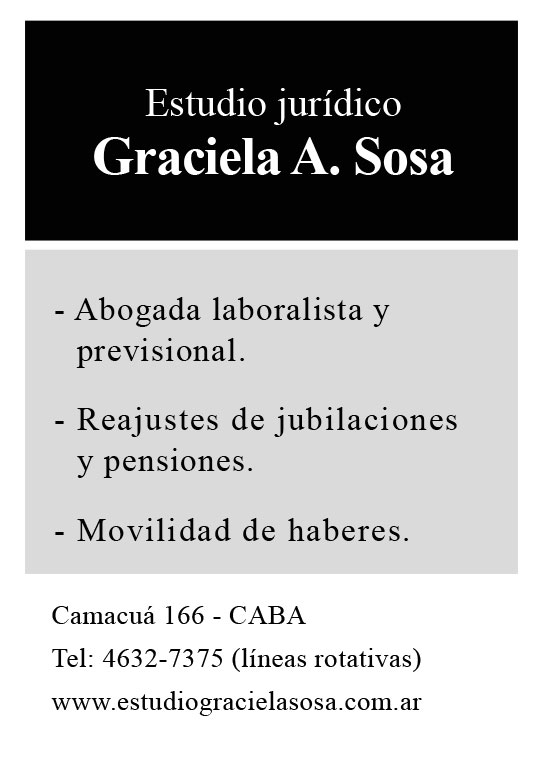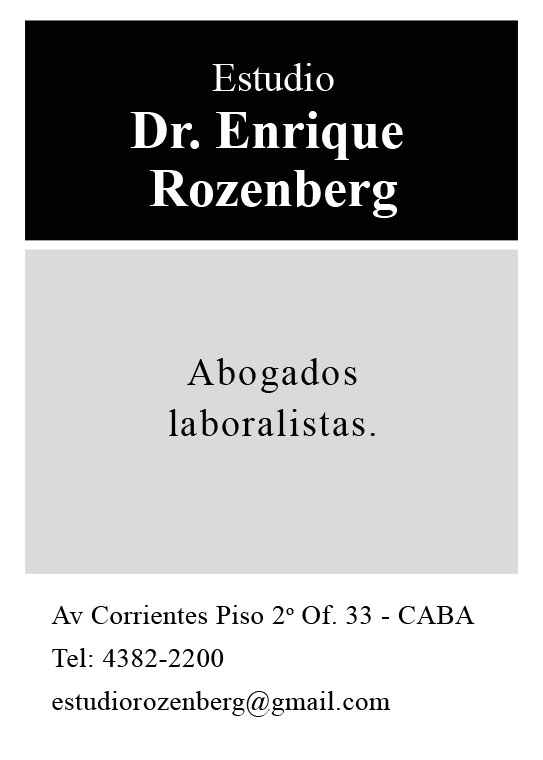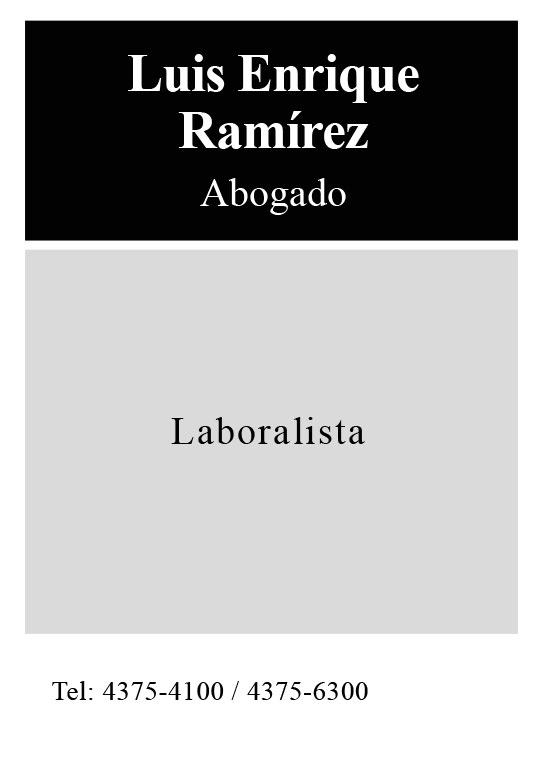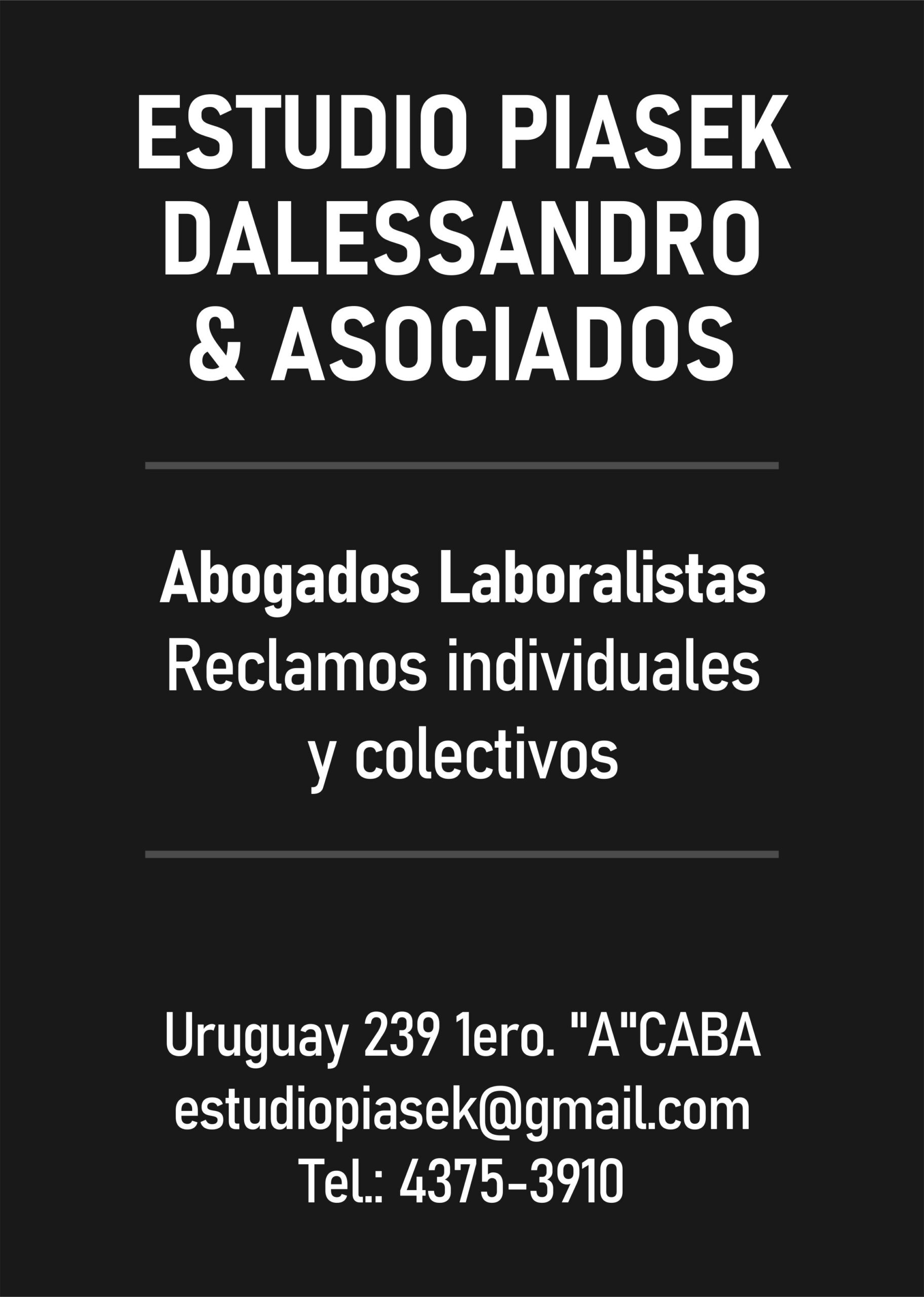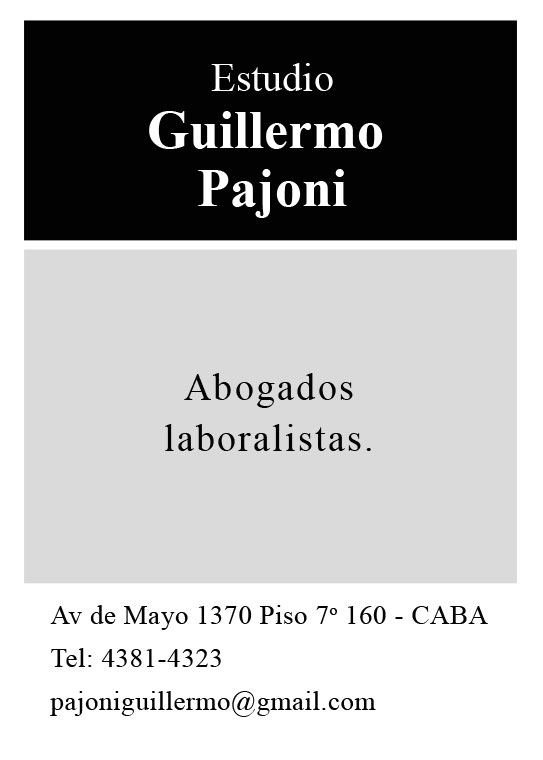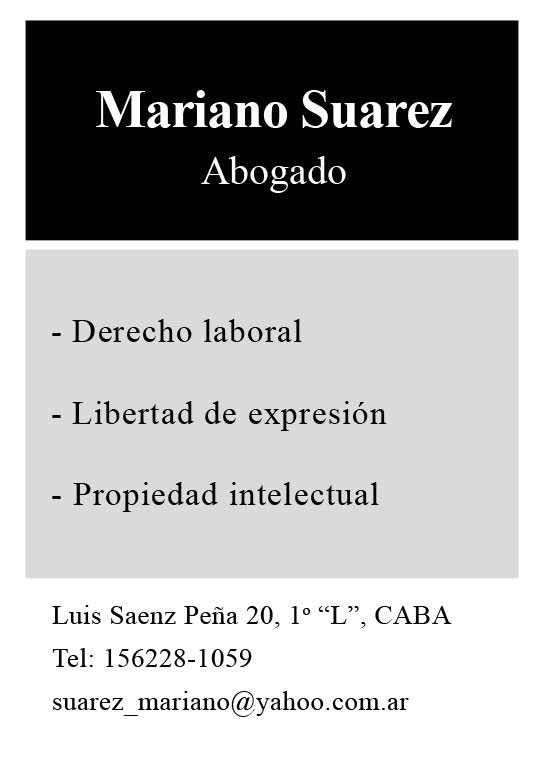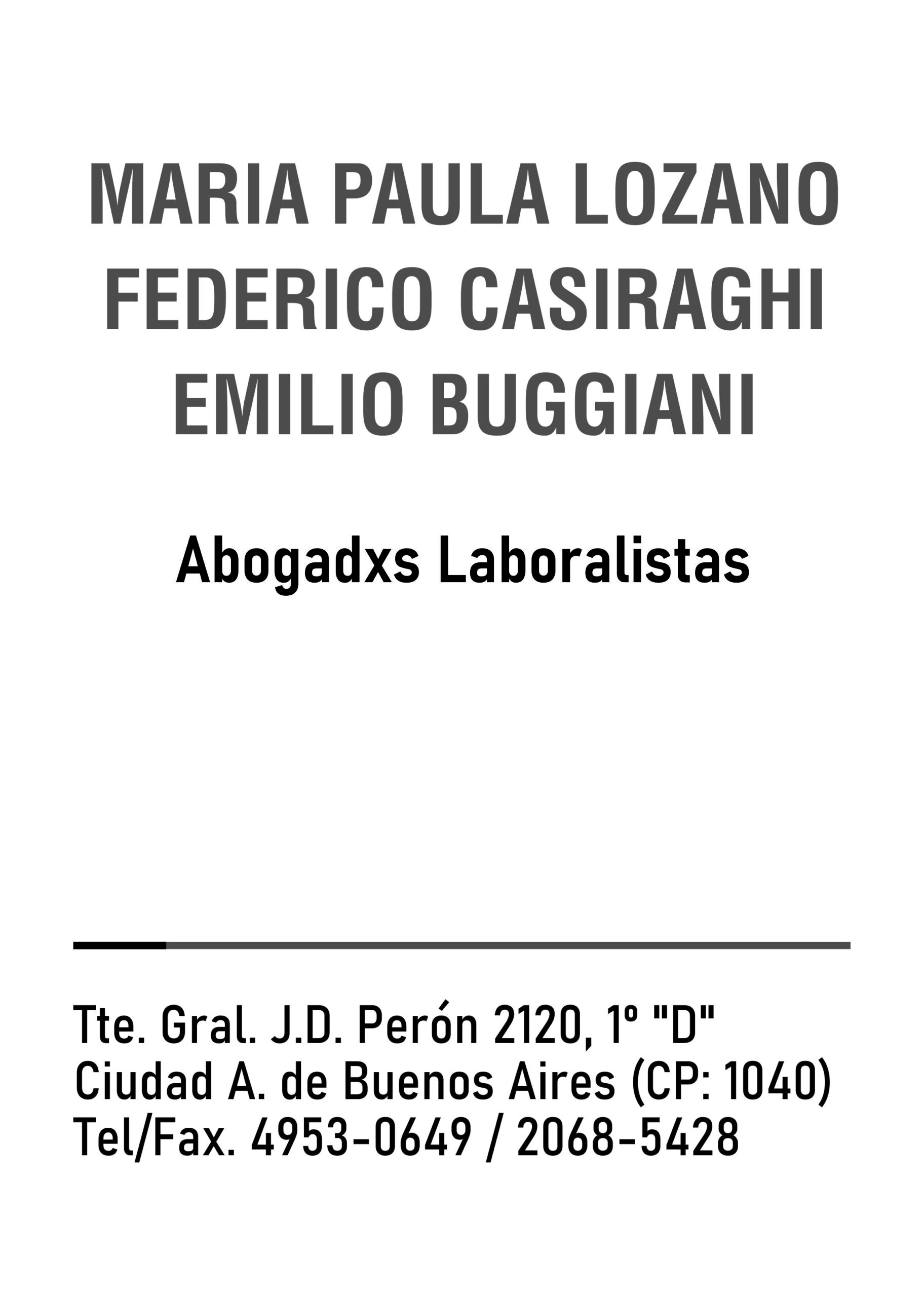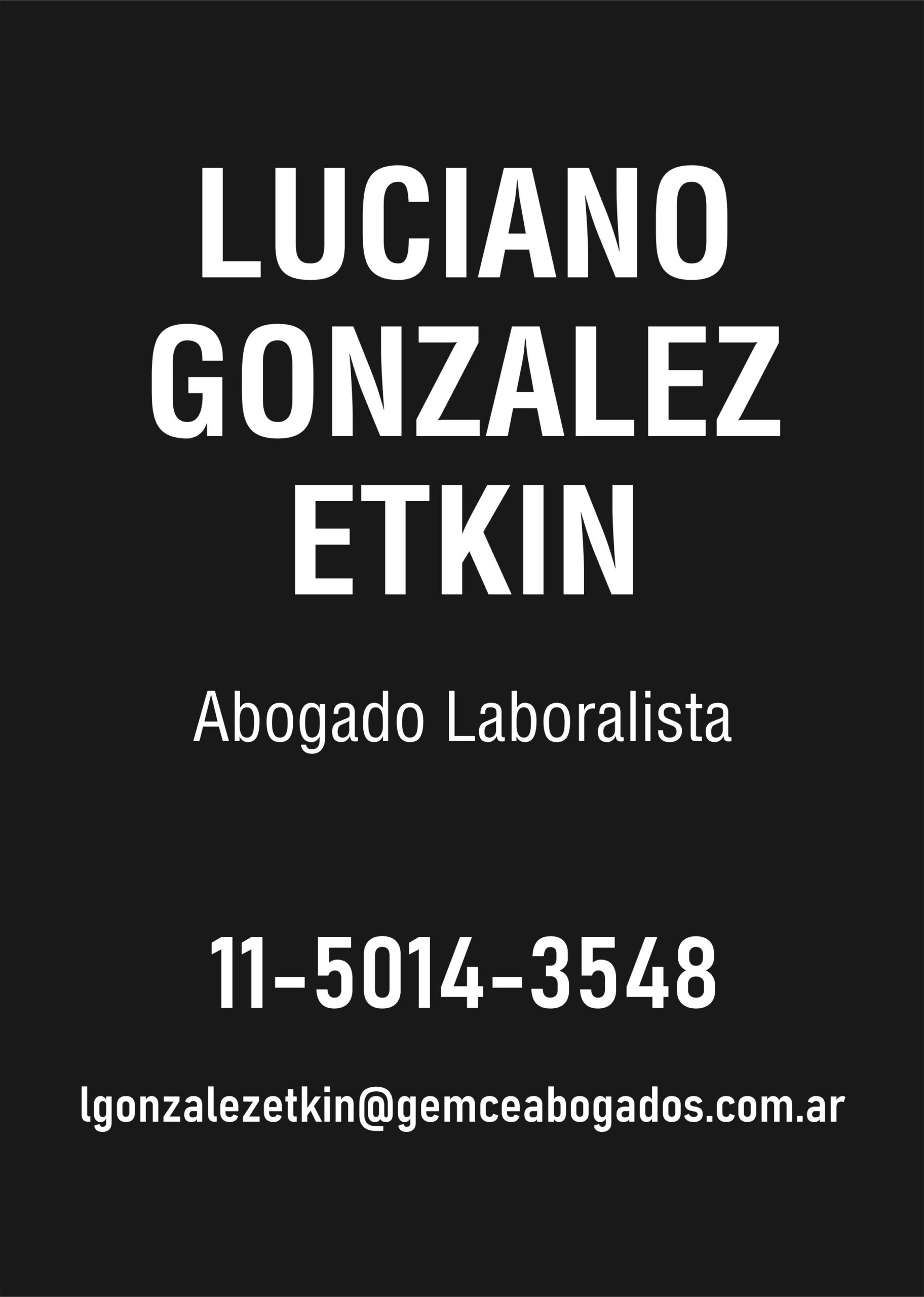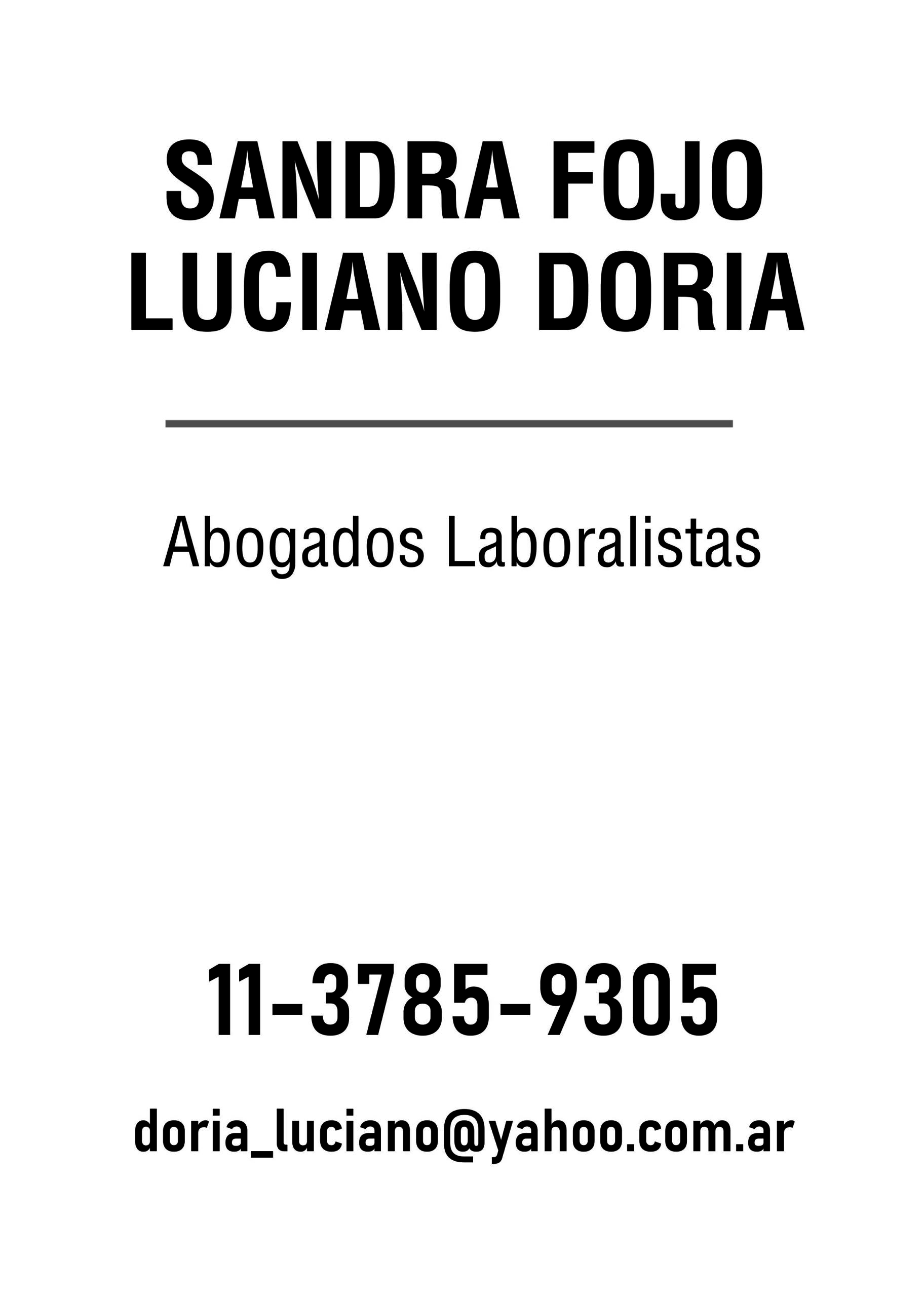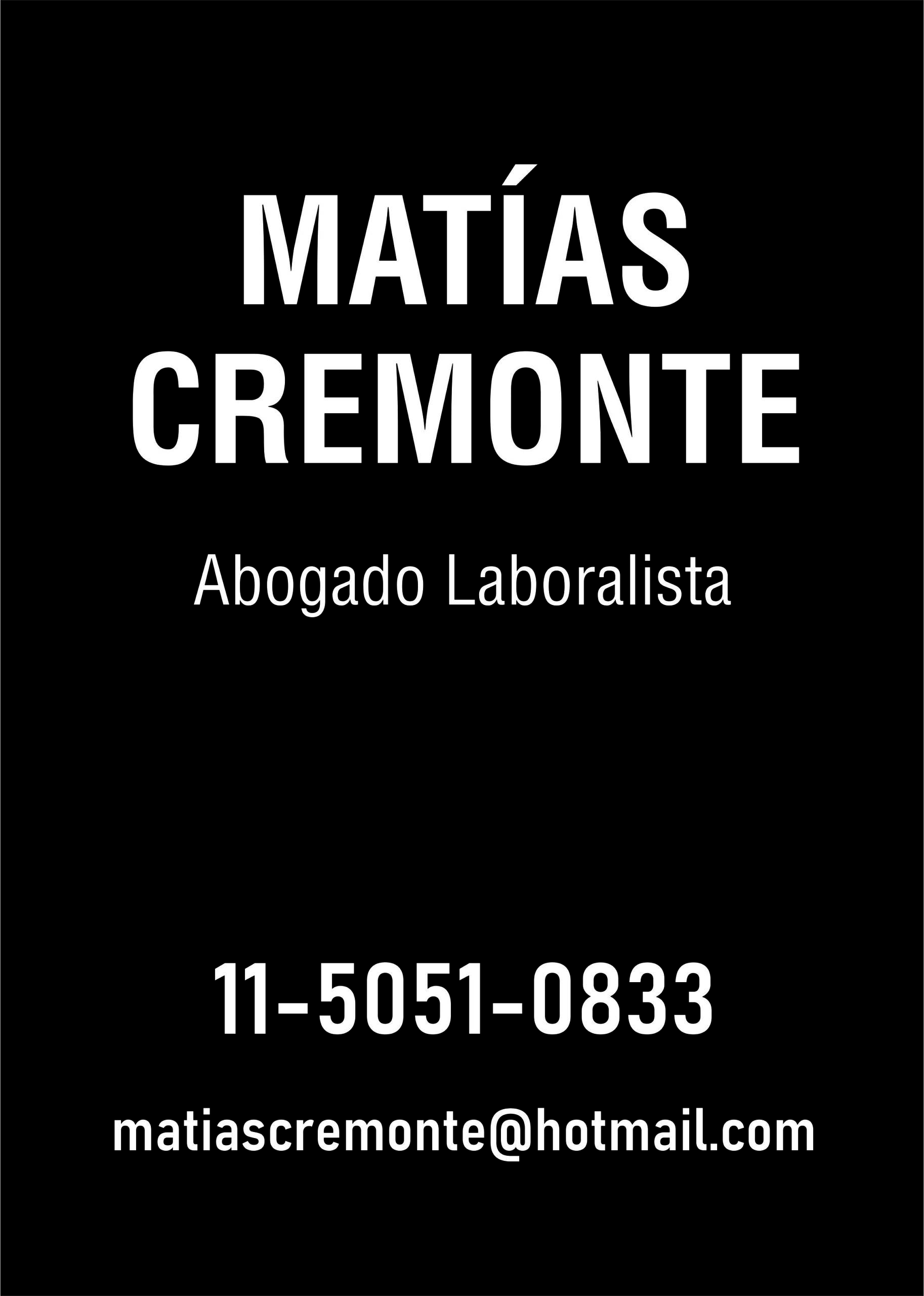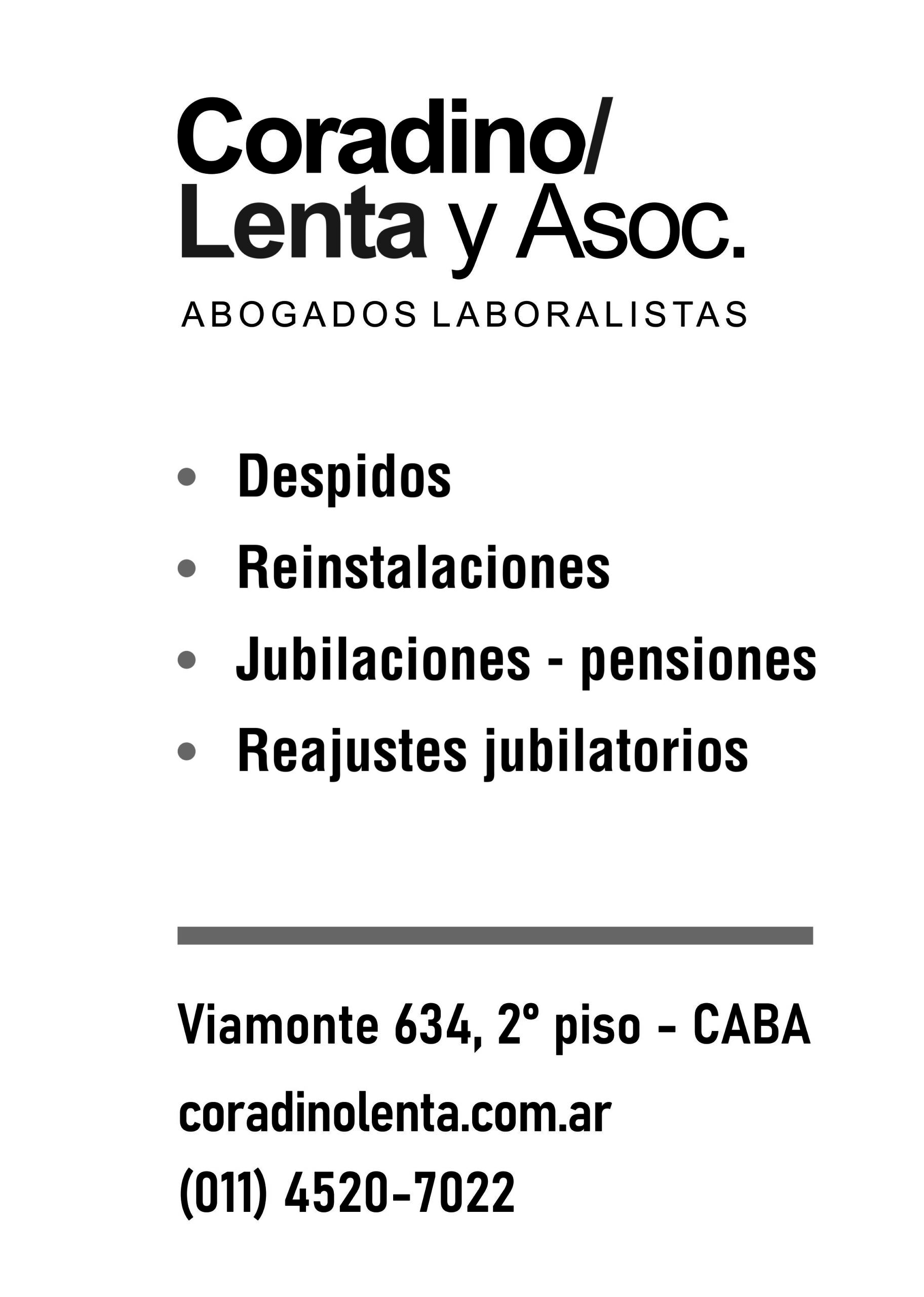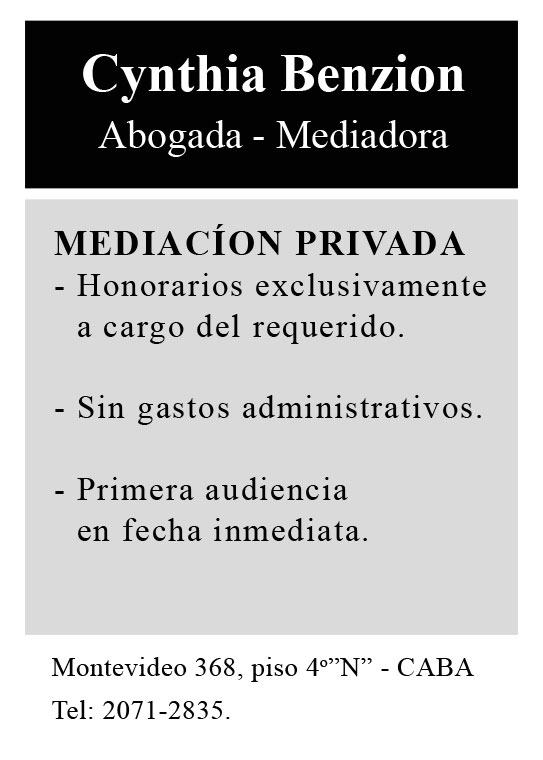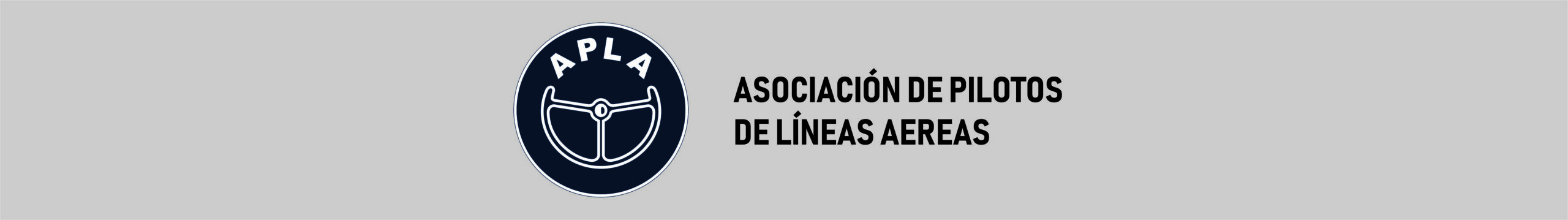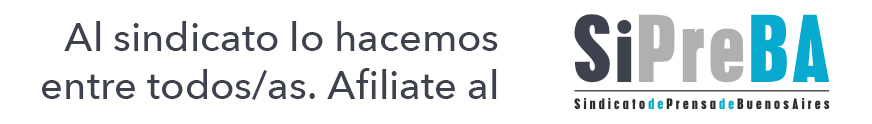#102
OC 31/25 de la CIDH sobre el Derecho Humano al cuidado
Por Cynthia Benzion
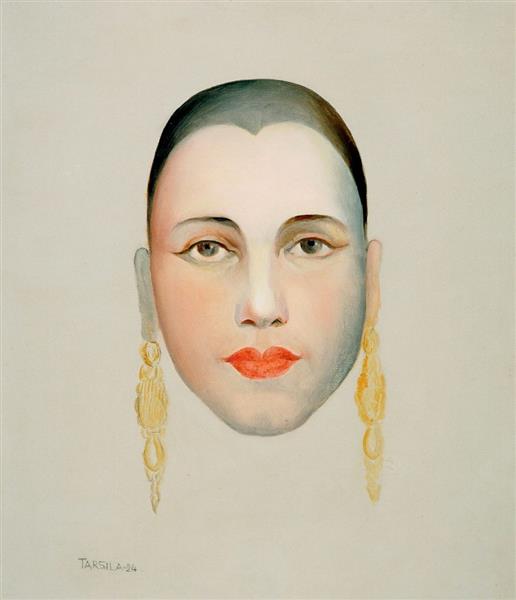
Tarsila do Amaral – Autoretrato -1924
Dorothea Tanning
Compartir en las redes sociales
“Eso que llaman amor es trabajo no pago”
Silvia Federici
El pasado 7 de agosto se dio a conocer la OPINION CONSULTIVA NRO.31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC 31/25) , adoptada el 12 de junio, fue emitida a instancias del Gobierno Argentino, quien en el mes de enero de 2023 elevó formalmente el pedido de opinión respecto del Derecho al Cuidado como Derecho Humano Autónomo y su interrelación con otros derechos humanos.
El pedido de opinión fue formulado por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que la CIDH se expidiera sobre el alcance de este derecho y su interrelación con otros derechos humanos tales como la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud y a la educación, entre otros.
La CIDH receptó favorablemente la solicitud del gobierno argentino, entendiendo la relevancia de la cuestión que llega a su consideración gracias a la articulación de los movimientos feministas y los movimientos de derechos humanos.
Existen numerosos antecedentes regionales sobre el reconocimiento del derecho al cuidado como derecho humano y varias legislaciones lo regulan, mereciendo además, especial relevancia el Compromiso de Buenos Aires (2022), en el que los Estados miembros de la CEPAL participantes en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, acogieron el llamado a “transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo que priorice la sostenibilidad de la vida y del planeta, reconozca que los cuidados son parte de los derechos humanos fundamentales para el bienestar de la población en su conjunto, garantice los derechos de las personas que necesiten cuidados, así como los derechos de las personas que proporcionan dichos cuidados […]”. En dicha conferencia regional, se reconoció expresamente que existe una desproporcionada distribución de los cuidados en perjuicio de las mujeres, por lo que en dicho acuerdo se destacó la importancia de impulsar la creación de sistemas integrales de cuidado para transitar hacia una “sociedad de cuidado”.
Conforme el procedimiento previsto, la CIDH solicitó a los países miembros del sistema interamericano la remisión de observaciones (Amicus Curiae) a partir de las preguntas reformuladas por la propia Corte, del siguiente modo:
i. ¿Son los cuidados un derecho humano autónomo consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos?; En caso afirmativo, ¿Cómo entiende la Corte el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado?; ¿Qué obligaciones tienen los Estados en relación con este derecho humano desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural y cuál es su alcance?; ¿Cuáles son los contenidos mínimos esenciales del derecho que el Estado debe garantizar?; ¿Qué políticas públicas deben implementar los Estados en materia de cuidados para asegurar el efectivo goce de este derecho y qué rol cumplen específicamente los sistemas integrales de cuidado?; ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de cuidados en relación con el derecho a la vida a la luz del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Qué medidas deben tomar los Estados a la luz del artículo 4.1 de la Convención Americana para garantizar condiciones de vida digna?
ii. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de cuidados (dar cuidados, recibir cuidados y autocuidado) a la luz del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación consagrados en los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana? En particular, ¿cuáles son las obligaciones de los Estados en relación con: (a) la distribución desigual de las responsabilidades de cuidados sobre la base de estereotipos de género y (b) cuáles son las obligaciones en materia de igualdad y prohibición de discriminación a la luz de los artículos 2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8.b de la Convención de Belém do Pará?; ¿Qué obligaciones tienen los Estados en materia de cuidados a la luz del Protocolo de San Salvador, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?
iii. ¿Son los cuidados no remunerados un trabajo a la luz de los artículos 1.1, 24 y 26 de la Convención Americana, los artículos 3, 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y 8 b) de la Convención de Belém do Pará?; ¿Qué derechos poseen, a la luz de dicha normativa, aquellas personas que realizan trabajos de cuidado remunerado y no remunerado y cuáles son las obligaciones del Estado para con ellas en relación con el derecho al trabajo?; ¿Cuál es la relación entre el derecho al cuidado y el derecho a la seguridad social a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Protocolo de San Salvador?; ¿Qué medidas deben tomar los Estados a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 6, 7 y 15 del Protocolo de San Salvador para garantizar el derecho al trabajo de aquellas personas que deben proveer cuidados no remunerados, incluyendo en materia de licencias por maternidad y paternidad e infraestructura de cuidados?; ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la salud en relación con las personas que cuidan, las que reciben cuidados y el autocuidado, incluyendo, pero no limitadas a la infraestructura de cuidados, a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 10, 16, 17 y 18 del Protocolo de San Salvador, los artículos 12 y 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?; ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la educación en relación con los cuidados, incluyendo, pero no limitadas a la infraestructura de cuidados, a la luz de los artículos 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13 y 16 del Protocolo de San Salvador y el artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?
De esta forma, 129 presentaciones provenientes de distintos actores sociales, incluyendo Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y personas a título individual hicieron llegar a la CIDH los fundamentos para dar respuesta a los interrogantes planteados, expresando, por unanimidad, la posición afirmativa, es decir, el reconocimiento del Derecho al Cuidado como un Derecho Humano Autónomo, contenido en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales de igual jerarquía.
Durante el 2024 se llevaron a cabo las audiencias públicas en las que se escucharon las voces de quienes habían elaborado los Amicus Curiae, que fueron transmitidas por las redes oficiales de la CIDH, permitiendo ver en el mismo momento en que los hechos ocurrían, un proceso signado por el consenso y provisto de una riqueza sin precedentes, no sólo en cuanto al conocimiento técnico, sino especialmente a partir de las experiencias personales y de las diversas comunidades, que ilustraron las posiciones vertidas en sus observaciones.
Las estadísticas dan cuenta de que las mujeres dedicamos más del doble de horas que los varones al trabajo de cuidados y, en algunos países de la región, hasta el triple.
Como expresó la Dra. Verónica Gómez, jueza de la CIDH, en una conferencia brindada en la Facultad de Derecho de la UBA, las audiencias operaron sobre la totalidad de las y los jueces una transformación, permitiendo una comprensión profunda de lo que se estaba discutiendo: siglos de opresión sobre las mujeres mediante la asignación exclusiva del trabajo de cuidados, con terribles impactos en sus vidas laborales, familiares y sociales.
La magistrada señaló que por primera vez desapareció el concepto de “otredad” que caracteriza a las violaciones de Derechos Humanos, ya que no existe ninguna persona que pueda subsistir y desarrollarse sin haber recibido cuidados y difícilmente exista una persona que no deba proveer cuidados a otra a lo largo de su vida. Toda la humanidad está atravesada por los cuidados en algún momento de su existencia.
Esta OC 31/25, la segunda con mayor participación de observaciones remitidas en la historia de la CIDH, implica el reconocimiento de un derecho humano que siempre permaneció invisibilizado.
Como afirmó la Dra. Laura Pautassi, máxima referente regional en la materia: no se trata de un derecho nuevo sino de un derecho que siempre estuvo oculto. Sale del ocultamiento propio del ámbito privado cuando el feminismo lo conceptualiza como trabajo.
Y cuando se mide el aporte de este trabajo al producto bruto Interno de los países: el mismo oscila entre el 16% al 27%, dando cuenta del incuestionable valor económico que aporta el trabajo de cuidados
La Corte reconoció este derecho humano en sus tres dimensiones: derecho a cuidar, derecho a ser cuidado y derecho al autocuidado, de lo que se derivan numerosas obligaciones para los Estados miembros.
Entre ellas:
– respetar y garantizar el derecho al cuidado
– adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia;
– adoptar medidas para alcanzar progresivamente la efectividad del derecho al cuidado,
– efectuar el debido control de convencionalidad
– adoptar medidas legislativas y de política pública orientadas a la distribución equitativa del trabajo de cuidado no remunerado al interior de las familias
– proteger a las personas que ejercen labores de cuidado no remunerado de violencia o acoso debido a su labor
– adoptar medidas progresivas que apoyen la incorporación o reintegración de las personas cuidadoras no remuneradas a la fuerza de trabajo formal, en trabajos no relacionados con el trabajo de cuidado no remunerado, cuando así lo deseen, y que faciliten el acceso a los regímenes de seguridad social de las personas que han ejercido a trabajos de cuidado no remunerado.
– garantizar que las personas cuidadoras que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, así como aquellas que se encuentran privadas de libertad, puedan ejercer el derecho al cuidado sin discriminación,
– garantizar, mediante políticas públicas de cuidado, la protección especial de niños, niñas y adolescentes a quienes sus familias no puedan brindarles cuidados adecuados, o quienes se encuentren en cualquier modalidad de institucionalización,
– adoptar las medidas necesarias para garantizar a las personas mayores, cuando así lo requieran, el acceso a servicios de cuidado de calidad, y la permanencia en esos servicios sin discriminación, en el marco del respeto a sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia,
– adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad y con enfermedades graves, crónicas, o que comprometan la independencia, y que demanden la prestación de cuidados, reciban el cuidado y apoyo que necesiten sin discriminación, en el marco del respeto a sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia,
implementar las medidas diferenciadas que correspondan para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de cuidado remunerados, en cualquiera de los sectores en los que desarrollen sus labores, cuenten con los mismos derechos de cualquier otro trabajador y puedan ejercerlos sin discriminación brindar progresivamente garantías mínimas para proteger el bienestar de las personas que se dedican al trabajo de cuidado no remunerado deben poder ejercerlo de manera libre
– garantizar progresivamente que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan ejercer su derecho al trabajo sin discriminación, para lo cual deben implementar medidas para la conciliación de la vida laboral y las necesidades de cuidado, y remover las barreras que impiden que las labores de cuidado les permitan acceder o mantenerse en el empleo,
– establecer progresivamente sistemas que, en aplicación de los principios de universalidad, inclusión social y solidaridad, permitan la garantía del derecho a la seguridad social para todas las personas,
– garantizar progresivamente licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias de cuidado y prestaciones familiares que permitan a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como a padres y/u otras personas con responsabilidades de cuidado, ejercer los derechos a cuidar, ser cuidado y al autocuidado,
– asegurar progresivamente las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia a las personas que se dedican a las labores de cuidado no remuneradas, de manera tal que les permitan garantizar sus derechos a cuidar y al autocuidado, y eviten que queden desamparadas ante contingencias de invalidez o ante la vejez,
– implementar progresivamente medidas para asegurar que las prestaciones económicas de la seguridad social se extiendan a las personas que por razón de su edad, salud o condición de discapacidad no cuenten con los recursos necesarios para su cuidado,
– reconocer el rol central que ocupan los trabajadores y trabajadoras de cuidado en la garantía del derecho a la salud, e implementar progresivamente medidas para garantizar sus derechos, considerando los riesgos para la salud que supone esta labor,
– asegurar la disponibilidad y acceso progresivo a servicios de salud que permitan a todas las personas -sea que brinden o que reciban cuidados- acudir a la atención en salud formal, tanto para la prevención como para el tratamiento de enfermedades, y participar activamente en el proceso de atención médica que tiene implicaciones sobre su bienestar individual
– implementar progresivamente acciones para prevenir que la sobrecarga de las labores de cuidado no remuneradas sean una barrera para el acceso a la educación de las personas, especialmente de niñas con maternidades tempranas.
– implementar medidas progresivas para promover la capacitación de las personas cuidadoras
– implementar medidas progresivas para garantizar la calidad de los sistemas educativos, y su adecuación a las necesidades de cuidado de las personas según el momento del ciclo vital, su grado de dependencia, y sus características étnicas, de género, de orientación sexual o cualquier otra índole,
– garantizar progresivamente que los sistemas educativos contribuyan a superar estereotipos de género, promuevan la autonomía e independencia de las personas, y otorguen herramientas para que, en la medida de sus capacidades, puedan procurarse las personas su propio bienestar integral,
– garantizar el reconocimiento de diversos modelos de organización de los cuidados, y en especial, deben valorar los saberes tradicionales, locales e indígenas que reconocen una relación inescindible entre el cuidado de las personas y del medio ambiente
Para elaborar estos estándares, la CIDH se basó en los principios que sustentan la conceptualización del cuidado como derecho humano: corresponsabilidad social y familiar, solidaridad, igualdad, distribución social equitativa y universalidad.
Reconoce, además, que el derecho humano al cuidado es el derecho cuyo goce y ejercicio permite gozar de los demás derechos y para que ello sea posible es necesario contar con las condiciones materiales provenientes principalmente (pero no de forma exclusiva) de la seguridad social, sin las cuales no hay posibilidad de transformación cultural.
Relación con el derecho del Trabajo
Como señalamos arriba, la CIDH reconoce al cuidado como un trabajo (sea o no remunerado) y de tal conceptualización se derivan numerosas obligaciones para los diversos actores sociales (Estado, comunidad, familias, empresas, sindicatos, etc.).
Esto plantea, sin duda, un enorme desafío para el laboralismo (académico, litigante, sindical) que históricamente se ha mantenido refractario a los cambios culturales y normativos logrados a instancias de los movimientos feministas.
El trabajo de cuidados y cómo garantizar su ejercicio y ha sido históricamente eludido en las regulaciones, encontrándose algunas normas dispersas que reconocen, en el mejor de los casos, la obligación estatal o empresaria de proveer más tiempo o más dinero para cuidar.
Un ejemplo de ello es la norma contenida en el art. 179 de nuestra LCT, cuya reglamentación debió ser ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Echeverry c PEN casi cincuenta años después de la sanción de la Ley.
Recordemos que nuestro país es, en la región, uno de los que menor licencia por paternidad reconoce (2 días).
Si bien el Derecho del Trabajo nace como resultado de un largo proceso de luchas sociales que permitieron conquistar pisos mínimos de protección legal para quienes trabajaban en relación dependencia, no receptó adecuadamente las transformaciones en el mundo del trabajo que se dieron de manera vertiginosa en estos primeros veinte años del siglo XXI.
No sólo el cambio tecnológico sino los cambios demográficos y en los procesos de producción, aceleraron un proceso de reducción de ese colectivo inicialmente protegido y reducido a cada vez menos trabajadores, abandonando a su suerte a todas las formas de trabajo que fueron surgiendo.
Pero si existe un universo de trabajadores y trabajadoras de las que el Derecho del Trabajo jamás se ha ocupado, es el de las mujeres que realizan trabajo de cuidados (mal llamado doméstico) no remunerado.
La Organización Internacional del Trabajo ha tomado la cuestión reconociendo la obligación de los Estados de proteger a las y los trabajadores que realizan trabajo de cuidados. (C.3, C.103 y C. 183 de protección de la maternidad, C.156 de trabajadores con responsabilidades familiares, C.189 de trabajadores remunerados de trabajos de cuidado).
Mediante resolución de 2024, la OIT afirma que así como “el trabajo no es una mercancía”, el trabajo de cuidado, tampoco.
Muchos debates atraviesan este tema. Uno de ellos se refiere a “quien debe pagar por esto”. Y entonces, algunos afirman que es un tema que debe ser atendido por la Seguridad Social mientras otros sostienen que no debe serlo de manera exclusiva.
Como afirman quienes sostienen esta última concepción: el cuidado no es una contingencia, ocurre todo el tiempo, no puede quedar exclusivamente en manos de la Seguridad Social. Es necesario regularlo dentro del Derecho Laboral, que así como ha evolucionado para incluir a los trabajadores informales, de la economía popular, de las plataformas, etc. debe incorporar el trabajo de cuidados, sea o no remunerado, sea o no prestado en relación de dependencia.
La doctrina en la materia describe que el principio de corresponsabilidad implica lograr una distribución equitativa entre los cuatro actores sociales principales: estado, comunidad, familias, empresas (el llamado “diamante” del cuidado”).
Pese a los avances normativos en materia de igualdad, en nuestro país siguen cuidando las mujeres, agregando dobles y triples jornadas, sin remuneración, sin aportes a la seguridad social, sin cobertura de las contingencias y con un enorme impacto negativo en sus propias trayectorias laborales y en sus proyectos de vida.
Más allá de la discusión doctrinaria sobre el carácter vinculante de la opiniones consultivas, la OC 31/25 posee un gran potencial transformador.
Su éxito en términos de cambio cultural y materialización del principio de igualdad y no discriminación, es el objetivo que durante más de veinte años de lucha vienen persiguiendo muchas mujeres.
Las y los laboralistas, deberíamos plantearnos, por lo menos, no permanecer ajenos.
Compartir en las redes sociales
En este número
Doctrina
Por Román Gaydukov
Doctrina
Por Natalia L. Galluccio